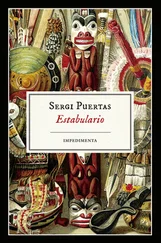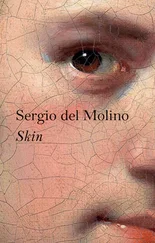Tenía trabajo que hacer. No esperaría hasta mañana.
Un gato famélico que apenas podía moverse se retorció entre aullidos cuando fue alcanzado por una pedrada. La mujer que se la había lanzado se acercó, lo observó bien para dictaminar si valía la pena arriesgarse y finalmente lo cogió de las patas traseras y se lo llevó hasta la hoguera cercana de un portal, donde varias personas esperaban con el hambre reflejada en sus ojos. Jacob dejó de mirar mucho antes de que despellejaran al animal para echarlo al fuego, y siguió andando como un fantasma en dirección al distrito de la Dama Blanca. Lo primero que debía averiguar era quién más había sido contratado para el trabajo. Sin importar tanto el mecenas. Y el lugar donde había estallado la bomba de la mañana era el punto más lógico donde cualquier cazador de recompensas empezaría una búsqueda. El plan inicial de Jacob era moverse entre las sombras y observar los alrededores del Capitolio a la espera de ver aparecer rostros conocidos.
Desde distintos lugares lejanos de la ciudad llegaba el sonido de las bandas con sus motocicletas quemando ruedas, gritos de alguna de sus desafortunadas víctimas y el repicar de los tambores propios de sus fiestas salvajes. Celebraban la gran muerte del día.
A unos cien metros de distancia de la zona afectada, Jacob se preparó para el sigilo. Podía apreciarse el rastro todavía humeante de los fuegos recortando el cielo nocturno. Trató de no perderlos demasiado de vista cuando caminó al cobijo de calles secundarias para rodear la plaza. Mientras lo hacía estudió los edificios. Se detuvo en la parte trasera de uno que conservaba unas escaleras anti incendios medio desancladas; empezaban a unos pocos metros del suelo. Le valdría. Escaló un pequeño tramo, ayudándose con las grietas y surcos de la fachada, para poder alcanzarlas. Procuró no hacer ruido al subir hasta la azotea. Por su aspecto sucio y descuidado, lleno de extractores de humo obturados, se diría que hacía años que nadie la pisaba. Se agachó en el límite de la superficie para poder observar en su plenitud los estragos causados por el atentado.
El Capitolio se erguía como una construcción victoriana de paredes originalmente blancas; con el tiempo se habían puesto feas, como todo lo demás, aunque aún conservaba cierta elegancia, al menos hasta hacía veinticuatro horas. Su prominente cúpula central estaba ahora hecha añicos, y numerosos boquetes en su perímetro permitían apreciar un interior destrozado y quemado. Frente al palacio, por toda la plaza, había escombros de ladrillos, metal y carne. Los escasos equipos de limpieza, hombres entregados a la causa, con máscaras de filtro de aire y trajes usados hasta la saciedad, se afanaban en apagar los pequeños incendios que aún ardían entre los cascotes de la zona; también en sacar los cuerpos, enteros o por partes, que seguían enterrados entre las ruinas para depositarlos en la puerta trasera de un furgón con el chasis golpeado por todos lados. Sin los recursos adecuados todo se hacía mucho más difícil y costoso.
En el centro de la plaza se alzaba el poste y la soga oscilante al viento en la que había sido colgado el ministro. Justo debajo, en el suelo, un charco reseco de sangre indicaba que a los alborotadores no les bastó con dejar que su antiguo líder muriera de asfixia. Hasta que el remanente del Gobierno no se pronunciara al respecto, hasta que no moviera ficha, Paradise Route se había convertido en una ciudad sin ley, sin capitán, en un barco a la deriva hacia una muerte infranqueable. Sí… Aquello era un escenario dantesco, sin duda, pero nada que Jacob no hubiera visto mil veces con anterioridad. Entre todo el caos regente, sin embargo, solo hubo un detalle que llamó de manera poderosa su atención, algo que vio por casualidad entre sus estudiadas ojeadas hacia todos los rincones. No fue una pancarta tirada en la plaza, ni una de las pintadas furiosas escritas con sangre en los muros mancillados del Capitolio, sino un discreto epígrafe de tinta blanca y húmeda en la pared de un callejón cercano al lugar. Desde su posición elevada podía leerse a duras penas. Solo tres palabras, suficientes para hacer que los ojos de Jacob brillaran de sorpresa en mitad de la noche.
César sigue vivo. Ponía el epígrafe.
¿Hasta qué punto debía tomarse en serio esas palabras? No era la clase de mensaje que uno pudiera dejar para cometer una chiquillada, a no ser que quien lo hubiera escrito fuera un completo insensato. César… el hombre públicamente apodado como «El Gran Mercenario». Y por méritos propios. Amado por unos, temido por otros. El eterno rebelde que durante años puso patas arriba el sistema: robó al gobierno grandes cantidades de recursos, asesinó a cientos sin dejar huella, provocó innumerables apagones en la ciudad, logró una tregua entre las bandas para que actuaran bajo su mando, y siempre salió impune de todos sus actos de libertad o terrorismo, según el prisma con el que se mire. Vivió y actuó como un fantasma, aparecía y desaparecía a su voluntad, hasta que, de forma misteriosa, un buen día, fue capturado y ejecutado en público con un saco ensangrentado cubriéndole la cabeza. Una vez muerto se lo extrajeron y hubo desmayos, gritos y rumores cuando la plebe vio el modo en que le habían desollado el rostro. El Ministro ordenó que así fuera para dejar claro que ninguna clase de crimen quedaría impune de un castigo justo y proporcionado. De eso hacía ya seis meses. Y poco a poco el nombre de César dejó de estar en boca de todos para convertirse en el susurro de unos pocos, para acabar siendo una sombra olvidada del pasado…
César sigue vivo.
Jacob leyó de nuevo el epígrafe, absorto. Maldita sea, tendría sentido si no fuera porque la ciudad entera le vio morir; él mismo había repasado las imágenes de su muerte decenas de veces.
Una cosa era cierta, si él había visto ese mensaje, cualquier cazador de recompensas que se dejara caer por la zona también lo vería. Puede que incluso fuera uno de ellos el autor y lo escribiera para despistar, para mostrar una pista falsa, para ganar tiempo en la búsqueda del verdadero responsable.
Hubo un breve chasquido a su espalda, tan insignificante que hubiera pasado del todo desapercibido para cualquier persona con un oído menos entrenado. Jacob escuchó, sin moverse.
—Sé que estás allí, Lobo Mordedor —dijo al cabo de un segundo—. Que te me acerques así por la espalda solo puede significar dos cosas: o pretendes matarme o buscas impresionarme. Lo primero no lo conseguirías y lo segundo casi lo lograste una vez en el pasado. No tientes a la suerte.
Silencio…
—Se olvida de una tercera… —se escuchó desde algún lugar de la azotea. Era una voz joven, a la vez que grave, aunque el tono fue más bien el de un susurro.
Jacob se giró de cuclillas y observó. Apoyó la mano en su revólver de la cintura e hizo girar con los dedos la ruedecita que calibraba la potencia del arma para ajustarla al máximo. Le pareció ver una sombra moverse rápido entre los extractores de humo. Se levantó y dio unos pasos cautelosos, con el arma ya en ristre. De pronto, una ligera oscilación en el aire que le hizo notar una presencia a su espalda. Con un movimiento rápido y certero se volvió y llevó el doble cañón de su revólver a la frente del tipo que encontró justo detrás. Este alzó las manos y sonrió. Una sonrisa engreída.
—Puede que el lobo tan solo quisiera darle un pequeño susto al cazador —dijo con sarcasmo—. Usted ya sabe lo mucho que me gustan los juegos. —Sus ojos del todo blancos, propios de las nuevas operaciones oculares en el mercado negro, contrastaron con su juventud y su piel morena. ¿Veinte años, tal vez? El muchacho, de mediana estatura, buena musculatura y con el pelo a rastas, le hizo entender con su posterior calma que venía en son de paz—. ¿Aparta su pistola de mi cara, por favor?
Читать дальше