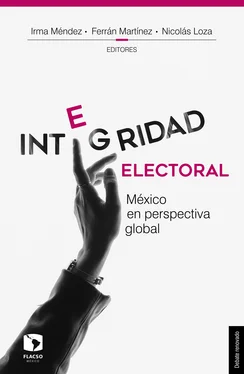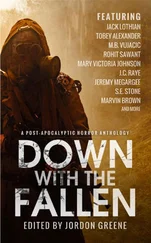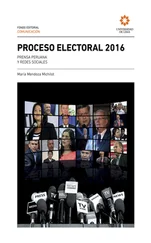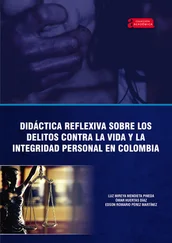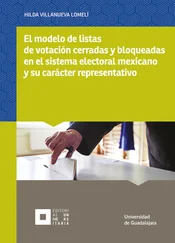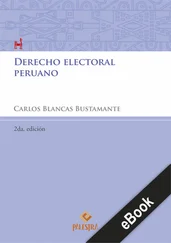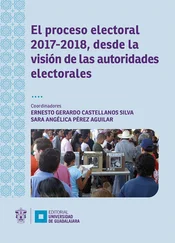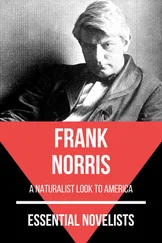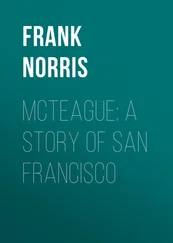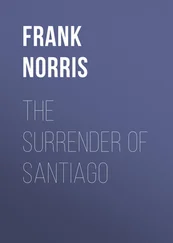La primera vertiente es que en algunos casos no hay acuerdos mínimos o normas comunes de qué es o no aceptable. Considérese la financiación de las campañas electorales. Lo que en muchos países es legal en otros no lo es. Hay países en los que un donante puede ser anónimo y dar cierta cantidad con un límite predeterminado (por ejemplo, España). En otros casos no se permiten las donaciones anónimas, pero apenas hay límites. Hay países en los que conviven las donaciones públicas con las privadas. Otros en los que se debe optar por un tipo u otro. Aunque se volverá sobre este asunto en el capítulo 10 de este libro, parece claro que la ausencia de un punto de referencia complica la comparación.
La segunda vertiente es la dificultad de la observación de varios de estos elementos. Si nos centramos en el ciclo electoral, vemos cómo el cumplimiento o la vulneración de algunas de las dimensiones son fácilmente observables. En el ejemplo del gerrymandering anteriormente expuesto, solo hay que seguir la traslación de los votos en escaños y observar si ha habido cambios o no en las fronteras electorales en los últimos tiempos. Lo mismo sucede si de repente se decide excluir a una parte de la población del censo electoral y se les retira el derecho a voto, como les sucedió a los estonios no étnicos en 1992 cuando se les quitó el derecho de voto. Este grupo representaba el 40% de la población (Järve y Poleschuk, 2013). Es claro que esta actuación es fácil de detectar, y censurar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la vulneración es menos visible o se descubre a posteriori? La gran mayoría de los escándalos de corrupción vinculados al financiamiento electoral se descubren después de que se han celebrados las elecciones, si es que se descubren. Es lógico entonces que los asuntos de financiación de las campañas son menos frecuentes en la investigación académica que en otras dimensiones del ciclo electoral.
Esto no solo tiene consecuencias para la investigación sino también para como entendemos la integridad electoral: si está compuesta por diferentes dimensiones y unas son más claramente observables que otras, lo más probable es que la visión que estemos dando sea parcialmente sesgada hacia aquello de lo que tenemos evidencia.
En definitiva, el concepto de integridad electoral es claramente multidimensional, dado que involucra los distintos estadios del ciclo electoral y captura aspectos capitales tales como la competencia, la gobernabilidad y la administración. Una de las razones que explica esta multidimensionalidad proviene del hecho de que los investigadores utilizan diversas perspectivas teóricas y de investigación. Por ejemplo, algunos investigadores se centran en las características legales de la elección mostrando las leyes domésticas más relevantes y los medios utilizados para ignorarlas o violarlas. Otros analizan las elecciones desde una perspectiva de administración pública y se enfocan en las causas y efectos de la mala administración electoral (Alvarez, Atkeson y Hall, 2012). Por su parte, los teóricos de la democracia suelen fijar su atención en aspectos como la competición y la participación (Munck, 2009; O’Donnell, 2001), mientras que Norris (2014) y otros comparatistas vinculan las normas y convenciones internacionales con el comportamiento real y evalúan la integridad de una elección a la luz de dichas normas. En cualquiera de estos casos, el punto de comparación es un estándar abstracto, complejo, multidimensional y latente. Lo que hacemos es comparar las situaciones reales de la elección contra dicho estándar.
Midiendo la integridad electoral. Datos y expertos
Después de definir y reflexionar acerca del concepto de integridad electoral, en esta sección se aborda el tipo de datos que se necesita para analizar dicho fenómeno. Se desglosan varios métodos, sus ventajas e inconvenientes para introducir la encuesta a expertos. Asimismo, se dan razones que justifican su uso, aunque podemos adelantar que ningún método por sí mismo es suficiente y que idealmente debemos intentar trabajar con fuentes complementarias para conseguir una mejor impresión de la realidad.
Una primera posibilidad es utilizar los reportes de los observadores electorales de distintas organizaciones internacionales, regionales o domésticas. Por ejemplo, desde 1966 la OEA ha cubierto con sus misiones de observación electoral diferentes elecciones nacionales por casi todo el continente americano. Del mismo modo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) despliega misiones en varios países cada año. Normalmente se estructuran con un pequeño grupo operativo —los observadores de largo plazo (LTO, por su sigla en inglés) que permanecen en el país por varios meses— y crecen de forma considerable en los días previos a la elección con la incorporación de los observadores de corto plazo (STO, por su sigla en inglés). Los observadores de la OSCE, por dar un caso, completan varios formularios a medida que llegan a los colegios electorales.
Como se deduce, la información acumulada para una elección concreta es de indudable valor. Aun así, las limitaciones de este enfoque son varias. Destacan especialmente dos: la cobertura —ninguna organización observa todas las elecciones— y los distintos criterios empleados por cada organización. En este sentido, como muestran Daxecker y Schneider (2014), el valor de los reportes puede ser discutible o contraproducente cuando distintas organizaciones alcanzan conclusiones opuestas. Por ejemplo, en la misión electoral de las elecciones presidenciales de Azerbaiyán del 9 de octubre de 2013, la OSCE muestra que la elección tuvo muchos problemas, incluyendo la intimidación de los votantes. Sin embargo, la PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) concluyó que el proceso fue “libre, justo y transparente”. De hecho, una de las conclusiones de Daxecker y Schneider (2014) es que invitar a varias organizaciones garantiza la disparidad de veredictos, lo que beneficia a los autócratas. Dejando de lado la politización de algunos de estos organismos, también hay una limitación con la estandarización del proceso de observación. Si bien es cierto que paulatinamente las misiones cada vez más siguen un mismo protocolo, aún queda mucho por recorrer para poder utilizar de la misma forma la información que recogen distintas organizaciones en distintos países.
Una segunda posibilidad son las “autopsias forenses” que diseccionan los resultados en los distritos electorales en busca de anomalías en los resultados. Los trabajos y avances en los últimos tiempos sobre este subcampo han sido muy importantes. Se han realizado análisis para elecciones de Irán (Mebane, 2010), Afganistán (Weidmann y Caller, 2013), Kenia (Kanyinga, Long y Ndii, 2010), Venezuela (Jiménez e Hidalgo, 2014) y Alemania (Breunig y Goerres, 2011), entre otros. Pero todavía no hay un consenso definitivo sobre cuál es el método más apropiado (Mebane, 2012). En cualquier caso, cabe esperar que con los avances computacionales de los últimos años estemos cada vez más cerca de fijar un procedimiento estandarizado.
Una tercera fuente de información para medir el grado de integridad electoral es la realización de experimentos de campo que permiten examinar los efectos específicos de intervenciones concretas. Tales experimentos se realizan en escenarios con dos grupos, uno de tratamiento y otro de control. Al primero se le aplica el estímulo y se compara el resultado con el de control. La gran ventaja de este método es que permite cuantificar de forma muy precisa el impacto de una intervención (Hyde, 2007). Pero hay varias limitaciones. En primer lugar, no se pueden aplicar “tratamientos” a todas las situaciones (verbigracia, las de violencia) sin vulnerar códigos éticos. En segundo, porque aunque la validez interna del trabajo sea indiscutible son más dudosas las posibilidades de generalizar dicho resultado. Por último, se suele ignorar los costes materiales y temporales por la realización de este tipo de trabajos.
Читать дальше