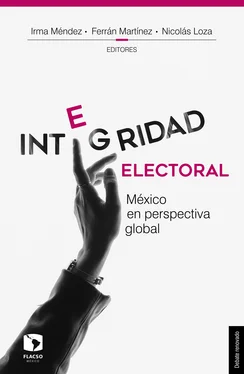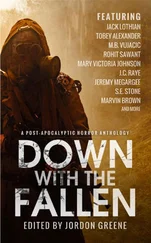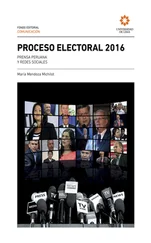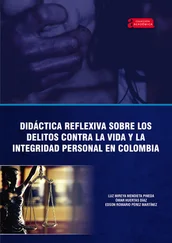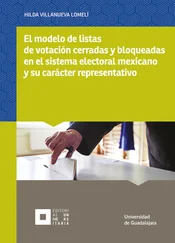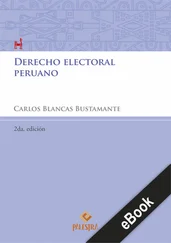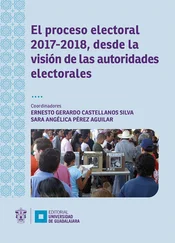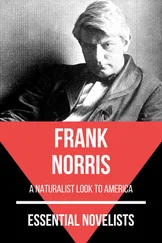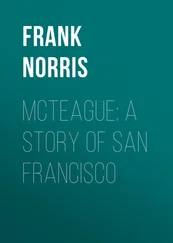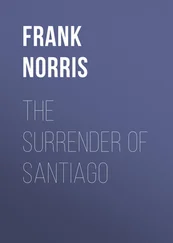Siguiendo el trabajo de Van Ham (2014), la literatura académica ha acuñado un concepto de integridad electoral más bien en términos negativos (lo que no es, es decir, manipulación electoral sistemática) que positivos (lo que es o debería ser). Por ejemplo, Birch (2011) utiliza la noción electoral malpractice —que se puede traducir como procedimiento electoral abusivo — que incluye la manipulación del marco legal establecido, la administración electoral y las opciones de voto disponibles. Por su parte, Schedler (2002) ha popularizado la idea del menú de manipulación electoral, que se encuentra a disposición del que gobierna. 1En años más recientes, los académicos han generado una importante cantidad de trabajos describiendo cómo los gobernantes violan la integridad electoral mediante combinaciones de los elementos disponibles de dicho menú.
Otros enfoques optan por términos positivos. De estos el más conocido es el que retoma la noción de elecciones libres y justas las cuales, como se entiende, son una aproximación —un atajo informativo, si se prefiere— a los estándares internacionales como los adoptados por el Consejo Interparlamentario en París el 26 de marzo de 1994 cuando en su punto primero se afirma que: “En cualquier estado, la autoridad del gobierno solo puede derivar de la voluntad de los ciudadanos expresada en elecciones genuinas, libres y justas que se celebran en intervalos regulares y mediante sufragio universal, secreto e igual”. 2La idea de que la elección debe ser “libre y justa”, como bien nos cuentan Elklit y Svensson, la han utilizado los “representantes de Naciones Unidas, periodistas, políticos y politólogos por igual” (1997, p. 32). Es más, durante muchos años el término elecciones libres y justas era —y puede que para la mayor parte de la población lo siga siendo— el resumen para aceptar que una elección ha sido o no íntegra. En cualquier caso, la noción “libres y justas” tiene diferentes significados —si se quiere, de matiz— para distintos autores. Por ejemplo, los mencionados Elklit y Svensson definen “libres” como lo contrario a la coerción y vinculan que las elecciones sean “justas” a que sean imparciales. En cambio, en un estudio más reciente, Bishop y Hoeffler (2014) tienen un enfoque más temporal cuando distinguen entre “libertad” —entendida como las reglas y el proceso que llevan a la elección— y “justicia” que sería un resultado del día de la elección.
La definición que utilizamos aquí es la de Pippa Norris, quien entiende integridad electoral como el conjunto de principios y prácticas relativo a las elecciones que se acuerdan bajo el paraguas de convenios internacionales y normas globales, y que siguen estándares universales sobre elecciones que se aplican a todos los países del mundo durante todo el ciclo electoral. Este ciclo incluye el periodo preelectoral, la campaña, el día de las elecciones y las repercusiones de los resultados (Norris, 2014).
Esta es una definición positiva y general en la que tanto los principios apuntados por el Consejo Interparlamentario como los conceptos de contiendas “libres y justas” —con independencia de la preferencia que se tenga de los significados— tienen cabida. De la definición destacan varios elementos que merecen desarrollarse con cierta amplitud. En específico, en los próximos párrafos se abordan las normas globales y universales aplicadas durante todo el ciclo electoral.
Lo primero que cabe destacar es el papel fundamental que juegan las normas globales en la definición de integridad electoral. Si las elecciones respetan las convenciones, los tratados y las normas electorales internacionales, entonces son legítimas. El artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es la base de dichas normas globales que legitiman el apoyo internacional a las elecciones y la asistencia electoral. El artículo 25 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) de 1966 explica los acuerdos sobre las normas globales que rigen la conducta de las elecciones. Así, la resolución de la Asamblea General de la ONU 64/155 del 8 de marzo de 2010 relativa al “Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización” recoge la declaración más concisa de tales normas, si bien la ONU venía pronunciándose sobre dicho asunto desde 1991. En los años siguientes, la comunidad internacional ha desarrollado normas globales a las que se han sumado instrumentos legales, convenciones y estándares de trabajo a seguir. Un ejemplo en este sentido son las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La OEA inició las misiones de observación en 1966 y en los últimos años ha estandarizado el proceso de observación (Martinez i Coma, Nai y Norris, 2016).
El segundo componente del concepto se centra en la noción de universalidad , debido a que, siguiendo a Norris (2014), es aplicable tanto a las democracias largamente establecidas como al resto del mundo. Los problemas de integridad electoral no solo son un reto al que se enfrentan las nuevas democracias o autocracias electorales. Sin ánimo de ser exhaustivo, los problemas de integridad pueden surgir, tanto en el momento de formalizar el registro de los votantes —Estados Unidos, Kenia—, como en la delimitación de las fronteras electorales —Estados Unidos, Malasia—, o con problemas de financiación de los partidos —Argentina, Brasil, España— y la regulación de los medios —Italia, México—. Cuando los principios de integridad se vulneran, se quebranta la calidad de las elecciones.
Un tercer elemento a considerar —que no se trata en Norris (2014)— también se deriva de la universalidad . La definición incluye todo tipo de elecciones nacionales y subnacionales, definidas ampliamente como gubernamentales, locales, regionales, etc. Si bien es cierto que los objetivos de los trabajos originales de Norris (2014, 2015, 2017) son la comparación de elecciones entre países bajo la definición arriba señalada, no es menos cierto que en casi todos los países se celebran elecciones en diferentes niveles administrativos y que la integridad de dichas elecciones puede variar sustantivamente —como se ve en otros capítulos de este libro para elecciones subnacionales de México, Rusia y la India—. Además, siguiendo el criterio de universalidad, dicha definición es perfectamente aplicable a elecciones no nacionales.
En cuarto lugar, debemos tratar la naturaleza cíclica del concepto. Las elecciones se celebran en un día concreto en el que se concentra toda la atención mediática y, en menor medida, académica. Así, la mayor cobertura de los medios suele atender los problemas que se dan en el día de la votación mostrando las largas filas que deben hacer los votantes o la intimidación que algunos de estos sufren. Sin embargo, para llegar al día de la elección, hay mucho trabajo antes y después en cuanto a la organización de la elección. No es casual entonces que la comunidad internacional conciba la asistencia y la observación electoral centradas en el día de la elección, o en periodos más o menos circunscritos a la cobertura de la campaña electoral. Es así que, desde la perspectiva de estos organismos, las elecciones son un proceso continuo o un ciclo electoral que cubre todas las etapas del proceso: desde el diseño y la aprobación de la legislación, hasta la selección y formación del personal electoral; desde la planificación electoral o el registro de electores y de partidos políticos, hasta la nominación de partidos o el establecimiento de las condiciones de la campaña electoral; desde la logística para el día de la elección, hasta el conteo, la declaración y publicación de resultados, o la resolución de disputas.
Читать дальше