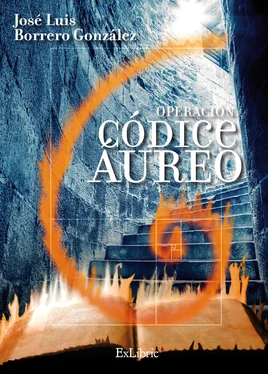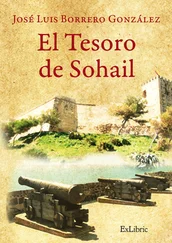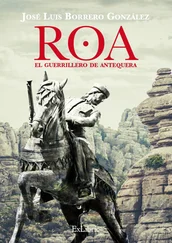El entierro fue multitudinario. ¿Quién de la mina no conocía a Evaristo, el del economato?
Si Evaristo hubiera vivido lo suficiente para conocer la profesionalidad de su hijo, habría cambiado de opinión. Con el paso del tiempo la mina entró en declive, las regulaciones de empleo dejaron a buena parte de la plantilla en el paro, con una pequeña paga más una indemnización que dependía de los años trabajados.
Afortunadamente, la vida para los mineros había cambiado mucho. La época de los ingleses se había superado, dejando atrás el tiempo en que el minero no tenía derecho a nada, solo a trabajar, ¡y de qué forma!, en condiciones tan lamentables que a más de uno se le pondrían los pelos de punta. Pero la gente de la comarca estaba acostumbrada a estos menesteres, se llevaba en la sangre y se sobrellevaba con las palomitas de aguardiente. La palomita era un reconstituyente para que la enfermedad de la mina no acabara contigo, al menos así lo veían los mineros, buscándole el lado bueno. Se bebía sin distinción en la comarca del Andévalo, era el de mejor calidad; el agua del búcaro, a ser posible de dos días antes. Si así te la servían, te garantizaba un día de trabajo sin pensar en el frío y en otras cosas. De lo que los mineros no se daban cuenta era de que el aguardiente producía, a largo plazo, una muerte anunciada: los hígados se les salían por la boca, cuando no por el mal de las minas, pero para muchos de ellos era peor el paro, aquí sí que el minero y su familia entraba en crisis. Alguna que otra solución se arregló con la emigración para otros sitios de España o del extranjero, y se produjeron verdaderas tragedias de adaptación y otras de rupturas con la familia de origen, ante la imposibilidad de verlos por las carestías de los viajes. La tristeza era más que evidente por las calles de la cuenca minera, últimamente se veía a la gente cómo caminaba por la localidad con la mirada perdida, en no se sabe dónde.
Pontificio se sentía orgulloso de Patricio, era más que un amigo, un hermano. Se dirigió directamente al despacho. Unos toques con los nudillos en la puerta le obligaron a levantar la cabeza; el guardia de puertas, nervioso, lo precedía y le informaba sobre alguien, que preguntaba por él.
—¡Cacho mamón!, ¿qué haces aquí?
—¡Nada! Quiero que un buen amigo me invite a comer jamón y gurumelos, ¿es posible?
—¡Por supuesto! Aunque los gurumelos a lo mejor los tenemos que dejar para otra ocasión, no hay muchos, no ha llovido en los últimos meses y ya sabes que cuando la naturaleza no cumple sus ciclos se fastidia todo. Lo del jamón tiene arreglo, ayer me trajeron una paletilla del Villar ¡que debe de estar de muerte! Ya sabes que son las mejores. Pero ¿qué te trae por aquí?
—Trato de evadirme un poco, para centrarme en el caso que nos ha entrado. Han sustraído el Códice Áureo de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial.
—¡No jodas! Bueno, digo esto, pero en realidad no sé lo que es, aunque al hablar de la biblioteca presupongo que se trata de un libro y, a pesar de que es la primera vez que lo oigo, doy por hecho que ha de tener un gran valor histórico, amén del económico, ¿no? Y porque si ha llegado la denuncia a tu grupo, no es para menos.
—Cierto —respondió Pontificio.
—Pero te voy a decir más, ese libro está relacionado con mi paisano, Benito Arias Montano.
—¡Y con Aracena! Sabes que Arias Montano es alguien omnipresente en esta localidad. ¡Venga cuenta, que me interesa el tema!
—Veo que estás al corriente de su vida, ¿eh?
—¡Como para no estarlo en Aracena! Ya sabes que aquí todo huele a él, nunca faltan jornadas, conferencias, ciclos, nombres a establecimientos... Y que en el escudo de Aracena figura la leyenda: «La muy noble y culta ciudad de Aracena», y los aracenenses andan sobrados en actos culturales.
—Pero alguna pista tendrás que te trae hasta aquí.
—¡Qué va! No tengo ni idea de por dónde empezar, de verdad te lo digo, ¡ni idea! Encima, como siempre, tenemos problemas con algún juzgado para la obtención de los mandamientos para la investigación. Tengo al jefe del equipo de Policía Judicial de El Escorial por razón de lugar, espero que entre su grupo y el mío lleguemos algún sitio.
—¡Ya será menos! Tú sacarás este caso adelante, ¡me juego lo que quieras!
—¡Que no, que esta vez no lo sacó! Bueno, dejemos de hablar de cuestiones de trabajo. ¿Cómo está la familia?
—Subamos a casa y los ves tú mismo —respondió Patricio.
El pabellón [7]era sencillo, al igual que el de sus subordinados, quizá algo mayor. En dos ocasiones Pontificio estuvo de visita en compañía de algún ligue. Después solía visitar la Gruta de las Maravillas. Siempre quería verla, a fe que cada vez la encontraba diferente. En esta ocasión no tendría lugar, y bien que le pesaba.
Al abrir la puerta, un colgante, hecho de conchas de las playas de Huelva, cascabeleó anunciando la llegada de alguien. El aire se impregnaba de olor a cocido, inundando toda la vivienda, y un pitido desde el fondo llegaba a sus oídos: el silbido de la válvula de la olla a presión, donde se fraguaba tan rico manjar.
Canuto comenzó a ladrar, alertando a los moradores de que alguien llegaba, dirigiéndose a la carrera hacia la puerta, tratando de oler al visitante hasta identificarlo. Pontificio le acarició la cabeza, a lo que el perro correspondió poniéndose boca arriba, actitud que adoptaba cuando la persona era conocida, favoreciendo las caricias en su barriga.
«Un perro muy astuto y mal enseñado», decía Patricio; pero un ser con vida que en cierta ocasión salvó a la familia. Ocurrió un día del mes de enero hace cinco años, cuando debido a las bajas temperaturas de aquel invierno dejaron un brasero de cisco en la habitación de los niños y en la del matrimonio. Debido a la lenta combustión del cisco, el oxígeno se fue consumiendo, por lo que la familia entró en un profundo sueño, exceptuando al perro, que percibió que algo no iba bien, así que comenzó a ladrar, mordisqueando las mantas hasta que los sacó del sopor, alertando a los vecinos, quienes ante las señales rápidamente acudieron. La familia de Patricio, a pesar del frío reinante, había abierto de par en par todas las ventanas y estaban asomados para respirar aire puro y limpio. El perro los había salvado de una muerte segura, por eso desde entonces Canuto era un ser muy especial.
Alguien asomó desde la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. No podía ser otra que Marisa, siempre trabajando en las labores de la casa.
—¡Pontificio, qué alegría verte! —exclamó—. ¿Qué haces por aquí? ¿Has venido solo?
—¡Yo también me alegro, Marisa! Tú como siempre trajinando en la cocina, no paras. Tu marido te va a tener que dar una paga.
—Ja, ja... ¡Si me tuviera que pagar, no tendría dinero suficiente! —y dirigiéndose a su marido lo interrogó—: ¿Verdad?
Patricio, algo azorado, dijo:
—Yo soy el primero en valorar a la maravillosa mujer que tengo, de la que estoy profundamente enamorado —y volviéndose hacia ella le preguntó—: ¿Tienes alguna duda?
—Bueno, bueno —dijo Pontificio—, no he venido aquí a presenciar una discusión de parejita de tortolitos para demostrar quién se quiere más, ¿eh? Que solo quiero veros.
—Nos conoces de sobra —dijo Marisa—. Necesitamos arrullarnos cada vez más, somos así. ¡Vamos, ponte cómodo!, dame la chaqueta, que enseguida estará lista la comida. Porque te quedas a comer, ¿no?
—Sí, claro, aunque no estaré mucho tiempo.
—Bueno, eso se verá —dijo Patricio—. De momento ayúdame a abrir la paletilla y a escoger una buena botella de vino.
Читать дальше