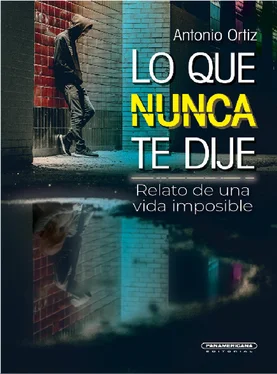Lau era una niña bonita, no tan alta. Tenía pelo oscuro y largo, y ojos marrones, grandes y vivaces, que sobresalían en un rostro de piel tersa y suave. Lideraba un grupo de niñas más conocidas como “las arpías”.
Sus tres mejores amigas eran muy lindas, y con el tiempo se pusieron buenísimas. Ellas eran un anexo de nuestro parche: cuando no teníamos fiesta, formábamos la farra en la casa de alguien que estuviera solo y allí tomábamos y, cuando ya estábamos prendos, las cosas se calentaban y ellas se quitaban la ropa, bailaban para nosotros y aceptaban los desafíos que les poníamos, excepto Lau, quien no estaba invitaba a esos planes por expresa solicitud de mi parte. Siempre me sentí responsable por ella, tal vez nunca la ayudé a tomar las mejores decisiones, pero en mi limitado juicio traté de evitar que se hiciera daño o que alguien se lo hiciera.
Mi hermana era muy pila, pero no quería ser encasillada como nerd o ñoña. Deseaba pertenecer al mundo de los populares, ese club superfluo y decadente que esta sociedad del siglo XXI mitificó, gracias a la forma de pensar de muchos, y al auge de las redes sociales y la tecnología. Esa misma sociedad les enseñó a los jóvenes a venderse, a exhibirse a través de cuanta fotografía pudieran publicar para obtener todos los likes y los comentarios posibles.
Muchos colegios se convirtieron en clubes sociales en los que no solo debías pagar una cuota alta por estar, sino en los que podías ser víctima de discriminación por no ser bueno en fútbol, por no ser lo suficientemente atractivo, por no hablar de cierto tipo de temas, por no tener ciertos amigos o por cualquier cosa salida de los estándares.
Nuestro grupo de amigos era la élite del colegio y, como tal, podíamos hacer lo que se nos antojara.
Pero yo sabía que todo eso era una máscara, una que te pones para representar el papel que solo puede exigirte una sociedad malsana, una que se convierte en tu propio cáncer y que devora tus principios y valores.
* * *
Lau no era perversa ni mala. Tenía un alma caritativa, era muy romántica y lloraba con las historias tristes. Siempre que llegaba a la casa buscaba a mi mamá para abrazarla.
—Dame amor, dame amor, no me lo niegues. —Le decía siempre lo mismo a mi mamá. Sus palabras se convirtieron en tradición, un ritual de cada tarde, persiguiéndola para abrazarla.
Mi mamá se derretía con aquella pequeña que después de darle abrazos y besos, levantaba a su gatica persa, Tábata, por quien se moría de amor.
Creo que lo que más le gustaba a Lau de Tábata era que a ella no le importaba si se emborrachaba, se drogaba o le hacía la vida imposible a alguien hasta casi llevar a esa persona al suicidio. Creo que eso es lo atractivo de una mascota, que no te juzga, no te critica y siempre te es fiel a como dé lugar. Los seres humanos, en cambio, hacemos todo lo contrario, y Lau y yo somos la prueba fehaciente de la existencia de una dualidad monstruosa en todos nosotros, de esa capacidad de engendrar lo mejor y lo peor a la vez.
En ocasiones pienso que si pudiéramos vernos en un espejo y este reflejara lo que en verdad somos, nadie, absolutamente nadie sería capaz de verse a sí mismo a los ojos. Nuestra esclavitud por lo banal nos encadenó a un infierno humanado, un purgatorio que puede acabar con la vida de cualquiera y que nos somete a las torturas más impensables e inverosímiles, ante la mirada inerte de aquellos que se supone que deben cuidarte.
Muchas veces entré al cuarto de Lau, aunque a ella le molestara. Abría la puerta y la encontraba consintiendo a Tábata y sonriendo, o mirando por la ventana mientras cantaba alguna de sus canciones favoritas, o atrapada en algún libro mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana. A pesar de todo lo demás, ella seguía siendo la misma chica tierna y amorosa a la que siempre amé.
En la mesa de noche de su cuarto reposaba una fotografía en la que aparecíamos ella, Sammy y yo, abrazados y riendo a carcajadas. Recuerdo que un día la vi y entré por completo a la habitación. Luego me senté al lado de mi hermana. Ambos extrañábamos a Sammy y nos preguntábamos si él sentía lo mismo que nosotros. Lau me miraba y suspiraba, como si sintiera lástima por aquella amistad que poco a poco iba agonizando.
—Lumpy 1
, déjate de romanticismos. Sammy no va a volver a ser tu amigo. Más bien disfruta de los que tienes. Así es la vida, hermanito. —Ella me había puesto ese apodo de Lumpy porque cuando tenía nueve años me había caído jugando en una cancha de básquetbol y me había pegado en la frente. Se me formó una protuberancia que he cubierto con mi pelo desde entonces.
* * *
En ocasiones decimos que odiamos a nuestros hermanos porque pensamos que son más amados por nuestros papás, porque creemos que son unos sapos en la casa o tan solo porque debemos compartir todo con ellos.
Lau y yo tuvimos nuestras peleas por diferentes razones, pero al final del día siempre terminaba amando a esa pitufa. Sus abrazos me tranquilizaban, su sonrisa me sanaba y sus palabras, sin importar que estuviera equivocada, me reconfortaban… siempre lo hacían.
EL MUNDO DE LAU estaba hecho de sueños y tejido de ilusiones. Cuando era pequeña tenía muchos problemas para dormir, entonces mi papá siempre le leía o le contaba una historia. Ella se resistía a cerrar los ojos hasta que él le narrara un cuento sobre aquella princesa inteligente y hermosa a la cual el mundo admiraba y amaba.
Muchas noches, en especial cuando llovía sin tregua y caían rayos, ella se despertaba en la madrugada y venía a mi cuarto, se metía en mi cama, me incomodaba y me espantaba el sueño, pero a mí no me importaba. A la mañana siguiente la veía arropada con todas mis cobijas y, cuando la despertaba, me daba un fuerte abrazo de buenos días, sonreía y se iba para su cuarto.
A pesar del paso de los años, ella seguía teniendo para mí ese halo angelical que la caracterizaba, ese aspecto tierno que la hacía única a mis ojos. Sin embargo, para ojos de los demás, esa ternura y esa esencia se extraviaron en el camino de alguna manera. Con el tiempo la mirada de Lau delataba una tristeza, un vacío y una angustia existencial que eran casi palpables.
* * *
Minutos después de recibir la llamada que anunciaba la muerte de mi hermana, caminé por el pasillo hacia la habitación que se me había asignado en el retiro. El tiempo y el espacio dejaron de ser una percepción tangible para convertirse en un concepto sin importancia.
Una de las psicólogas que me acompañaba se llamaba Natalia, no tenía más de treinta años, aunque se creía y se comportaba como de diecisiete. Decía gran cantidad de estupideces, palabras tal vez escritas en un manual para ayudar con el duelo y afrontar pérdidas. Todo lo que pronunciaba sonaba como un tintineo, pues su timbre de voz me fastidiaba, y no soportaba la condescendencia con la que me hablaba. Su forma lastimera de mirarme y de creer que entendía por lo que estaba pasando me hicieron perder el control.
—¡Cállese y déjeme en paz! ¡Usted no tiene ni idea de lo que siento en estos momentos! ¡Déjeme solo!
La empujé y corrí hacia la habitación. Odié a esa mujer, odié a mis papás, odié al mundo, odié a Lau y me odié a mí mismo por no estar ahí para ella. Me encerré con mi soledad y mi tristeza.
Abrí la caja donde guardaba mi celular y lo encendí. Las vibraciones por los mensajes entrantes y las notificaciones inundaron ese aparato.
Yo solo busqué en los archivos fotográficos la imagen de mi hermana con el fin de recordar su sonrisa. Tenía mucho miedo de olvidarla. Me quedé en silencio, contemplando aquella imagen, detallando cada centímetro. Le di un beso a la pantalla, en el lugar donde se reflejaba la frente de mi hermana. Eso mismo hacía ella conmigo.
Читать дальше