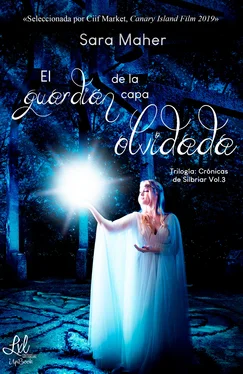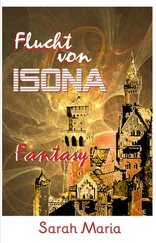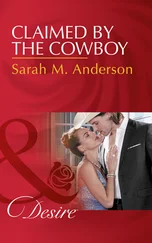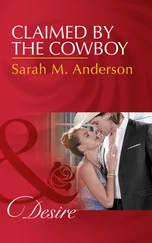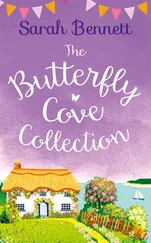Esta era la encomiable misión que el Consejo le había encargado: asesorar al nuevo guardián e informar de su presencia al maestro pertinente. Una vida sencilla y sin sobresaltos, sin riesgos que correr y, sobre todo, una labor que ejercía para zanjar una deuda que había adquirido cuando un mago lo había salvado de una muerte segura. Ahora ese era su sino: regentar la tienda y hacer un primer contacto con los futuros guardianes. Sin embargo, pronto se jubilaría y por fin podría regresar a su amado Silbriar. Estaba seguro de que el Consejo encontraría a otro duende torpe al que asignarle esa «gran» tarea.
Pero un día, sin previo aviso, sus aspiraciones se vieron truncadas. El Libro de los Nacimientos comenzó a escribir garabatos descontrolados y su tinta cambió a un color alarmante: rojo escarlata. No tardó en descifrar su significado: Lorius había conquistado Silbriar y el libro hacía grandes esfuerzos por localizar a las elegidas. Prigmar era consciente de que no podría retornar jamás a su hogar hasta que diera con ellas, por lo que, muy a su pesar, activó el escudo de protección que rodeaba la tienda, evitando así que el hechicero diera con su paradero y la destruyera. No tuvo más remedio que resistir confinado en ella sin mantener ningún tipo de correspondencia con su mundo. El viejo duende estaba preparado para esquivar los posibles rastreos mágicos a los que iba a ser sometido, ya que Lorius no tenía aún suficiente poder como para lanzar sus garras al mundo humano. Pero eso no impediría que sí enviase a emisarios para adelantarse en la búsqueda de las descendientes. Y él tenía ahora el cometido más importante de toda su vida, de él dependía la supervivencia de las diferentes razas silbrarianas. Tenía que encontrar a las elegidas.
Nunca olvidaría el instante en el que las tres hermanas entraron en la tienda. Intentó contener su desbordada felicidad, pero su bigote saltaba eufórico sobre su boca y sus ojos cambiaban de color a una velocidad inquietante. ¡Estaban allí, ante él! Y aunque al principio le parecieran humanas corrientes y algo insulsas, percibía la llama de la valentía en sus corazones. ¡Él, un duende común, estaba presenciando un hecho histórico! ¡Las descendientes escogían delante de sus narices sus objetos! ¡Había esperanza para Silbriar!
Sin embargo, un suceso fatídico lo había devuelto a la desgana, y ahora, sentado en su alto taburete, observaba cómo el libro teñía sus anunciaciones de negro. Decenas de guardianes estaban despertando al mismo tiempo, antes de la fecha prevista, sin que nadie pudiera evitarlo. Se acercó a la ventana y contempló desmoralizado un cielo en llamas. Las brechas se acumulaban en el universo y abrían paso a los devastadores jinetes. Lorius lo había conseguido: había trasladado la guerra a los diferentes mundos, y pronto la Tierra conocería su existencia.
Ante la inminente catástrofe, había arriesgado su vida en dar un último salto en el espacio. La tienda no podría viajar en busca de todos esos guardianes perdidos. La magia del hechicero había llegado hasta allí, y cualquier movimiento de su pequeño negocio de cuentos podría ser detectado. Debía permanecer anclada, en silencio, aguardando un milagro que se demoraba.
Resignado, Prigmar suspiró. Se acercaba el final de la historia, y no presentía un feliz desenlace. Aun así, de vez en cuando alzaba la cabeza y contemplaba con nostalgia la puerta de la entrada, deseando con todas sus fuerzas escuchar el último tintineo de la campanilla, aquel que le anunciara que su desesperado e improvisado plan habría funcionado.
La tienda de los cuentos de hadas
El cielo crepitaba. Se lamentaba como un árbol acorralado por un infierno voraz al cual habían despojado de sus hojas con crueldad y que trataba de recomponerse tras el vil asalto, sanando sus heridas, devolviéndoles a sus ramas la vida para, de nuevo, florecer. Las estrellas lloraban, y de sus lágrimas nacían estelas afligidas que desaparecían tras un horizonte que se antojaba finito. El universo había empequeñecido ante tal acontecimiento. Parecía más vulnerable, menos incierto, amenazado por esas grietas que rasgaban su equilibrio, su entereza. No había luna en la que ampararse ni nubes que empañaran la funesta visión. El cielo gimoteaba, y no existía lugar en el mundo que no escuchara sus quejidos.
Los aullidos de los perros del vecindario se habían convertido en una improvisada banda sonora, espeluznante y agónica, que acompañaban a una noche eterna. Pronto, el mundo comprendió que no se trataba de un hecho aislado. Todos los rincones del planeta estaban presenciando un acontecimiento insólito: el sol se había apagado en los países donde reinaba el día para que nadie pudiera perderse el espectáculo de un cosmos en llamas.
Lo que al principio los científicos habían explicado como una «cadena de seísmos fortuitos» debido al impacto de varios meteoritos, terminó engrosando la lista de fenómenos desconocidos. Ninguna piedra ardiente había colisionado contra la Tierra. Para mayor desconcierto, algunos volcanes habían entrado en erupción, y en los países cercanos al ártico se había desatado un invierno feroz que helaba las almas de los más atrevidos, de aquellos ansiosos por contemplar el manto de la noche teñido de un naranja inquietante.
Valeria había apagado la televisión, consternada ante las imágenes dantescas que ofrecían las diferentes cadenas de noticias. La influencia de los jinetes ya comenzaba a sentirse hasta en los puntos más recónditos. Contuvo una mueca de espanto. La Tierra desconocía su auténtico poder y los seres humanos no estaban preparados para afrontar tormentas de granizo que congelaban al instante el área afectada, a rayos fulminantes capaces de carbonizar ciudades ni a los devastadores tornados del desierto del sur. Todo esto superaba sus nervios de acero. Acababa de perder a su hermana, y ahora debía descubrir por qué su planeta estaba padeciendo los efectos de una decisión errónea.
Todavía atónita, observaba a su padre tras su reciente revelación. Este caminaba de un lado a otro del salón, con las manos resguardadas en los bolsillos de su bata de levantarse. Luis siempre había sido una persona previsible, amante del orden y del trabajo. No era en absoluto lo que su hija podría calificar como un hombre enérgico o de acción. Era más bien reflexivo, dialogante y, a veces, demasiado parsimonioso. Sin embargo, estaba allí, divagando sobre por qué los jinetes habían conseguido abrir sendas brechas en el cielo y sobre las consecuencias nefastas que eso podría acarrear.
Boquiabierta, seguía sus cavilaciones, sin atreverse a interrumpirlo en su discurso delirante y paranoico, mientras de vez en cuando alguna sacudida leve lo hacía callarse y mirar receloso al techo, temiendo que este pudiera desplomarse sobre él. Era en esos interminables segundos de incertidumbre cuando ella intercambiaba miradas cómplices con el resto del grupo, esperando a que alguno rompiese el silencio con alguna genialidad. Pero todos estaban tan sorprendidos como ella, sin llegar a comprender del todo la implicación de su padre en los asuntos de Silbriar.
Daniel, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, escudriñaba hasta el gesto más imperceptible que pudiera desprenderse de Luis, como si así lograra adelantarse a sus pensamientos. Érika, sentada en el sofá, lo miraba divertida, maravillada ante el hecho de que su padre conociese la existencia de Sibriar. Jonay, con aire más desenfadado, estaba repantigado junto a la niña, como si la noticia no lo hubiese cogido desprevenido. Y, por último, Nico, quien, sin perderlo de vista y prestando mucha atención a sus palabras, retiraba a cada minuto las cortinas para observar las extrañas grietas lumínicas que se habían adueñado de la noche.
Читать дальше