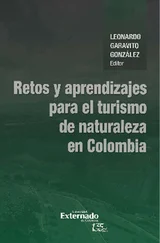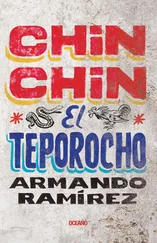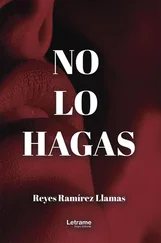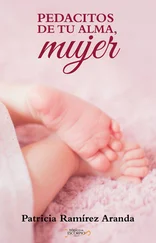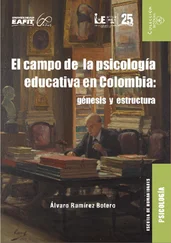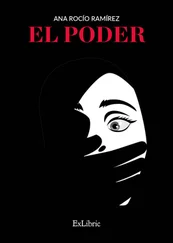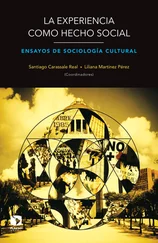La conclusión es que el Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín ha tenido un desarrollo significativo desde el punto de vista económico, en el que se valora la salud como elemento de productividad y competitividad; no obstante, a la luz de la bioética se impone considerar los problemas de la salud en el contexto local y preguntarse sobre la relación de esta estrategia con la justicia social. Se precisa una perspectiva integral, que estime la salud desde lo político, en tanto derecho humano y necesidad básica, que fomente prácticas de resistencia y que obedezca a criterios distributivos concretos que impacten las condiciones de vida de la población. En este sentido, es pertinente que el clúster esté regulado por un comité de ética como organismo deliberativo y consultivo que garantice lineamientos éticos de actuación y fortalezca los criterios axiológicos y sociales de la estrategia.
Esperamos que esta valiosa contribución, que nutrirá el acervo académico, literario y científico de la Universidad El Bosque, aporte a la discusión bioética sobre las nuevas estrategias que se implementan en el sector salud, a fin de ofrecer a la población servicios con criterios distributivos, en un marco axiológico que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida. De igual manera, que aporte a la formulación de políticas públicas de salud más incluyentes, en función de un mejor y más feliz modo de vida.
_______________
Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia, 2020
La justicia no solo trata de la manera debida de distribuir las cosas. Trata también de la manera debida de valorarlas.
SANDEL, Lo que el dinero no puede comprar 1
La globalización nos sitúa, inevitable e irreversiblemente, en una situación de interdependencia. Así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007) a propósito del Día Mundial de la Justicia Social, al expresar que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluida la de la información. Sin embargo, también reconoce que no puede mirarse de manera unilateral el escenario de la globalización y que todas esas oportunidades, a la par de buscar el crecimiento de la economía mundial, deben buscar el desarrollo y el mejoramiento del nivel de vida en todo el mundo. También insiste en que no pueden dejar de observarse los graves problemas que persisten en el seno de las sociedades y entre unas y otras –tales como agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad–, ni los grandes obstáculos para la integración y la participación plenas en la economía mundial de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición.
Esta reflexión enmarca el desarrollo del presente trabajo, pues parte del reconocimiento de un contexto que genera nuevas oportunidades y al cual es necesario darle una respuesta, pero que no puede ser abordada y fundamentada desde una sola perspectiva, la económica, sino que tiene que complementarse con lo ético y lo político. Así puede evidenciarse cómo se valoran las estrategias y prácticas que dan respuesta a este contexto: si se hace de una forma sesgada, únicamente bajo la luz de la interdependencia global, las oportunidades del comercio, la inversión de capital y el desarrollo tecnológico, o con una visión integral, que no deja de observar los problemas locales, la justicia social y las condiciones de vida de la población. La interdependencia no implica sumarse sin más a las dinámicas del comercio internacional: es necesario que las respuestas surjan de las realidades locales, para que tengan efecto sobre sus problemas y necesidades. Especialmente cuando entran en juego los derechos humanos, que son determinantes en las condiciones de vida de las personas, tanto en el plano individual como en el colectivo.
Es necesario observar y analizar de forma crítica el contexto del comercio global, sin desconocer que la globalización impone una forma de ver el mundo, un modelo universal de sentido en el que los criterios distributivos no son tenidos en cuenta, un discurso según el cual todas las personas accederán, en el mediano término, a un nivel de vida equivalente gracias a la investigación, al desarrollo tecnocientífico y a la liberación de la economía. Este discurso hegemónico, bajo la aplicación de los principios neoliberales, se constituye en fuente dominante de justificación o legitimación de cualquier política (Hottois, 2013, p. 194). En otros términos: la construcción de la hegemonía neoliberal implica la capacidad de los actores dominantes para generar consenso y legitimación sobre la transformación de un proyecto político y económico de carácter particular en uno de carácter universal (Laclau y Mouffe, citados en Hidalgo y Janoschka, 2014, p. 8). Esta hegemonía no solo implica el control político y económico, sino también la habilidad de proyectar sus formas de interpretar el mundo, lo que produce una aceptación e incorporación de ellas como sentido común en todos los grupos sociales (p. 8). Una de las ideas que se proyecta e impone es que la dinámica económica global, tanto en el ámbito de las naciones como en el de las empresas, está delimitada básicamente por los aumentos de competitividad que se pueden alcanzar (Mattos, 2001), lo cual se convierte en tarea fundamental para Estados, ciudades y empresas.
Desde esta lógica se van cerrando las posibilidades de otras miradas y enfoques más integrales, y tanto territorios como instituciones se ajustan para dar respuesta a las demandas de competitividad mundial, en muchas ocasiones sin una reflexión ética sobre los costos políticos y sociales de ser más competitivos, bajo el sesgo de una valoración exclusivamente económica. En el juego de competitividad y eficiencia entran también las ciudades, como lugares por excelencia donde estos discursos surgen, se expresan y se materializan (Echeverría y Rincón, 2000, p. 6), buscando alternativas en el comercio mundial para el desarrollo, principalmente del sector privado. Como establece Osmont (2003), este sector es considerado el motor del crecimiento, y por tanto el paradigma busca asegurarle desde la política comercial y fiscal unas condiciones estructurales que favorezcan la competencia.
Dentro de esa lógica, la ciudad de Medellín se destaca en Colombia. Fundada en el año de 1675, en un corto tiempo se transformó en la segunda ciudad del país por su población e importancia económica y política; y en la primera mitad del siglo XX, en su principal centro industrial (Botero, 1996, p. 3). Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018, hoja de cálculo 2), en 2018 la ciudad sería la segunda más poblada de Colombia, con 2 427 129 habitantes. Sobresale como uno de los principales centros financieros, industriales, comerciales y de servicios del país, en varios sectores, incluyendo el de la salud (Medellín Cómo Vamos, 2016a). Sin embargo, se caracteriza por ser una ciudad contradictoria en muchos aspectos, que a la par de su desarrollo económico muestra altos índices de desigualdad, inequidad y violencia.
En desarrollo de una política de competitividad, Medellín adoptó la organización en red como una respuesta habitual a las exigencias del comercio internacional (Mattos, 2001) y emprendió la estrategia clúster (modelo de aglomeración de sectores industriales) en áreas que fueron priorizadas por los sectores económicos de la ciudad, tales como el textil y el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Más adelante se impuso la misma lógica en el sector salud, lo cual llevó a la constitución del Clúster de Servicios de Medicina y Odontología. En este modelo, la competitividad se hace ver como necesidad incontrovertible, sin mayores exigencias frente a lo público o colectivo.
Читать дальше