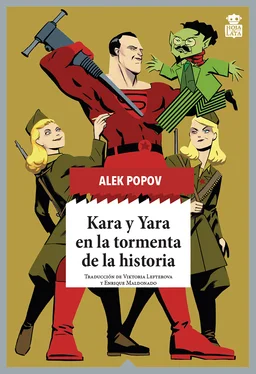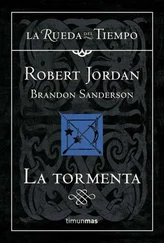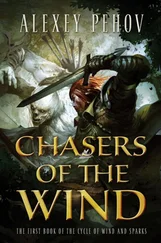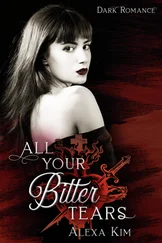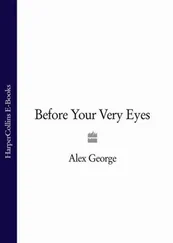Tras escuchar un rato, Medved desistió. ¡No había manera con esos patanes! Gorjean, trinan y silban como niños. Él también se había criado en el pueblo, pero con los años el alegre coro de los pájaros de su infancia había enmudecido. De donde venía los pájaros cantores eran pocos y no se quedaban mucho tiempo. En las interminables noches invernales aullaban las tormentas, se escuchaba el llanto de los borrachos y la nieve chirriaba bajo las botas de los miembros de la Checa. El resto era silencio, profundo y pesado, que aquí no existía en absoluto. Incluso en los meses más fríos siempre habría un gorrión, una urraca o un torcecuello que se posara en alguna rama y llenara de melodía el sereno día invernal. Para Medved todos estos sonidos eran casi iguales, pero para la gente local evidentemente tenían una gran importancia. Así que desistió de discutir y los dejó desarrollar su complejo sistema de comunicación, adaptándolo para cada caso concreto.
—Entonces, ¿qué propones? ¿Urogallo?
—¿Urogallo? —repitió pensativo el tío Metodi—. Ahora no es temporada de urogallos. El urogallo canta cuando está en celo. Eso será dentro de dos semanas, ahora está mudo como una tumba. Imitar ahora la llamada del urogallo es equivalente a gritar: «¡Muerte al fascismo!».
—¡Maldita sea! —dijo el Enterrador.
—¿Entonces, qué? —preguntó Medved con cierta impaciencia.
—Autillo —propuso el tío Metodi.
—Querrás decir búho…
—No, autillo —repitió el tío Metodi—. El búho grita solo por la noche, mientras que al autillo se lo oye también de día.
Juntó las palmas de las manos delante de la boca y emitió un sonido sordo y grave:
—¡Tuu-tuu!
—¡Vaya! No sabía eso —dijo el Enterrador.
De repente desde el bosque llegó un chillido metálico. Medved se quedó de una pieza. En la cara del tío Metodi asomó una amplia sonrisa.
—¡Ese es el Tornillo! —anunció con alegría—. Intenta parecer una alondra, pero siempre le sale como un silbato de vapor.
—Un silbato de vapor agujereado —puntualizó el Enterrador, que lo imitó.
Los matorrales se movieron y de allí salieron el Tornillo, Extra Nina y las dos chicas. La cabeza del Tornillo iba vendada torpemente con un trapo rosa. A la derecha tenía una mancha marrón de sangre.
—¡Por fin! —El Enterrador los abrazó—. ¡Hola, bocachas!
(Esto último pasó inadvertido).
La aparición de este pequeño grupo ofrecía cierta esperanza de que pudiera haber más supervivientes. El Enterrador y el tío Metodi se quedaron esperando mientras Medved condujo a los recién llegados al campamento provisional. El Tornillo no dejaba de parlotear sobre sus hazañas, mientras que Extra Nina parecía ensimismada. Las chicas la seguían cabizbajas. El pesar que carcomía a Medved por no volverlas a ver de pronto se desvaneció. En su lugar apareció un malestar inexplicable que aumentaba a cada paso.
16 ‘¡Caramba!’, en ruso.
10. ¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?
El Arbusto y el Clavo deambulaban desalentados por el pinar.
— ¡La madre que me parió! —maldecía el enano—. ¡Aquí tampoco está!
—¿No habéis puesto señales? —se enfadó el Clavo, que tenía un hambre canina—. ¡Menudos conspiradores de mierda!
En otras circunstancias el Arbusto podría haberse ofendido, pero ahora se sentía avergonzado y confundido.
—Volvamos a aquella roca cubierta de musgo. La recuerdo muy bien…
—¿Cuántas veces vamos a volver? —protestó su compañero, aunque, de todos modos, volvieron.
—Entonces, desde aquí hay que contar treinta pasos a la izquierda —musitaba el Arbusto, que se puso a contar.
—¡Espera! —lo interrumpió el Clavo—. ¿Contaste tú los pasos?
—No, ¡el Bidón! —El canijo se dio una palmada en la frente—. ¡Madre mía, qué idiota soy! Sus pasos no son como los míos. Ven tú a medir.
En el trigésimo paso el Clavo pisó unas ortigas espesas que le llegaban al pecho. Miró a su alrededor desesperado.
—Antes no estaban, han debido de crecer ahora… —se justificó el Arbusto—. Tiene que haber un palo en forma de Y, blanquecino. Es la señal.
El Clavo, maldiciendo, se puso a hurgar entre las ortigas.
—¿Hacia dónde apunta el extremo corto?
—¡Y yo qué sé! Hacia allí…
—¡Cuenta otros sesenta pasos!
El Clavo salió de las ortigas frotándose las manos enrojecidas. El Arbusto correteaba alegre detrás de él.
—¡Aquí está! ¡Lo hemos encontrado!
Alzó la mirada hacia las ramas del imponente abeto que se cruzaban como una bóveda sobre sus cabezas. La idea revolucionaria de almacenar las provisiones en los árboles era del Bidón. De esta manera, decía, no las encontrarían los jabalíes. «¿No se caerán?», preguntaba preocupado el Arbusto. «Descuida», respondió el Bidón. Dicho y hecho. El Bidón subió al árbol incluso la lata de aceite, envolviéndola en algo para que no brillase y no atrajera la atención.
El Clavo miró primero el abeto, después al Arbusto y suspiró.
Apoyó el fusil en el tronco, se frotó las manos y empezó a subir. Las acículas verdes lo envolvieron y se fue abriendo camino entre las ramas hasta perderse de vista por completo. «¡Qué idea más ingeniosa tuvo el Bidón! —pensaba el Arbusto—. ¿Dónde estará ahora su pobre cabeza?». Se apartó juiciosamente por si alguno de los sacos le caía encima. Transcurrieron varios minutos. El Clavo había subido tan alto que ya no se le oía. ¿Sería capaz de lograrlo ese jovencito? El Bidón era más fuerte… Al cabo de un rato las ramas que estaban encima de su cabeza volvieron a crujir.
El Clavo aterrizó de un salto, cubierto de rasguños y furioso.
—¡Nada!
—¿Cómo? —El Arbusto dio un paso atrás.
—¡¡Arriba no hay nada!! —repitió el Clavo apretando los puños.
—El palo… —tartamudeó el enano—. ¿Estás seguro de que el palo apuntaba hacia aquí?
—¡Tú, mala hierba! ¡Cardo borriquero, liquen despreciable…, escoria!
***
Extra Nina estaba sentada en la hierba limpiando el cañón de su carabina con un esmero taciturno. Tenía las manos manchadas de lubricante. Mónica y Gabriela se le acercaron en silencio y se acomodaron a su lado sin decir palabra. La baqueta entraba y salía del cañón con un ruido sibilante. Por fin Mónica reunió coraje y dijo tímidamente:
—Dimitrichka…
—¿Cómo te atreves? —Extra Nina le lanzó una mirada terrible—. ¡No me llames nunca así!
Sin decir nada más, se levantó y se trasladó unos diez metros más allá para seguir con la limpieza de su arma. Las chicas intercambiaron miradas confundidas. «¿Qué diablos pasa?», pensó Medved, que había seguido la escena con interés.
En ese momento a su espalda hubo cierto movimiento.
—¡Permítame informar, camarada kombrig !
«El gran comandante —solía repetir el coronel Dovlátov, profesor de preparación táctica general— es capaz de aceptar con la misma tranquilidad tanto las pequeñas derrotas como las grandes». Medved recordó con claridad sus palabras cuando el Arbusto y el Clavo comparecieron ante él para informarle de que no habían encontrado la comida. «El gran comandante no revela lo que ocurre en su corazón. Sus rasgos no tiemblan, igual que la cara de Lenin, dormido en su mausoleo, iluminado por el resplandor interno de la Revolución».
—O sea, que no la habéis encontrado —dijo con los ojos entornados Medved.
—Afirmativo, camarada kombrig. No la hemos encontrado —repitió el Clavo—. La culpa es de este idiota. Se le ha olvidado dónde han escondido la comida. ¡Se merece que lo empalemos como una codorniz asada!
Читать дальше