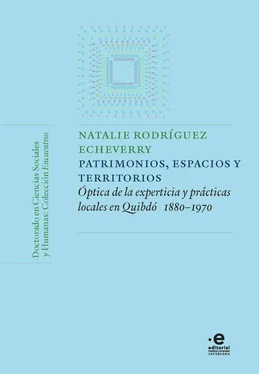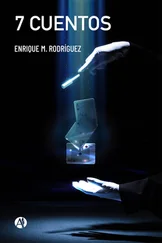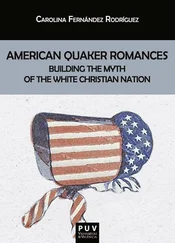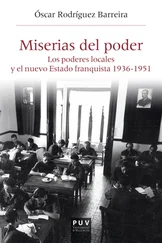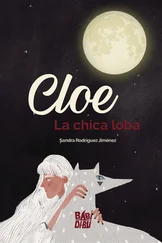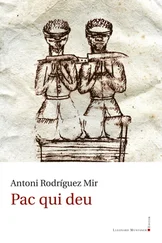Por esta razón, tal proyecto urbanizador, civilizador y moderno, desde sus mismos orígenes, entró en disonancia distópica con el contexto territorial biogeográfico chocoano, ya que tal proyecto en nada se cimentaba o se fundamentaba en las epistemologías locales que venían, de tiempo atrás, construyendo territorio, simbolizando espacios. Por razones que tienen que ver con los procesos de manumisión, de colonización, de violencia y de minería Quibdó experimentó una migración paulatina, sostenida e incontenible, proveniente de las regiones circunvecinas, que terminó por configurar otra ciudad no ciudad, una tonalidad espacial y cultural muy distinta, disruptiva, al proyecto urbano hegemónico de la ciudad blanca.
Acá se halla uno de los aportes más significativos de la investigación que le da soporte a este libro. Las fuentes, las memorias y las imágenes, puestas en secuencias rizomáticas, terminan por evidenciar un socavamiento de la idea o teoría eurocentrada de ciudad, una ciudad no ciudad típica del proceso de rurbanización, que demanda una revisión crítica, como en el caso de Quibdó, de teorías urbanas hegemónicas y canónicas, para las cuales el desarrollo humano comienza y termina en la ciudad, subestimando las dinámicas propias de las comunidades rurales que, como se sabe, disponen de una cultura anfibia como su más importante factor de construcción de sentido en el territorio. De tal manera que el libro, con suficiencia, logra materializar la opción metodológica y teórica de que la formación y la genealogía del “patrimonio urbano” es posible y deseable entenderlas desde variadas lecturas o miradas, ampliando la noción y presencia del patrimonio y de la memoria a otros ámbitos —preferentemente comunitarios— o procesos sociales antes no considerados como válidos o legítimos. Así, el patrimonio deja de ser un monumento petrificado, para tornarse en un lugar visible de la memoria de las comunidades que forjaron el desarrollo de Quibdó en estas últimas décadas.
Encontramos, así, otro logro pertinente de este estudio. A partir del análisis de la constitución de un territorio urbano no urbano, la arquitecta Natalie Rodríguez consolida una noción crítica y problemática del concepto de patrimonio, que, a nuestro juicio, oscila entre la visión hegemónica del patrimonio monumento y la propia del patrimonio memoria, matriz decisiva en la conformación de la identidad social y colectiva. Por ello, al leer este libro y apreciar la deconstrucción crítica de la “realidad” patrimonial, nos vemos enfrentados a la necesidad imperiosa de relativizar o de ensanchar las lecturas dominantes sobre el proceso de la formación del Estado-nación en Colombia. Cuando la autora tensiona el monumento canónico contra esas otras formas de crear territorio y memoria, se pueden vislumbrar esas otras prácticas, maneras, disposiciones y costumbres que no han formado parte del llamado relato nacional dominante.
Las retóricas oficiales y convencionales propias en la constitución de las miradas hegemónicas del patrimonio, en realidad, han supuesto ocultar y minimizar la presencia vital de otros saberes ancestrales, de otras pautas construidas de conocimiento, en la configuración cultural de los territorios. En consecuencia, el análisis contenido en este libro apuesta por una nueva ética política al exponer cómo los saberes afrodescendientes e indígenas son parte esencial e insustituible en la producción de sentido de los ámbitos espaciales y comunitarios. Igualmente, de forma complementaria y alternativa, este estudio apuesta por una nueva estética social y cultural en cuanto a la forma de explorar las manifestaciones rizomáticas e intersticiales que evidenciaron los procesos de construcción, significación y configuración de las territorialidades. Es realmente impresionante, al observar las imágenes aéreas, el proceso que va perfilando un territorio que va siendo dispuesto en trenzas, como el que va tejiendo un cabello, lo que muestra, además, la tensión, la frontera porosa y el contraste entre la ciudad “blanca” reticular y las espacialidades sinuosas tejidas siguiendo los propios accidentes geográficos, laderas, bosques, los cauces de ríos y quebradas, aferrándose a la memoriosa ancestralidad chocoana de la “cultura anfibia”.
En este punto es preciso advertir, para colocar objetivamente el corpus de este libro, que la investigadora social no pretende en este estudio adelantar una especie de “historia negra”, o de poner en perspectiva una “historia afrocolombiana”. Le interesan sobre manera los tejidos y las texturas que construyen territorios. No obstante, y hecha la indicación preventiva, en la medida que el sujeto protagonista y hacedor de tales urdimbres es, en su gran mayoría, gente negra o, si se prefiere, gente afrodescendiente, pues en esa dimensión este libro es un aporte valioso para entender las diásporas afrocolombianas en esta región del Pacífico colombiano. Lo que se muestra con solvencia es la manera cómo identidades y prácticas itinerantes, al vaivén de las aguas y de los sitios, fluyen y confluyen en Quibdó para, a partir de tales capitales culturales, construir nuevas espacialidades. A sus portadores, la autora los llama “pobladores negros” y los sitúa en un lugar de primer nivel en cuanto a que ellos son, en buena medida, los agentes transformadores y responsables del desarrollo espacial, urbano y rural, de Quibdó desde finales del siglo XIX, hasta pasada la primera mitad del siglo XX.
Y si bien el estudio se focaliza en Quibdó, pues deja traslucir las conexiones internas, entre barrios, también rescata las que trascienden el ámbito quibdoseño. En esta medida, las gentes negras de Quibdó no solo llegan para establecerse allí, sino que son permanentes sus vinculaciones, sus rutas y sus conexiones. Así, se establecen especies de diásporas circulares que mueven a la familia extendida, las prácticas agrícolas, las técnicas de pesca, los saberes artesanales, las prácticas curativas, los festejos y los productos comerciales y de trueque. De esta manera, no es posible imaginar a los pobladores negros que tejen espacio en Quibdó, llegando allí y dándole la espalda a su entorno, cortando las conexiones; eso es imposible, eso no se puede dar dentro de las dinámicas que, de manera permanente, ligan sitios, poblados y centros urbanos.
Todo un andamiaje teórico, tejido de manera interdisciplinar, posibilita la rigurosidad crítica en el análisis de los procesos espaciales y de intervención social. El espectro de nociones y conceptos ejemplifican las distintas aristas problémicas en las que se desdoblan los fenómenos socio-espaciales. Algunos de ellos, posiblemente los más relevantes son poder y contrapoder, el espacio-territorio rizoma (espacios estriados y lisos), las relaciones espaciales de fuerza, territorio como lugar relacional, progreso y atraso, conocimientos expertos y saberes ancestrales, óptica de la experticia —la ciudad hegemónica— el tejido tradicional contrapuesto y, en fin, todas las retóricas que hablan de la existencia, supuestamente, de un atraso atávico que, en últimas, le da argumentos a la élite para proyectar la materialización de la ciudad blanca hegemónica.
Las vías metodológicas trazadas para este estudio llevaron a la arquitecta Natalie Rodríguez a operar una lejanía crítica respecto de los asuntos canónicos de la arquitectura frente a la concepción lineal y vertical del patrimonio. La investigación social interdisciplinaria y una nueva actitud ética y estética posibilitaron reunir varios materiales de información de archivo, exploraciones de terreno, cartografía, imágenes aéreas, imágenes y la realización de dinámicas de gestión de la memoria. Así se facilitó lo que, a nuestro juicio, puede significar el meollo central de la apuesta metodológica: operar el contraste arqueológico y genealógico de los rizomas espaciales mediante el análisis y la interpretación de contenido, la sistematización de datos de propiedad, compra y ventas de predios, las dislocaciones visuales presentes en las aerofotografías, imágenes fotográficas, cartas, discursos, artículos de prensa, sermones, informes misionales y la propia visión contenida en las narrativas de los “pobladores negros” recogidas en sendas sesiones colectivas, a manera de talleres, e individuales.
Читать дальше