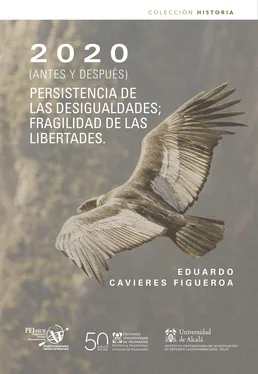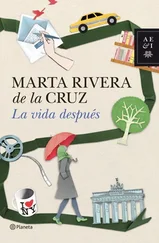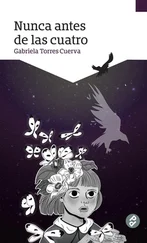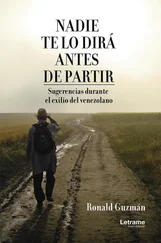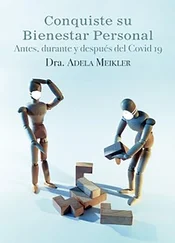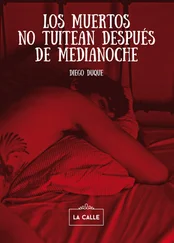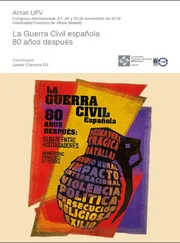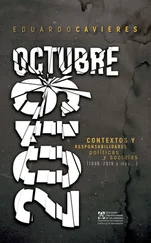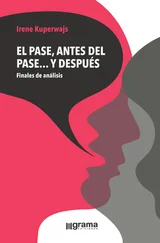Eduardo Cavieres Figueroa - 2020 (antes y después)
Здесь есть возможность читать онлайн «Eduardo Cavieres Figueroa - 2020 (antes y después)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:2020 (antes y después)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
2020 (antes y después): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «2020 (antes y después)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
2020 (antes y después) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «2020 (antes y después)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mi interés por la historia actual ha estado siempre. Los requerimientos de especialización de la vida académica me han llevado también por los caminos de ámbitos historiográficos que, en mi caso, también fueron siempre muy abiertos. La historia demográfica, la historia económica, la historia social, la historia de las mentalidades, la historia social de la cultura, si bien tuvo expresiones definidas en estudios monográficos y focalizados, no impidieron tener miradas más universales, el mundo del Pacífico, el mundo del Atlántico, que, además se vieron favorecidas por una docencia permanente en universidades latinoamericanas, americanas y europeas. Particularmente, ya cercano a las dos décadas ininterrumpidas de participación en docencia e investigación en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios latinoamericanos, IELAT, de la Universidad de Alcalá, me permitió, junto a mi colega y amigo el Dr. Pedro Pérez Herrero, dedicarme con mayor énfasis al análisis del presente y a sus siempre intricadas relaciones con el pasado que no permiten soslayar las preocupaciones por lo que viene. ¿Qué significan las Universidades en el mundo actual? ¿Qué papel juegan la historia, la historiografía, los historiadores en las certidumbres e incertidumbres de los jóvenes hoy? ¿Cómo estamos instalados en este presente sin comprenderlo realmente? ¿De qué manera nos sentimos partícipes de un mundo académico fraccionado por las diversas valoraciones de los diferentes sectores del conocimiento y cómo, en nuestro caso, pensamos, o no, que tenemos reales capacidades para contribuir en la formación social con responsabilidad y en términos de un real altruismo científico? ¿Hasta qué punto estamos comprometidos en el estudio de temáticas que no solo nos dejen orgullosos de nuestros logros, sino también puedan contribuir realmente al esclarecimiento de las dudas sociales actuales? Es muy extenso el listado de preguntas que se pueden enumerar y pocas las respuestas profundas que se pueden exhibir para aportar a estos tiempos de confusión y casi inexistencia de una conciencia y comprensión de la historia.
Con Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT, hemos realizado una serie de estudios, seminarios, publicaciones, sobre estos temas, pero centralmente decidimos desarrollar un Programa Universitario de Estudios Hispano-chileno con asientos en el IELAT, Universidad de Alcalá y en el PEI*sur, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y allí materializar nuestras inquietudes a través de diversas actividades entre las cuales destacamos la realización de un Coloquio anual, interdisciplinario, sobre problemas del pasado, que siguen siendo centrales en el presente y que nos permiten obtener algunas orientaciones respecto a lo que es posible prever como realidades futuras. Universidad y Empresariado; Globalización y crisis de los Estados Nacionales; La Informalidad en la Historia y el presente, Historia y Prospectiva han sido grandes temas analizados y publicados en años anteriores. En cada uno de ellos, mi participación ha estado relacionada con los muy cercanos referentes entre la historia europea y latinoamericana.
Mi convicción, que seguramente deben tener muchos de mis colegas, es que no me interesa el pasado por el pasado. Vivo en presente y mi interés es el presente, pero no lo puedo ni medianamente entender sin recurrir al pasado. Por ello, el pasado es funcional al presente y no viceversa. En segundo lugar, entiendo la modernidad como un gran período iniciado en la transición del término cronológico de lo que llamamos Edad Media y que se extiende hasta el mismo día de hoy en que escribo. Esta modernidad no se ha resuelto y la globalización actual es una especie de superestructura que no alcanza a cubrir en términos eficientes y humanos a más allá de un 40% de la población mundial. El atraso, la sobrevivencia, las guerras de exterminio de quienes se consideran enemigos, la mortalidad infantil por carencia de alimentos, el ejército de personas adscritas a ocupaciones informales, con un individualismo que no es exitoso, sino se sufre, no nos habla de una humanidad efectivamente moderna, sino solo inserta en los diferentes límites de la modernidad. Indudablemente hay que aceptar que, en números gruesos, ha habido adelantos muy importantes. No es necesario, por el momento, detenernos en ellos.
Apelando, por tanto, a mis conocimientos, siempre limitados, de la historia moderna occidental es que no tengo grandes dificultades para acercarme a los diversos procesos y realidades de las sociedades de antiguo régimen, preindustriales, industrializadas, coloniales, dependientes, subdesarrolladas, en vías de desarrollo, o como quiera llamárseles y descubrir que bajo los éxitos del capitalismo moderno y de algunos Estados modernos que mantienen las desigualdades entre ellos y las desigualdades internas. De los coloquios antes señalados es que escribí Modernidad Global. Crisis del Presente y futuro incierto. Miradas retro y prospectivas. Posteriormente, (Re)-conceptualizando y analizando realidades sobre la informalidad en el desarrollo de las sociedades modernas. Logros, frustraciones y nuevas informalidades y, está en proceso de edición En prospectiva: la transición presente-futuro ¿Rompiente o continuom?27. Estos artículos, escrito bajo otras circunstancias y otras preocupaciones conforman la base del presente libro. Por cierto, han debido ser revisados, profundizados en contenidos y extensión y, más importante aún, actualizados. Muchas de las referencias utilizadas llegan hasta estos propios días en que escribo a mediados del mes de abril del 2020.
¿Qué nuevas circunstancias? Casi que no es necesario decirlo. Nadie suponía, a fines de diciembre del 2019, lo que vendría a partir de enero del 2020. No sabemos y quizás no sabremos nunca si el gobierno chino ocultó o demoró la información respecto al cuándo apareció la nueva epidemia y que si lo anunció solo en las vísperas del año nuevo occidental fue porque ya no podía ignorar lo que venía. En pocos meses, la epidemia se transformó en pandemia y se extendió desde Wuhan prácticamente al resto del mundo. Aquí sí que hubo perplejidad y a partir de ello nuevas angustias: la modernidad desnuda. La cuarta revolución industrial, la robótica, la inteligencia artificial, los éxitos del mercado y la globalización, las nuevas actitudes respecto al ser individuo y no persona, con desprecio por la autoridad y la historia de parte de sectores juveniles como los millenials, todos quedan cortos y no pueden explicar lo acontecido: reapareció el enemigo invisible y mortal, no solo amenazando la existencia, sino además, y en correlato con ella, echando abajo las economías nacionales y las enteramente globalizadas. ¿Qué pasará? No lo sabemos.
Especialmente en el último capítulo, sobre prospectiva, escribí el texto original, muy resumido respecto a esta nueva versión, en agosto-septiembre del 2019. Enteramente en contextos diferentes respecto no a los problemas sociales, culturales, políticos actuales (siguen vigentes y muchos no se dan cuenta de algunas rupturas evidentes con el ayer) sino precisamente a un «agente» no histórico que es capaz de acorralar a la humanidad y convertirse en el personaje del momento al cual no se le pueden hacer movilizaciones, ni disputarle poder, ni destruirlo con armamento pesado ni con fuerzas militares. La economía al desnudo, la sociedad al desnudo, el futuro inmediato al desnudo. Se depende de la ciencia, del descubrimiento de la vacuna que, como lo ha expresado Bill Gates, no será inmediata, que tiene un muy alto costo de investigación y que deberá obtener financiamientos extras para su utilización y distribución. La prospectiva del 2019 ya no me servía para el 2020. Me parece que siguen estando vigentes nuestros aferramientos a situaciones o experiencias del pasado y que quizás es lo que podría llevar a mejores condiciones de vida si se reactivara el Estado de Bienestar. ¿Solo es cuestión de pedirlo o exigirlo? Me gustaría que así fuera, pero no lo sé. Necesitamos saber cuál será el costo de la pandemia, cuántos serán los millones de empleos perdidos y cuántos de ellos se podrán recuperar con crisis económica y la espera, que se podría destrabar, de la utilización de la robótica y de la inteligencia artificial por una recuperación más eficiente y dinámica de la producción. No lo sabemos, no lo sabemos aún.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «2020 (antes y después)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «2020 (antes y después)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «2020 (antes y después)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.