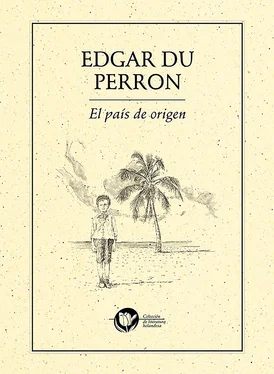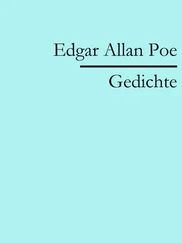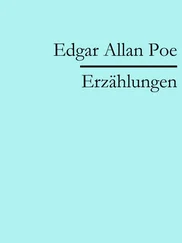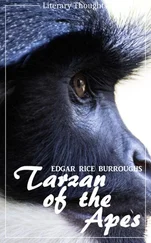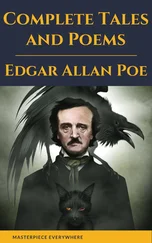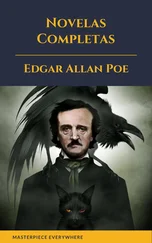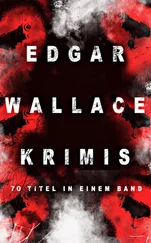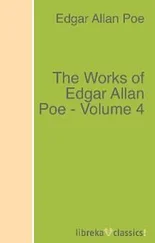—Binatang (animales).
Me imaginé que aquellas personas quizá se llamaran así por el oficio que ejercían. Un día en que se alojaba en casa una vieja hadji que me hizo entrar en su cuarto y me dio limonada de frambuesa diciéndome que era el agua de la fuente de Zamzam en la Meca, el tren pasó de largo y yo grité alegremente:
—¡Mira, los binatang!
—¿Los binatang? —me preguntó ella extrañada—. ¿Dónde?
Cuando le señalé a los hombrecillos, seguramente se sobresaltó por mi presuntuosidad de niño rico europeo:
—¿Cómo te atreves a decir algo así? —exclamó en tono de severo reproche—. ¡Esos no son binatang, son manusia!
—¿Manusia? —le pregunté inseguro, pues llevada por su seriedad había usado una palabra demasiado erudita para decir “persona”, que yo conocía por el término mucho más usual de orang.
—Pues claro que sí, manusia —repitió ella.
Entonces asumí que ése era el oficio correcto que practicaban los hombrecillos que podían caminar sobre los vagones de carbón.
Otro amigo de infancia era el hijo del criado Isnan, que se llamaba Munta y que no tenía igual a la hora de hacer arreglos en casa y de descubrir nue-vos juegos, pero al que no recuerdo de aquella época. Más tarde se casó con Titih, que a partir de entonces quedó enterrada en las dependencias y dejó de jugar conmigo. El día de su boda, y de acuerdo con una costumbre del país, le limaron los dientes. Yo, que no estaba enterado, pasé delante de una habitación abierta en las dependencias y la vi de repente: Titih echada en el suelo con la cabeza en el regazo de una vieja que había acudido allí especialmente para la ocasión. Un pañuelo le cubría los ojos y gemía, daba la impresión de estar inconsciente, y la vieja, con sus instrumentos en la mano, me sonreía como invitándome a entrar. No sólo me asusté muchísimo, sino que me fui corriendo a ver a mi madre y me puse hecho una furia. Creo que entonces ya le tomaba a mal a Munta que se casara con mis amigas. Era un auténtico donjuán en su especie, y más tarde volvió a casarse con una de mis compañeras de juego, después de que mi madre lo pillara con ella en una habitación, la hermosa Itjah, hija de nuestro jardinero y con la misma piel amarilla que Titih; al parecer, el amarillo atraía a Munta. Más tarde, cuando “se deshizo” de ella, Itjah se casó con un jefe mandur, un hombre ya viejo, y en ambas ocasiones me debatí entre mis sentimientos de rencor y soledad, preguntándome por qué me parecían tan terribles esos matrimonios, si yo ni siquiera estaba enamorado de esas chicas. Cuando se casó Titih, puede que yo tuviera cinco años, y cuando se casó Itjah, nueve cuando mucho. A Itjah al menos ya le pude decir en tono ofensivo que me parecía ridículo haberla visto verter agua de un hervidor sobre el dedo gordo del pie de su esposo; le pregunté si pretendía hervirle los dedos, y puesto que ella tampoco comprendía o podía explicar el ritual, se hizo la ofendida. Este es el tipo de compensaciones a las que recurre uno más tarde para curarse de los agravios.
Una vez, un chino rico que vivía en Cicurug invitó a mis padres a una representación de las primeras películas que llegaron a las Indias; todos los dueños de plantaciones de los alrededores hicieron acto de presencia en compañía de sus esposas. Al empezar la película, se apagaban las luces, pero he olvidado ese detalle, y en mi recuerdo las luces permanecían encendidas. Yo veía ese hormiguero de europeos, sólo había europeos en la calle, y me extrañaban los enormes rostros en primer plano y miraba atentamente a los hombres con barba. Pero de repente desarrollé un complejo de castidad, como se diría ahora. Fue cuando apareció en escena una mujer que se desvestía en una casa de baños y que se disponía a meterse al agua en traje de baño mientras, a lo lejos, se acercaba remando un hombre con una gorra. Aquel espectáculo era demasiado para mí, pues creía que la señora se desvestiría por completo antes de entrar al agua.
—¡Ay, no, Tut no quiere seguir mirando, Tut quiere irse a casa! —decía yo mientras le tiraba a Alima de la mano.
Y no hubo nada que hacer, Alima tuvo que acompañarme a casa mientras los dueños de las plantaciones y sus esposas se desternillaban de risa.
A mi manera, era casto en otro sentido. No quería en absoluto que alguien entrara en la habitación mientras Alima me desvestía. Más tarde, en Gedong Lami, me parecía terrible que, estando de paseo, me abordaran niñas mayores que me tomaban en brazos y me besaban. Había una en especial, una niña gorda y morena, que siempre me abrazaba armando mucho escándalo y que me resultaba especialmente antipática; Alima y yo la llamábamos nona Gembrot (señorita Hinchada). Fue ella la que me devolvió de inmediato la sensación de ser un niño cuando a mis padres no se les ocurrió nada mejor que dejarme salir a la calle con un vestido; Gembrot se acercó a mí corriendo y gritando: “¡Noni! ¡Noni!”, por lo que al llegar a casa le expliqué con amargura a mi madre que yo era un sinyo, y que por consiguiente no quería que nunca más me vistiera como una noni.
En aquel entonces ya estaba allí mi tercera niñera: Koba Verhaar. Ella me contaba bonitas historias y me llevaba a la cochera, donde a veces permanecíamos un día entero metidos en un coche que olía a humedad, hasta que mi madre empezaba a preocuparse porque no nos veía por ningún lado. Los coches, que sólo sacaban de vez en cuando, estaban apretados unos contra otros, por lo que había que trepar a uno para llegar al siguiente. En medio de todos estaba la calesa, muy estrecha y maloliente, pero dorada y acolchada. Todo estaba recubierto por un dedo de polvo, pero yo me conocía esos coches mucho mejor que después los automóviles: había una calesa, un américaine, un landauer, un bendy y un milor.
Mi madre me contó más tarde que Koba Verhaar nos fue arrebatada por un apuesto sacerdote que siempre venía a hablar con ella. “Ella se figuraba que tenía inclinaciones religiosas, cuando en realidad sospecho que estaba enamorada del cura”, añadía mi madre. El hombre se llamaba Van der Kuil,liv y aunque mi madre era católica, le negaba la entrada a la casa o, mejor dicho, le pedía a mi padre que le negara la entrada. Yo había sido bautizado por un sacerdote llamado Schets, cuyo nombre siempre era pronunciado con gran respeto por mi madre; sin embargo, el nombre Van der Kuil supuso para mí la primera señal de que también podían existir los sacerdotes malos. Le había dado a mi señorita una historia bíblica con estampas, que ella me leía a veces, pero cuando se fue, se llevó consigo el libro. Le pedí a mi madre que me lo comprara, lo que para ella debió de confirmar mi naturaleza religiosa. Pero todas las historias bíblicas que encontró o que me mostró más tarde, tenían otras estampas o no me satisfacían, y por ello me convencí en silencio de que la señorita Koba se había largado con las únicas historias bíblicas auténticas. Nunca tuve mucha vena religiosa: hacía mis oraciones religiosamente porque mi madre me había dicho que dios lo veía todo y se enfadaría si no rezaba. Pero mis historias preferidas en los libros eran la de David y Goliat, Jonás en el vientre de la ballena y Sansón con el león, que al final derribaba todos los pilares. La historia de Jesús me parecía bonita, pero como lo puede ser un cuento dramático. A partir del momento en que me explicaron que era el hijo de dios y casi tan poderoso como él, y que oí hablar de sus milagros, no me cupo la más mínima duda de que, de haberlo querido, habría hecho caerse muertos allí mismo a todos los romanos, y sentí instintivamente que había tenido su merecido y que, por consiguiente, aquello no era asunto de otro.
—¿Y qué sientes ahora al leer cómo le azotaron? —me preguntó mi padre una noche, y yo no comprendí a qué se refería. (Debía de tener unos ocho o nueve años.)
Читать дальше