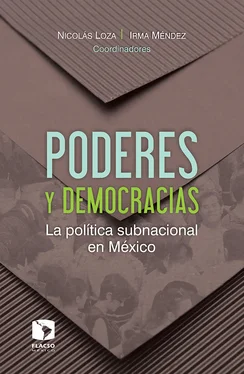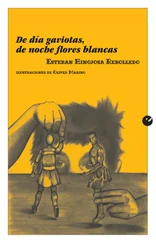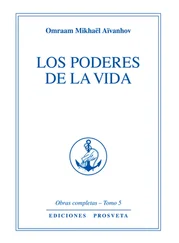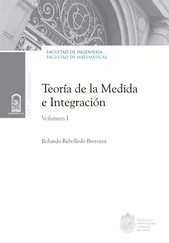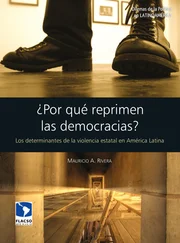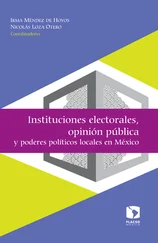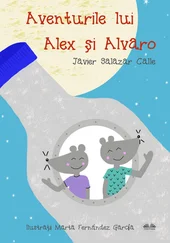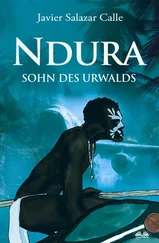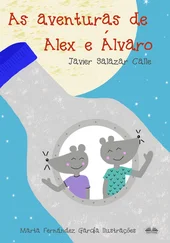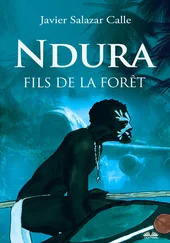En su capítulo, Caroline Beer confirma primero la relación de la respuesta de los expertos sobre la influencia de la Iglesia católica en política pública local, con otros indicadores de catolicismo y religiosidad como el registro contemporáneo de la proporción de católicos y matrimonios religiosos, el número de cristeros y sinarquistas en el pasado más remoto, y la votación por el Partido Demócrata Mexicano, el pan y el tamaño de su fracción parlamentaria en la segunda mitad del siglo xx en los estados mexicanos. Posteriormente, utiliza el juicio de los expertos respecto a la influencia de la Iglesia en política pública en los estados y confirma que cuando es mayor, la igualdad de género es menor, aunque esta última también aumenta conforme lo hace la calidad de la democracia subnacional. De forma un tanto anómala, se advierte una relación positiva entre desigualdad de género y extensión de la cultura política democrática.
Por su parte, Nicolás Loza reporta que con la Eepemex puede sugerirse que en el ciclo de elecciones subnacionales de 2001 a 2007, el crimen organizado tuvo intentos más bien infructuosos de incidencia, aunque estos fueron un poco más acusados en nueve entidades del país; posteriormente, en el conjunto de contiendas del ciclo 2007 a 2012, los intentos y el éxito de la intervención del crimen organizado subieron ligeramente pero de manera pronunciada en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Colima. A su vez, en elecciones de ayuntamientos se reportaron más altos niveles de intervención del crimen organizado que en cualquier otra. Otro hallazgo fue que la ocurrencia de operativos federales en un estado se asoció a mayores intentos de injerencia del crimen organizado en posteriores procesos. A su vez, en la mitad de entidades en las que el crimen organizado intervino en elecciones, optó sobre todo por financiar y/o apoyar candidatos, aunque también los amenazó y/o compró una vez que habían ganado, así como acudió al expediente de movilizar electores, teniendo como último recurso el asesinato de candidatos o su disuasión. Asimismo, en aquellas entidades con mayor injerencia del crimen organizado en elecciones, las democracias locales fueron de menor calidad, aunque si se piensa con detenimiento la relación, no es clara la dirección de la misma ni su mecanismo.
En el capítulo final del libro, Rodrigo Salazar-Elena sostiene que, entre los votantes, la opinión positiva de la política de seguridad del gobierno de Calderón incidió, incluso más que la evaluación de la situación económica, en su preferencia por el pan, efecto que sin embargo disminuyó por entidad de la república cuando la injerencia del narcotráfico fue mayor. Esta injerencia se calibró con un índice de penetración del narcotráfico en las elecciones locales, que en sus valores más altos supone la existencia de un principal de las autoridades locales que las distanció de los objetivos de la política federal de seguridad, de allí que el argumento no solo tenga implicaciones sobre la explicación del comportamiento electoral de los mexicanos, sino también respecto de la atribución de responsabilidades por parte de los electores cuando el éxito de una política depende de la cooperación entre autoridades y una de estas puede responder a más de un principal.
Primera parte
1. Fortalezas y debilidades de la democracia subnacional: una comparación de las encuestas a expertos de Argentina y México
Carlos Gervasoni [*]
¿En qué aspectos los estados subnacionales son más y menos democráticos, o incluso autoritarios? El objetivo de este capítulo es responder a tal pregunta con base en un análisis comparativo de las fortalezas y debilidades de la democracia subnacional que se revelaron con las encuestas sobre ese tópico que se aplicaron recientemente a expertos en Argentina y México —la “Encuesta de expertos en política provincial argentina” (Eeppa) y la “Encuesta a expertos en política estatal en México, 2001-2012” (Eepemex)—, explotando así su alta comparabilidad en términos de diseño metodológico y redacción del cuestionario.
Los regímenes políticos son en esencia multidimensionales, y por lo tanto es perfectamente posible que un mismo sistema político sea democrático en algunos aspectos pero poco democrático en otros. Este capítulo aprovecha una ventaja clave de las mencionadas encuestas de expertos —su amplia cobertura de múltiples aspectos de los regímenes políticos de provincias y estados— para presentar un primer “mapa” dimensional de la democracia subnacional en esos países. Tal mapa revela tanto aspectos en los que provincias argentinas y estados mexicanos aparecen como razonablemente democráticos (por ejemplo, el acto electoral en sí, que en general no es afectado por niveles importantes de fraude), como otros en los que la mayoría de las unidades subnacionales de ambos países muestran debilidades importantes (en particular, la baja efectividad de los controles de los poderes legislativo y judicial sobre el ejecutivo).
A la pregunta que inicia este capítulo se le sumará otra que el abordaje comparativo hace posible: ¿hay patrones comunes en la distribución de las provincias argentinas y los estados mexicanos en términos de las múltiples dimensiones de la democracia relevadas en las encuestas? La existencia de tales patrones constituiría una evidencia preliminar de gran valor para comenzar a caracterizar configurativamente a los regímenes políticos subnacionales del mundo. Desde este punto de vista, la comparación entre Argentina y México no solo es valiosa en sí misma dado que se trata de dos de las (no tan numerosas) democracias federales que existen en el mundo (y dos de las mayores naciones de América Latina), sino que también permite dar un primer paso para evaluar la generalidad de los hallazgos descriptivos de la encuesta de expertos argentina. Sin una referencia comparativa no es posible determinar en qué medida tales hallazgos son particularidades idiosincráticas de la nación sudamericana o patrones más generales que tienden a ocurrir en los regímenes subnacionales de los países federales.
La multidimensionalidad de la democracia y el autoritarismo
A casi cuatro décadas del inicio de la tercera ola de democratización, es evidente que en muchas naciones democráticas hay diferencias importantes en el grado en que los ciudadanos disfrutan de los derechos políticos. Esta desigualdad no solo es función de la posición de los individuos en términos socioeconómicos y étnicos, sino también de la región en la que residen. De Argentina a México y de la India a Rusia, se registra una alta heterogeneidad en el grado de democraticidad de los regímenes políticos subnacionales.
Los trabajos académicos sobre política subnacional en países democráticos suelen tratar a regiones, provincias y municipios como sistemas políticos también democráticos. Esto puede parecer razonable en Argentina, México y muchos otros países donde las unidades subnacionales eligen a sus autoridades en comicios multipartidarios, garantizan el voto adulto universal, otorgan representación a la oposición en sus legislaturas, y ostentan la arquitectura institucional típica de una democracia. Una mirada más profunda muestra que bajo esa institucionalidad subyace a veces un conjunto de realidades dudosamente democráticas. Argentina y México contienen varios regímenes provinciales/estatales que analistas periodísticos y académicos han calificado como “feudales”, “caudillistas”, o “autoritarios”. En Argentina ha habido una comprensible resistencia a considerar poliárquicos a regímenes como el de los Saadi en Catamarca, los Rodríguez Saá en San Luis, los Juárez en Santiago del Estero, o los Kirchner en Santa Cruz. Lo mismo ha ocurrido en México, por ejemplo, con el régimen encabezado por José Murat en Oaxaca.
Читать дальше