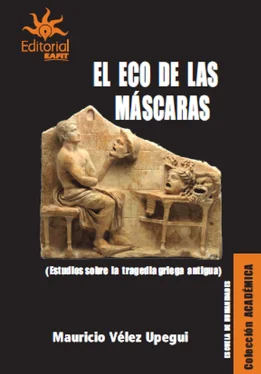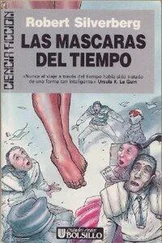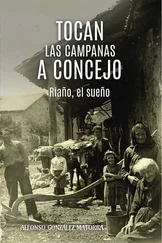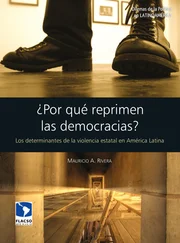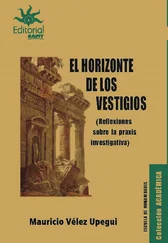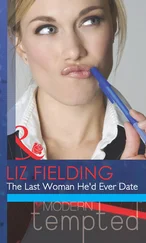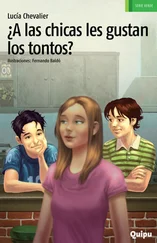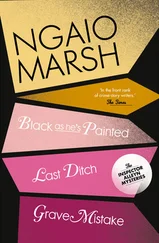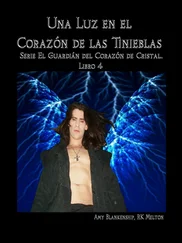Las circunstancias antes expuestas nos permiten registrar dos resultados parciales: uno, la tragedia es una manifestación poética sustentada en el atavismo y el anatopismo de sus motivos y temas; y, dos, los autores de tragedias, inmersos en un ambiente citadino instruido donde coexisten diversas tendencias políticas, filosóficas y religiosas traen a la fiesta dionisíaca el decantado de una tradición mítica fijada por la escritura.
Antes de dar un paso más, podría ocurrir que alguien se sintiera tentado a formular la siguiente pregunta: ¿qué estimación cabe concederle a un arte que, lejos de inventar, escarba en el pasado de su propia tradición y extrae de ella las historias que luego transforma en una serie de certámenes dramáticos? Admitámosla, a sabiendas de que se trata de una pregunta cuyo contenido desconoce la improcedencia de utilizar un criterio de investigación moderno para examinar un objeto de estudio que pertenece al pasado. La cuestión, a su manera, postula implícitamente el concepto de originalidad. Aunque esta noción es extraña a los griegos, digamos que la originalidad de los poetas trágicos habría que buscarla, si de tal cosa se tratara, no allí donde ciertos críticos opinan que debería encontrarse (a saber, en la novedad, en la primicia, en la exclusividad, en el interés que haría mutis por el pasado o que abjuraría de los vínculos con la tradición), sino donde nunca, según Nietzsche, imaginarían que podría estar, vale anotar, en el acontecimiento del retorno mítico (2004, p. 88).
La frase de Nietzsche debe ser leída, no en su literalidad, sino reparando en su intención implícita. De ser tomada al pie de la letra, la fórmula podría inducirnos a pensar que los mitos, en cualquiera de sus múltiples formas, y como “imágenes de la existencia en general” (Lesky, 2001, p. 105), habrían cesado de proyectar la amplitud de su significación interna y la riqueza de su alcance simbólico o alegórico, y solo se prestarían a devolver su inagotable reserva de sentido a condición de que mediara un esfuerzo de reaprehensión humana, emprendido por los miembros de un grupo profesional especializado (justamente de aquellos llamados a ser los creadores del drama).
En contra de estas implicaciones, hay que insistir en el hecho de que la mentalidad mítica pervive entre los griegos en los momentos en que la ciudad opone el juicio racional al relato mítico, 6o, incluso, en el tiempo en que la ciudad convierte la escritura en vehículo de construcción de una cultura común. En Nietzsche, la expresión “el acontecimiento de su retorno” (referida a los mitos), y esta es nuestra interpretación, responde a la intención de sugerir el proceso de reaprehensión que los autores dramáticos hacen de la sustancia mítica.
La palabra reaprehensión, merced al prefijo latino re , indica una acción ejecutada por segunda vez, o en todo caso no realizada de manera inaugural, y una acción que enseña repetición, experiencia conocida, camino transitado por alguien más. Por su parte, el núcleo semántico de la raíz léxica con que se forma el sustantivo aprehensión –así, con h intermedia– contiene la idea de una especie de prendimiento o captura. Aunque ella se aplica ordinariamente a cosas materiales o personas que cometen cierta clase de actos ilícitos, no excluye un uso figurado, referido en tal caso al ámbito de los bienes simbólicos y, en especial, de pensamiento. Por ende, el término reaprehensión comporta en su propio ser lingüístico ambas líneas de sentido para condensar la naturaleza del quehacer artístico de los poetas trágicos. Dicho quehacer, según lo anotado, no se realiza en el vacío; antes bien, conoce un antecedente significativo y de larga y fecunda duración en el tiempo: el de la épica y la lírica (siendo el de aquel, quizás, más decisivo que el de esta). Diríase que los cantores épicos y líricos son los primeros, no en inventar, sino en asumir el conjunto de mitos conocido como objeto de aprehensión.
¿Qué mueve a Nietzsche a utilizar la expresión acontecimiento para designar este proceso de reaprehensión? ¿No llamamos de ese modo a algo que tiene la particularidad de interrumpir, de cortar, de romper un cierto estado de cosas? Apresurémonos a responder que el meollo de la cuestión, otra vez, no está en el qué sino en el cómo . Con ocasión de la fiesta religiosa dionisíaca organizada en forma de concurso teatral, la reaprehensión mítica trae como resultado un ordenamiento poético (un género literario, si se prefiere) no conocido hasta entonces, así algunos de sus elementos se encuentren ya, en estado incipiente o bastante desarrollado, en géneros precedentes: el drama. Solo que la reaprehensión del mito que conduce al nuevo ordenamiento poético denominado drama entraña tres fases: a) de selección y modificación; b) de reestructuración; y c) de codificación.
Expliquemos cada una de ellas.
Selección y modificación
Ante todo, hemos de suponer que los poetas trágicos, tramados por el lenguaje que los constituye como seres dotados de logos, contemplan el conjunto de mitos con ojos que no son los de sus predecesores. No pueden ser los mismos ojos ni semejante la mirada, si tenemos en cuenta que el surgimiento, desarrollo y consolidación de la polis es el resultado de complejos cambios sociales y espirituales. Sin una racionalidad política que sirviera de basamento al entramado de las relaciones sociales entre los hombres, la ciudad escasamente se hubiera constituido como núcleo de propósitos comunes. Si descontamos factores tales como el nacimiento, el territorio y ciertos derechos amarrados a acuerdos establecidos entre gentes distintas, la participación es el criterio fundamental del reconocimiento de la ciudadanía en la Atenas democrática del siglo V. Aun cuando Aristóteles pone el énfasis de la participación en el desempeño de las funciones judiciales y de gobierno, es decir, en el acceso a los honores públicos ( Política , III, 1275a, 7-8), es claro que la intervención ciudadana se extiende a otros ámbitos no propiamente políticos: por ejemplo, el religioso y el deportivo. Al ser las Dionisias Urbanas una fiesta de carácter cívico-religioso, cuya organización corre a cargo del arconte epónimo, los poetas trágicos que presentan a concurso sus obras intervienen en calidad de ciudadanos. Ya antes insinuábamos que no debemos considerar a los hacedores dramáticos como individuos ajenos a las vicisitudes de la polis o separados del espacio público donde se juega el destino de todos sus habitantes. Más razonable es pensar que en ellos la conciencia de la vida en común, sin duda muy distinta de la vida privada, toma el rumbo del arte, en cuanto forma especializada de participación ciudadana. El quehacer de los poetas, en esa medida, resulta destinado a otros, nunca a sí mismos. ¿A quiénes? Ni más ni menos, a aquellos que, enlazados social y espiritualmente por un sentimiento de amistad política ( philía ), se saben integrantes de una asociación compartida ( koinonía ).
Los ojos con que los autores de tragedias contemplan el universo mítico, observa Nestle (citado por Vernant, 1987, p. 27), son los del ciudadano. Dada la condición social que encarnan, no tienen más alternativa. Ello significa que la preocupación por la ciudad alimenta de energía creadora dicho ejercicio contemplativo. Lo que sea que vean al cabo de este operar teórico (pues no sobra recordar que, entre los griegos, la palabra theoría denota menos un “mirar por mirar” que un “demorarse en la mirada”) escapa por fuerza al conocimiento de los espectadores. Podemos presumir, no obstante, que el contenido de la visión alcanzada, además de estimular el diseño inicial de las obras, pasa luego a estas a través de una suerte de filtro heurístico y en ellas reposa como material cifrado (pero no hermético). La relación que se establece entre los poetas trágicos y el contenido de la visión o contemplación mítica describe la dinámica propia de la intencionalidad artística. De ahí que no podamos evitar pensar que, al demorarse reflexivamente en alguna clase de material mítico, cuyo sedimento es después reconfigurado dramáticamente en forma de tetralogía o pieza suelta, los poetas trágicos obren sin que medie una vocación expresa que se relaciona con las necesidades de la ciudad. Si ello es así, no resulta descabellado intuir que la tragedia
Читать дальше