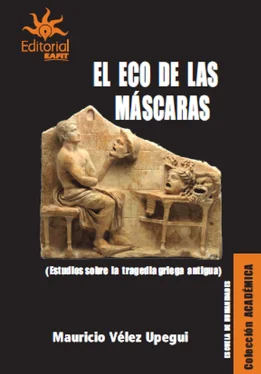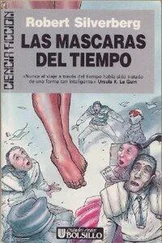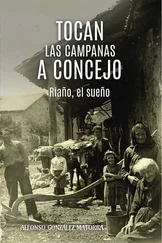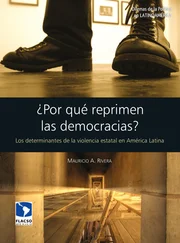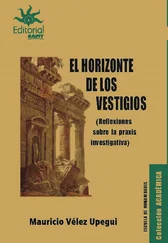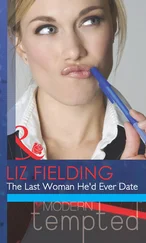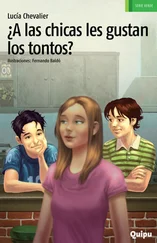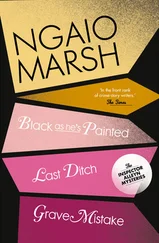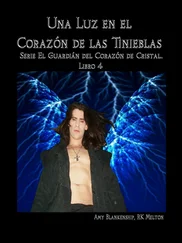Si los trágicos se aprovechan de los contenidos míticos que forman parte de su compleja tradición es porque no ignoran que en ella todavía se atisban las huellas de un pasado salpicado de sentido que merece ser actualizado. En últimas, dado que el mito habla de los primeros tiempos en los que, paradójicamente, aún no existe conciencia histórica, y dado que la historia habla, según la conocida distinción aristotélica, de lo particular, “lo que ha sucedido –qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades–”, entonces los autores trágicos hablan de lo general o universal: “A qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente” ( Poética, 9, 1451b, 5-11).
Entre los griegos, la atribución de sentido mítico a su propia situación presente se soporta en dos circunstancias de facto, relativas, la primera, a lo que podría caracterizarse como una aquilatada estabilización de la tradición mítica y, la segunda, al ambiente cultural que se respira durante el siglo V dentro de la misma ciudad de Atenas.
Con “aquilatada estabilización” queremos indicar, no que el conjunto de mitos pierda una parte importante de su riqueza poética o de su fuerza religiosa, ni tampoco que dicho conjunto conduzca a las diversas comunidades urbanas y rurales a introducir cambios drásticos en sus prácticas rituales, sino que ese acervo mítico recibe una primera ordenación discursiva en los poemas de Homero y Hesíodo. Si por definición los mitos son irreductibles a una única y definitiva versión, de una sola y concluyente composición, pues la plasticidad está en el núcleo de su naturaleza, Homero y Hesíodo, más que actuar de mitógrafos profesionales, obran a semejanza de archivistas de un material oral vasto, disperso y contradictorio, nutrido de las hazañas y gestas de personajes legendarios lo mismo que de las actuaciones de entes sobrenaturales. No en vano, según Heródoto, ambos poetas, obrando de un modo distinto, “describieron para los griegos a los dioses, dándoles todos sus poderes, oficios y títulos apropiados” ( Historias , II, 53). Lo que articulan en sus correspondientes poemas es aquello que requieren para dar cumplimiento a los fines perseguidos. Mientras Homero incluye deidades que son plasmadas con rasgos antropomórficos y dotadas de atributos y pasiones semejantes a las de los mortales (pues aman, odian, engañan, se ríen, se lamentan, trazan planes, agradecen los honores recibidos por los seres humanos bajo la forma de plegarias, advocaciones y sacrificios, etc., es decir, toda una gama de sentimientos cuya “cualidad más notable es la inestabilidad” – Cfr . Redfield, 2012, p. 311), y que invariablemente sitúa en una región del cosmos –el Olimpo– que funciona a la manera de una sociedad autocrática, gobernada por el poder unipersonal de Zeus, Hesíodo enlista no solo generaciones de divinidades sino además fuerzas cósmicas personificadas y otras criaturas insólitas que pertenecen a una época primigenia, muy anterior a la fase de entronización mítica de Zeus, según una cronología que se rige más por patrones temáticos que por líneas de datación temporal.
Sin importar cuántos relatos quedan por fuera de sus respectivas compilaciones, y haciendo caso omiso también de los detalles con que ambos poetas sazonan la textura discursiva de aquellas narraciones que recogen en sus obras, la organización llevada a cabo por ambos otorga a los mitos, adicionalmente, una explícita vocación educativa. Al ser arrancados del círculo del habla espontánea, los mitos se convierten en una de las fuentes más importantes –sino la más relevante– de la educación griega. Por eso cuando Platón, pese a la dura crítica que les dirige, llama a Homero y a Hesíodo “poetas mayores” ( República , II, 377d), en el sentido de ser –cuando menos el primero de ellos– “maestro de todos los poetas trágicos” (X, 595c), no hace más que reproducir una convicción avalada por la opinión mayoritaria ateniense. 4Algo similar podría predicarse de Hesíodo, si tenemos en cuenta que un poema como Trabajos y días , hilvanado a base de consejos, instrucciones, símiles poéticos, breves y significativas fábulas y proverbios, al parecer estaba dirigido, primeramente, a su hermano Perses ( Cfr . Trabajos , 27-41). Los mitos, en esa medida, dejan de ser solo materia de entretenimiento y placer (o, por el contrario, instrumento con el cual algunos pretenden ejercer poder y dominación sobre otros) y adquieren un fuerte valor pedagógico. En la enseñanza entran a formar parte de lo que los griegos denominan música. Mitos, pues, es lo que cuentan las madres y nodrizas a los niños durante su primera infancia; leyendas es lo que narran los pedagogos cuando llevan a los infantes a la escuela; y los adultos, con ser amantes de la palabra razonada, no dejan de entintar sus conversaciones con estas tramas que hablan de seres y potencias sobrenaturales. Son estos agentes de narración los que, junto con los poetas, reproducen –y al tiempo custodian– las tradiciones orales de los pueblos balcánicos. Lo que se consigue, con el correr de los años, es una especie de “marco mental” relativamente estable “en el que se induce a los griegos, con toda naturalidad, a representarse lo divino, a situarlo, a pensarlo” (Vernant, 1991, p. 17).
La continuidad del relato mítico en el tejido poético constituye un aspecto sobrepuesto, pero no menos trascendente, de esa cultura común que la escritura contribuye a consolidar. Nos servimos de la imagen “tejido poético” para designar el conjunto de producciones líricas que, junto al trabajo de Homero y Hesíodo, van surgiendo en Grecia entre los siglos VII y VI. Sea cual fueren los metros utilizados, y sea que se acompañen o no de la flauta o la lira, los poetas líricos en gran medida también favorecen la estabilización mítica de la que hablamos. Aunque en ellos el foco de atención se centre en la expresión del sentimiento personal, en el examen de la vida íntima o en la comunicación de sus más vivos deseos y esperanzas, no dejan de matizar sus composiciones con alusiones veladas o explícitas a los dioses, a las distintas fuerzas divinas y a las figuras heroicas de su propio pasado. La lírica, monódica o coral, recubre, al servirse de la escritura, un doble referente: el que es designado por una expresión que hace mención de lo general situado más allá de sí y el que brota, mediante el vehículo de la palabra emotiva, desde dentro de sí. Pero su magisterio social, hecho a base de un saber conseguido mediante el contacto con las divinidades, queda fuera de toda duda.
La tragedia, al regodearse en el pasado, no haría otra cosa que seguir las huellas dejadas por la epopeya y la lírica. No en vano el género épico, y en menor medida el lírico, escrutan –y encuentran– la sustancia misma de sus respectivos que haceres poéticos en la tradición mítica y, concretamente, en los denominados ciclos tebano y troyano (Alsina, 2015, p. 275). Si antes del siglo V estos dos géneros constituyen la única fuente de conocimiento disponible sobre los más diversos aspectos de la prehistoria griega (gestas de dioses, figuras heroicas, linajes humanos, regiones cósmicas, epítetos de culto, costumbres funerarias, conductas rituales, instituciones sociales, etc.) y si la inmensa mayoría de los griegos creía que lo dicho por Homero, Hesíodo y algunos autores de poesía elegíaca y yámbica tenía, si no valor de verdad, contenido de realidad (Castoriadis, 2006, p. 105), entonces el drama no tendría por qué ir a buscar su fuente de inspiración en un terreno distinto al ya frecuentado por aquellos géneros y autores. La inferencia salta a la vista: cuando los poetas trágicos toman de los mitos los temas con los cuales entrelazan poéticamente sus composiciones, en realidad lo que hacen es explotar un trasfondo cultural compartido del cual son partícipes todos cuantos se reconocen bajo la rúbrica de atenienses.
Читать дальше