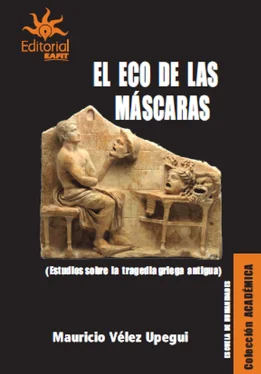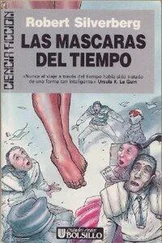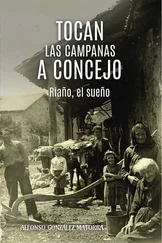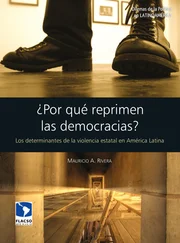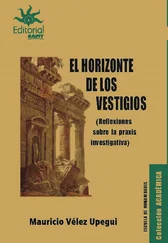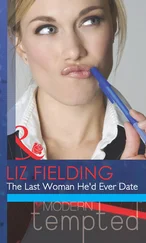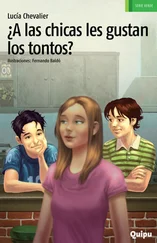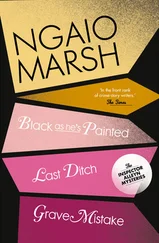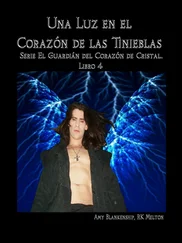Mauricio Vélez Upegui - El eco de las máscaras
Здесь есть возможность читать онлайн «Mauricio Vélez Upegui - El eco de las máscaras» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El eco de las máscaras
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El eco de las máscaras: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El eco de las máscaras»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El eco de las máscaras — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El eco de las máscaras», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Escribimos “al parecer”, y no sin razón, pues en 472, pocos años después de concluida la batalla de Platea (479), última de las denominadas Guerras Médicas, Esquilo lleva a las tablas Los persas , tragedia con la cual hace visible el choque entre Oriente y Occidente, de incontestable vigencia para los atenienses. Si antes Homero, en la Ilíada , al hilo de la narración épica, ha contado un segmento de esta confrontación, ahora Esquilo, al amparo de una forma sustentada en la imitación, retoma el tema y lo pone delante de los ojos del público que asiste al teatro. ¿Acaso el contenido de Los persas es menos actual que el de La toma de Mileto o, incluso, está compuesto de tal modo que logra dirigir y controlar anticipadamente la respuesta de los espectadores? Tal como ha llegado a nuestras manos, la obra de Esquilo detenta tanta actualidad como la de Frínico, y su carga emotiva, enhebrada a base de motivos misteriosos, entre los que se destaca el sueño de la reina Atosa y el fantasma de Darío, no sería inferior a la de este.
Nos encontramos, pues, ante dos informaciones de valor contrario. El drama de Frínico, al ocuparse de un evento real ocurrido dos años antes de ser transformado en obra literaria, suscita la irritación y el veto de Atenas; en cambio, la pieza de Esquilo, al volver sobre un conjunto de sucesos bélicos acaecidos a lo largo de dos décadas, es admitida por el arconte epónimo para hacer parte del concurso dramático anual. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Acaso un ejemplo palpable de lo volátil y mudable que puede llegar a ser el ánimo de los asistentes al teatro? ¿Por ventura una caprichosa manifestación de poder, excluyente en el primer caso e incluyente en el segundo? Es difícil saberlo. Si el tiempo (de los acontecimientos y de la representación) es una variable a tener en cuenta, entonces lo que estaría comprometido en la contradicción mencionada guarda relación, según Kadaré (2009), con el arduo problema de las predilecciones artísticas. Atenas se habría visto abocada a decidir entre dos alternativas opuestas: alentar un tratamiento trágico de temas actuales o favorecer el uso artístico de temas mítico-históricos (pp. 100-101). En el primer caso, las situaciones vividas cotidianamente por los ciudadanos atenienses proporcionarían a los tragediógrafos motivos suficientes para componer el tejido discursivo de sus obras; en el segundo, los autores dirigirían su mirada hacia el pasado mediato o remoto para convertirlo en veta fecunda de creación dramática. Actualidad o tradición mítica estarían en la base de esta disyunción electiva.
Independientemente de que se haya presentado o no dicho dilema, una cosa es incontestable: salvo las dos obras mencionadas, y excepción hecha de la conexión que pueda establecerse entre las Euménides de Esquilo y la reforma del Areópago emprendida por Efialtes en el 462, ninguna otra tragedia, de las 32 que conservamos, detenta una trama referida a hechos históricos conocidos o relacionada con avatares de su propio tiempo. Situación, sin duda, digna de sorprender, ya que cálculos aproximados –y desde luego inciertos– nos hablan de más de 150 autores de tragedias, diferentes de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y “de más de 1.200 piezas representadas solo en el siglo V” ( Zimmermann, 2012, p. 49). “Solo en el siglo V”, anota el estudioso alemán, y con razón. Hoy está fuera de duda que el género continuó cultivándose hasta mediados del siglo III, época en la que el rey Ptolomeo Filadelfo II actuó como mecenas de los llamados “trágicos alejandrinos” ( Scodel, 2014, p. 15). Mientras un hallazgo arqueológico imprevisto o un descubrimiento bibliográfico aleatorio no alteren el estado de la cuestión, obligándonos a reconsiderar la naturaleza del material existente o la situación vivida por Atenas durante aquellas jornadas, es forzoso atestiguar que el sello distintivo de la tragedia reside en la extemporaneidad. Dicho con mayor énfasis: el arte trágico, en relación con el tiempo, se apuntala en el atavismo y en relación con el espacio, en el anatopismo . 3Si la tragedia descansa, abreva, rebusca en los tiempos idos para plasmar el resultado de su quehacer poético, ¿de qué tiempos hablamos? Respuesta llana: de aquellos que son inherentes al mito o, si se prefiere, a la mitología, entendida en el sentido de “conjunto de relatos que conciernen a los dioses y a los héroes, es decir, a los dos tipos de personajes a los que las ciudades antiguas les dedicaban un culto” (Vernant y Vidal-Naquet, 2002, p. 100). De inmediato, una pregunta brota por sí sola: ¿por qué la tragedia habría de apelar al mito, a estos relatos venidos de lejos, cuando es razonable pensar que “el impulso de la democracia hubiera debido conducirla […] hacia el presente y las realidades atenienses [?]” (De Romilly, 1997, p. 160).
No es solo por razones sociales, supeditadas al régimen democrático que se instaura en Atenas durante el siglo V, que los poetas trágicos apelan al mito para componer sus obras. Este aspecto es significativo, y sin duda es necesario tenerlo en cuenta a la hora de considerar el contenido político de la tragedia. Pero quizá haya otros motivos que ayudan a comprender mejor el vigoroso lazo que une a la tragedia con el pasado mítico. Tales motivos atañen al valor mismo de los mitos. Antes que ser “invenciones fantásticas” (Aristóteles, Metafísica , III, 4, 1000a, 18-20) con las cuales se pretende conjurar el miedo que los fenómenos de la naturaleza despiertan en los hombres, o modos “mitopoyéticos de pensamiento” (Kirk y Raven, 1979, p. 21) encaminados a descubrir el misterio que encierra la realidad, e incluso “hermosas mentiras” con las cuales los poetas cautivan el ánimo de los oyentes (Gigon, 1962, p. 18), los mitos, en cuanto relatos de acciones acaecidas en un tiempo primordial, despuntan en el alba de la civilización como estructuras de lenguaje mediante las cuales una comunidad traduce a otro nivel de expresión su propia captación de la realidad, sea esta la realidad total (el universo), sea una realidad parcial (el hombre, la relación de este con otros seres, una determinada costumbre, una institución social, etc.). Colmados de imaginación, cuando no de explícitos detalles tremebundos, y articulados sin necesidad de reparar en las determinaciones propias de una lógica demostrativa, los mitos versan sobre los eventos que tienen lugar en las distintas regiones que integran el cosmos, sobre los agentes responsables de dichos sucesos (sean dioses, héroes o fuerzas interiores o exteriores) y, en conexión con ambos motivos, sobre los entes en quienes recae la enérgica acción de aquellos. De ahí que lo que dan a conocer los mitos, bajo el aspecto de un entramado diegético (“narrativo”) que toca la sensibilidad fabuladora de los hombres, exhibe una voluntad de participación extendida. La colectividad que narra y escucha los mitos, recurriendo a una serie de palabras que se sustenta en la tradición oral, se reconoce en sus líneas esenciales como si se plantara ante un espejo cuyo cristal devolviera una identidad viva, no exánime o acabada. En suma, los mitos –escribe Soto Posada (2010)–, al apuntar “a lo permanente del hombre”, constituyen “un conocimiento para orientarse en el mundo y saber de sí mismo, un conocimiento que manifiesta algo sobre el origen último de las cosas” (pp. 35-39).
Los mitos entrañan, conforme a la naturaleza de la cual son tributarios, una dimensión de lo ficticio que los autores trágicos aprovechan para dar a luz una nueva creación artística. Esa dimensión de lo ficticio se relaciona con un rasgo que es inherente a los mitos y el cual les sirve para diferenciarse del relato histórico: su temporalidad constitutivamente imprecisa. ¿En dónde radica su imprecisión? En la imposibilidad de establecer con algún grado de seguridad o de mínima certidumbre cualquier clase de hito cronológico. De ahí que las unidades de medición temporal, tan caras al discurso de la historia, no sean aplicables a los mitos. Jamás las narraciones míticas dirán algo como esto: “En el año tal, cuando aconteció tal evento”. Dirán más bien: “Un año” (cualquiera). O, en palabras de Gigon (2012), los mitos se mueven en “un pasado absolutamente indeterminado e indefinido, en el ancho campo del ‘érase una vez’, que no guarda ninguna relación con el presente” (p. 27). De ahí la inutilidad –o el fracaso– de la pregunta que intenta averiguar por su origen o procedencia. Cualquier intento que pretenda fijar la génesis primordial de una narración mítica está condenado a sufrir el vértigo de la regresión infinita. Tampoco resulta procedente someter a examen una supuesta autoría mítica. Los mitos, más que el producto de la labor imaginativa de un individuo, son el resultado de una creación colectiva, en la que la autoría sale sobrando. Esta doble incertidumbre, antes que ser una limitante poética, favorece su uso (el uso de sus motivos) por encima de cualquier determinación local o personal. Dicho uso, aplicado para necesidades diversas (las artísticas, por ejemplo), se apuntala en el reconocimiento de la vigencia de su sustancia de contenido, decantada como residuo significativo tras siglos de trasmisión por parte de innumerables generaciones de mitantes (o contadores de mitos). Cada grupo humano, dependiendo de su propia conformación social, sabe extraer de este residuo aquellas figuraciones que necesita para investir de sentido al mundo. Por eso, en palabras de Castoriadis (2006), “el mito pone en acto este sentido, esta significación que una sociedad imputa al mundo, figurándolo por medio de una narración” (p. 196).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El eco de las máscaras»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El eco de las máscaras» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El eco de las máscaras» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.