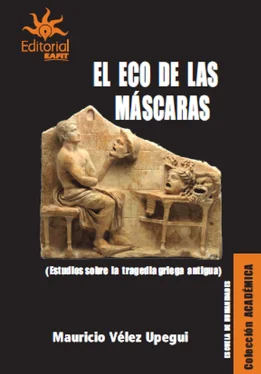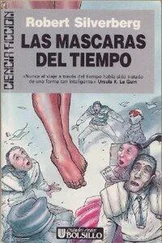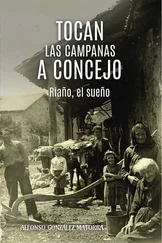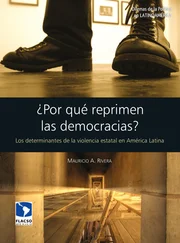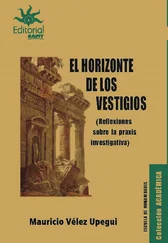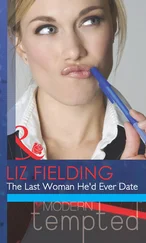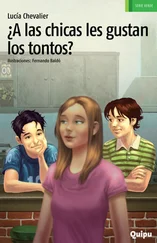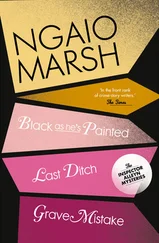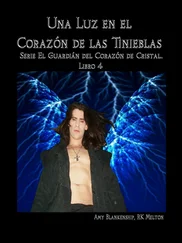Mauricio Vélez Upegui - El eco de las máscaras
Здесь есть возможность читать онлайн «Mauricio Vélez Upegui - El eco de las máscaras» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El eco de las máscaras
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El eco de las máscaras: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El eco de las máscaras»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El eco de las máscaras — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El eco de las máscaras», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
En sentido estricto, el autor dramático, el tragediógrafo, no es un aedo, ni un rapsoda y menos un compositor lírico. De hecho, él no compone y canta, en estilo oblicuo y ante una audiencia determinada, hechos o eventos acaecidos en otro tiempo y otro espacio cuyos contenidos ensalzan los valores y virtudes aristocráticos del grupo humano que lo recibe hospitalariamente; tampoco improvisa, zurce y recita, acompañándose de la cítara, conjuntos de odas tradicionales, de muy variada temática, en medio de corrillos de circunstantes que se reúnen espontáneamente para escuchar el destilado artístico de su labor (Fuentes Vélez, 2017, pp. 17-19); y menos crea, dejando su firma personal como traza de composición, la música y la danza de algún poema en el cual plasma los motivos que la circunstancia social o su propio espíritu le dictan, desde una exhortación militar, pasando por la expresión de los sentimientos más íntimos, hasta un canto que invita a los oyentes a repasar el modo como en la vida diaria alternan pesares y alegrías. Y, sin embargo, la obra que brota del autor de tragedias deja traslucir la huella de cada uno de estos oficios y prácticas poéticas. Por eso la tragedia, en particular, supone la unión, equilibrada, armoniosa y fecunda de la memoria perspicaz del aedo, la intuición razonada del rapsoda y la hondura emocional del poeta lírico (yámbico, elegíaco o coral).
Con ser notables, estos atributos no bastan para caracterizar el trabajo artístico del autor de tragedias. Si fueran suficientes, este irrumpiría en el horizonte cultural de los griegos como un mero usufructuario de la tradición o como un albacea especializado del patrimonio cultural de la época. En calidad de custodio del pasado, no tendría más función que la de velar por la conservación de los bienes espirituales de su pueblo. No obstante, el tragediógrafo se sitúa más allá de esta función. A su manera, él sabe que le aguarda el cumplimiento de un destino estético: tomar en sus manos esa herencia colectiva (teñida, como decimos, de sincretismo artístico), apropiársela en nombre de la comunidad de la que hace parte y devolverla luego a los demás con una apariencia distinta, marcadamente recompuesta y enriquecida. No de otro modo se podría materializar el acto de fingimiento que da orden y sentido al género teatral, el cual consiste en hacerle creer a los espectadores que son los personajes escenificados quienes, tras las máscaras que portan, hacen uso de la palabra en estilo recto, ya para conducir las partes dialógicas de la obra, ya para interpretar las partes líricas.
El proceso seguido por el autor de tragedias, consistente en devolver a la comunidad la herencia artística recibida bajo una forma y sentido diferentes, admite ser descrito en términos de reestructuración del mito .
En sentido literal, reestructurar el mito significa conferirle carácter dramático. Para conseguir que el mito adquiera esta forma artística es necesario que el autor, por una parte, afinque el uso de la dicción poética menos en el modo autoral que en el modo figural del discurso (Platón, República, III, 393c); y, por otra, que se adentre, por así decirlo, en las entrañas del mito y extraiga, luego de examinar sus diversos componentes, únicamente aquellos episodios, eventos o acontecimientos que han de ser ensamblados en un nuevo conjunto poético. Al entresacar sus fábulas de ciclos de historias evidentemente más amplias, los autores deben dotarlas de coherencia a fin de que los espectadores, sin mucho esfuerzo, puedan seguir los hilos de la intriga (por ejemplo, “por qué empiezan en un punto de la trama y terminan en otro” – Cfr . Scodel, 2014, p. 43) y de ese modo sentirse partícipes de la historia referida. Ello no significa, por supuesto, que las tramas deban ser lineales o que hayan de rehuir las “vueltas de tuerca” de la intriga. Una pieza como las Euménides de Esquilo, con la cual se cierra el argumento continuo de la trilogía integrada por Agamenón y Coéforas , aparte de estar impregnada de un lenguaje literario con hondos matices políticos, se estructura en torno, no de una sola acción, sino de un complejo de acciones destinadas a mostrar de qué manera una ciudad como Atenas puede hacer el tránsito, en el plano jurídico, de un derecho basado en la justicia privada a otro cimentado en la justicia pública. Así, la armazón estructural de la obra, lejos de responder a un orden estético lineal, satisface los requerimientos aristotélicos de una trama compleja (la que contempla al tiempo peripecia y reconocimiento o, lo que es igual, densidad dramática).
Adicionalmente, solo si el autor simula que son los personajes quienes, soberanamente, dicen lo que dicen, y solo si logra disponer un entramado de acciones apenas sugerido por el relato que ha seleccionado, el mito puede adquirir el perfil dramático que el teatro demanda. Tal vez por eso, Aristóteles sostiene que la gran tarea del autor trágico consiste, no tanto en inventar una trama, un mito, una historia, cuanto sí en confeccionar, con la mira puesta en una operación de mímesis venidera, un “ensamblaje de acciones cumplidas” ( Poética, 6, 1450a, 3). De ahí que sea en la actividad de ensamblar acciones, y no en el acto de imitar líneas de conducta o caracteres, donde, a juicio del Estagirita, resida la virtud del poeta trágico. Estéticamente hablando, virtuoso es el tragediógrafo que, permaneciendo en la esfera del mito (esfera que no excluye cierto margen de libertad, según escribíamos atrás), logra componer “una intriga o puesta en intriga” (Ricoeur, 1992, p. 221). Sobra anotar que en este contexto la puesta en intriga acusa un valor puramente práctico, relativo al quehacer propio del poeta. De suerte que una intriga bien configurada es la que oculta la costura de cada una de sus partes cualitativas y cuantitativas y la que, sobre todo, permite al espectador comprender a cabalidad los hilos de conexión que anudan –causal y cronológicamente– cada una de estas partes. Mal compuesta, por el contrario, es la puesta en intriga que, además de exhibir los anudamientos de su composición, impide al público seguir, con una concernida complicidad, el curso necesario o verosímil de una acción dramática. En suma, una obra trágica es depositaria de un eximio acabado formal cuando su estructura promueve en el espectador o lector una inmediata inteligibilidad del mito que es llevado a las tablas.
Mientras realiza el ejercicio de reestructuración antes mencionado, el autor de tragedias obra a semejanza de un traductor, es decir, media entre dos lenguas o, por extensión, entre dos géneros literarios, uno correspondiente al venerable magisterio del cantor o recitador profesional y otro relativo al naciente oficio del hacedor dramático. Su conocimiento de las dos instancias debe ser suficiente como para no ignorar que entre el espíritu de la diégesis , característica del discurso épico, y el de su transformación en ficción teatral media una distancia que debe ser superada. Cuando esto se logra, gracias a una especie de acuerdo estético que toma en cuenta el sentido de ambos ámbitos de referencia, el autor de tragedias se yergue como creador de aquello que conviene denominar “el mito trágico” (De Romilly, 1997, p. 175). Así, un mismo elemento de composición se presta a un doble y dispar tratamiento estético. Si en la tarea que compete al autor no sobreviniera dicho ejercicio de traducción (en virtud del cual el mito logra pervivir en el espíritu de un pueblo como motivo dilatado de génesis e ímpetu creativos), a duras penas podría establecerse un nítido deslinde entre la épica y el drama.
La idea puede ser expuesta de otra manera: sin ser teólogos, y por lo tanto sin estar movidos por el deseo de hacer mitos, en cuanto tentativa por inventar leyendas que sobrepasan “nuestra comprensión” (Aristóteles, Metafísica , III, 4, 1000a, 9-19), y sin ser filósofos, y por ende sin tener la pretensión de hacer filosofía, en “cuanto intento para resolver los problemas del universo solo por la razón que se opone a aceptar explicaciones puramente mágicas o religiosas” (Guthrie, 1995, p. 32), los poetas trágicos se afirman en medio de ambos ámbitos de acción al momento de componer sus obras. Afirmarse quiere decir que no solamente ignoran la aguda repercusión social de la épica homérica y hesiódica y la innovadora actividad de pensamiento adelantada por los milesios e itálicos, sino también que proyectan en sus propias piezas teatrales, aunque bajo un manto enhebrado de ficción dramática, el sustrato decantado de una y otra tradición. Si para la mentalidad clásica griega dos son las posibilidades del lenguaje humano, una ofrecida por el mito (teología) y otra proporcionada por el logos (filosofía), entonces los poetas trágicos, guardando todas las proporciones, conceden la primera al coro y la segunda al héroe. No decimos que el coro sea un personaje colectivo tras cuyo velo se oculta la figura del teólogo, ni que el héroe sea un substituto enmascarado tras cuya apariencia se esconde el personaje del filósofo. Una afirmación semejante resultaría a todas luces absurda e inaceptable. Pero no deja de ser llamativo el hecho de que, así como el coro comenta, mediante analogías narrativas fabulosas, lo que acontece en escena, el héroe se refiere a la acción que está en trance de ejecutar o que ha ejecutado haciendo el uso de una palabra razonada, teñida a veces de lógica impecable. Desde luego, ninguno de los dos usos se presenta en estado puro, pues nada impide que el solemne canto del coro desemboque en lúcidas reflexiones de índole filosófico-moral, ni que el razonamiento del héroe se combine con sentimientos profundos que rozan lo mítico-religioso. Fluctuando entre estos dos modos de encarar la realidad, pero sin llegar al extremo de hacerse pasar por lo que no son, los poetas trágicos aúnan en lo más hondo de su ser la perspicaz sensibilidad del teólogo y la inquietante racionalidad del filósofo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El eco de las máscaras»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El eco de las máscaras» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El eco de las máscaras» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.