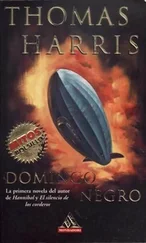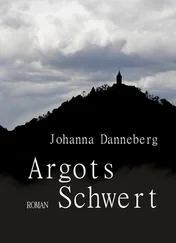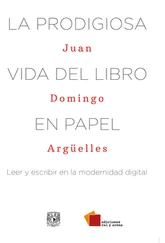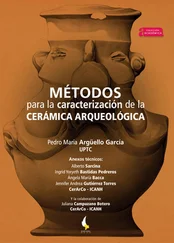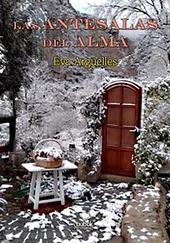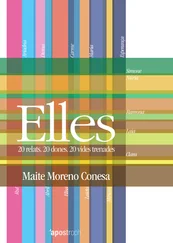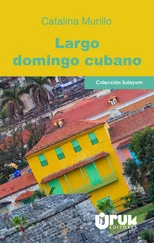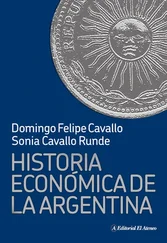Incluso en libros académicos o literarios aparecen estas barbaridades. Justamente en un artículo académico leemos lo siguiente:
 “Owen Fiss, por ejemplo, hace una importante apología a favor del Estado activista”.
“Owen Fiss, por ejemplo, hace una importante apología a favor del Estado activista”.
Con corrección, el autor debió escribir que Owen Fiss
 hace una importante apología del Estado activista.
hace una importante apología del Estado activista.
 No es mejor, por supuesto, hablar y escribir de “apologías en contra”, que constituye un sinsentido, una monstruosidad semántica, y un atentado a la lógica. He aquí varios ejemplos de estas barbaridades, ya sean por redundancia o por absurdidad: “Apología a favor de Galilei”, “apología a favor del crimen”, “apología a favor de la bicicleta”, “apología a favor de una causa política”, “apología a favor de un candidato”, “apología en contra de los derechos humanos”, “apología en contra de la injusticia”, “apología en contra del abandono de la esposa”, “apología en contra de la lucha contra la violencia”, “apología en contra del miedo y la oscuridad”, “apologías a favor de ciertas artes”, “apologías a favor de la doctrina”, “apología en favor de la santa iglesia”, “apología en favor de la fe”, “apologías en favor de la botánica”, “apologías en favor del terrorismo”, etcétera.
No es mejor, por supuesto, hablar y escribir de “apologías en contra”, que constituye un sinsentido, una monstruosidad semántica, y un atentado a la lógica. He aquí varios ejemplos de estas barbaridades, ya sean por redundancia o por absurdidad: “Apología a favor de Galilei”, “apología a favor del crimen”, “apología a favor de la bicicleta”, “apología a favor de una causa política”, “apología a favor de un candidato”, “apología en contra de los derechos humanos”, “apología en contra de la injusticia”, “apología en contra del abandono de la esposa”, “apología en contra de la lucha contra la violencia”, “apología en contra del miedo y la oscuridad”, “apologías a favor de ciertas artes”, “apologías a favor de la doctrina”, “apología en favor de la santa iglesia”, “apología en favor de la fe”, “apologías en favor de la botánica”, “apologías en favor del terrorismo”, etcétera.
 Google: 86 800 resultados de “apología a favor”; 21 400 de “apología en contra”; 14 300 de “apologías a favor”; 13 100 “apología en favor”; 1 520 de “apologías en favor”; 1 500 de “apologías en contra”.
Google: 86 800 resultados de “apología a favor”; 21 400 de “apología en contra”; 14 300 de “apologías a favor”; 13 100 “apología en favor”; 1 520 de “apologías en favor”; 1 500 de “apologías en contra”. 
18. ¿aporafobia?, aporofobia
El DRAE no incluye en sus páginas la mayor parte de las palabras formadas con el sufijo “-fobia”, elemento compositivo que significa “aversión” o “rechazo”, como en “agorafobia”, “claustrofobia” y “homofobia”. Entre estos términos, que no recoge el DRAE, está el sustantivo femenino “aporofobia”, contribución de la filósofa española Adela Cortina para referirse a la “aversión, odio o rechazo a los pobres”. Para Cortina, “era necesario poner nombre a un fenómeno que existe y es corrosivo”. El término está formado a partir del griego á-poros (“sin recursos” o “pobre”) más phobos o fobos (“aversión”, “miedo”, “odio”, “pánico”, “rechazo”, “repugnancia”): literalmente, “rechazo a la gente sin recursos, al desamparado, al pobre”. A decir de Cortina, “el 90% de las personas es aporofóbica”, es decir, siente aversión por los pobres. Pero, como ya vimos, de acuerdo con las raíces del término, se debe decir y escribir “aporofobia” y no, por ultracorrección, “aporafobia”, que no significa nada. Debido al influjo del término “agorafobia” (del griego agorá: “plaza pública” y fobia: “rechazo”): “temor a los espacios abiertos”, que muchos pronuncian y escriben, incorrectamente, “agorofobia”, por equivocado prurito de corrección, muchas personas del ámbito culto de la lengua transforman el correcto “aporofobia” en el desbarre “aporafobia”. Aun si estuviese en el diccionario el sustantivo “aporofobia”, muchos seguirían diciendo y escribiendo “aporafobia” porque, simplemente, de todos modos, no consultan el diccionario. El término que, con pertinencia y corrección, acuñó Adela Cortina es “aporofobia”.
El desbarre “aporafobia” es, por supuesto, del ámbito culto y, especialmente, de los medios académico y profesional, de donde ha pasado al periodismo. En el diario español La Voz, de Navarra, el columnista escribe, en el cuerpo de su artículo, la correcta voz “aporofobia”, pero en el titular leemos lo siguiente:
 “Aporafobia, rechazo a las personas pobres”.
“Aporafobia, rechazo a las personas pobres”.
Como ya vimos, quien impuso tal titular disparatado, al colaborador del diario, debió escribir:
 Aporofobia: rechazo a las personas pobres.
Aporofobia: rechazo a las personas pobres.
 Van otros ejemplos de tal desbarre, por ultracorrección: “¿Sabes qué es la aporafobia?”, “la aporafobia, concepto forjado por la filósofa Adela Cortina” (no es verdad: ya vimos que el concepto que acuñó Cortina es “aporofobia”), “el fenómeno definitorio de la sociedad occidental, más que xenofobia, es la aporafobia”, “Congreso de Aporafobia”, “aporafobia: cuando se rechaza al pobre o al emigrante”, “¡mucho alimento para la aporafobia!”, “aporafobia: cuando los pobres están a nuestro servicio” (claro que no: si se rechaza al pobre, no se le contrata para un servicio), “el Ayuntamiento aborda la aporafobia”, “aporafobia en México”, “el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que incluirá como agravante la aporafobia” (los presidentes de las naciones, por lo general, no saben ni dónde tienen la cabeza, aunque no haya uno que no se sienta un sabio), “noticias de aporafobia”, “aporafobia, elegida la palaba del año” (no: la palabra del año fue “aporofobia”), “pautas para ayudar en caso de aporafobia”, “un acto de aporafobia”, “eso es racismo y aporafobia”, “lo que hay es aporafobia” (¡no, claro que no: lo que hay es aporofobia!).
Van otros ejemplos de tal desbarre, por ultracorrección: “¿Sabes qué es la aporafobia?”, “la aporafobia, concepto forjado por la filósofa Adela Cortina” (no es verdad: ya vimos que el concepto que acuñó Cortina es “aporofobia”), “el fenómeno definitorio de la sociedad occidental, más que xenofobia, es la aporafobia”, “Congreso de Aporafobia”, “aporafobia: cuando se rechaza al pobre o al emigrante”, “¡mucho alimento para la aporafobia!”, “aporafobia: cuando los pobres están a nuestro servicio” (claro que no: si se rechaza al pobre, no se le contrata para un servicio), “el Ayuntamiento aborda la aporafobia”, “aporafobia en México”, “el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que incluirá como agravante la aporafobia” (los presidentes de las naciones, por lo general, no saben ni dónde tienen la cabeza, aunque no haya uno que no se sienta un sabio), “noticias de aporafobia”, “aporafobia, elegida la palaba del año” (no: la palabra del año fue “aporofobia”), “pautas para ayudar en caso de aporafobia”, “un acto de aporafobia”, “eso es racismo y aporafobia”, “lo que hay es aporafobia” (¡no, claro que no: lo que hay es aporofobia!).
 Google: 6 490 resultados de “aporafobia”.
Google: 6 490 resultados de “aporafobia”. 
 Google: 173 000 resultados de “aporofobia”.
Google: 173 000 resultados de “aporofobia”. 
19. arañas, ¿arañas y otros insectos?, escorpiones, ¿escorpiones y otros insectos?, insectos
Con un poquito de conocimiento científico se puede decir “arañas y otros artrópodos”, “escorpiones y otros artrópodos”, pero de ningún modo “arañas y otros insectos”, “escorpiones y otros insectos”, pues, contra lo que mucha gente cree, ni las “arañas” ni los “escorpiones” o “alacranes” son “insectos”: son “arácnidos”. Por supuesto, hay personas a quienes esto les importa menos que un cacahuate, pero para quienes deseen saberlo, la diferencia entre las “arañas” y “escorpiones” en relación con los “insectos” es muy clara y sencilla. Las arañas y los escorpiones, al igual que los insectos, son “artrópodos”, pero no todos los “artrópodos” son “arañas” y “escorpiones”. El adjetivo y sustantivo “artrópodo” (del griego árthron, “articulación”, y -podo, elemento compositivo que significa “pie”, “pata”) es definido de la siguiente manera por el DRAE: “Dicho de un animal: Del grupo de los invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral cubierto por una cutícula y formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles, y provisto de apéndices compuestos de piezas articuladas o artejos; por ejemplo, los insectos, los crustáceos y las arañas”. Hasta aquí queda claro que las arañas y los escorpiones, además de los insectos y los crustáceos, pertenecen al grupo de los “artrópodos”, pero una cosa es ser primos y otra muy diferente es ser hermanos. El sustantivo masculino “insecto” (del latín insectum, y éste, calco del griego éntomon, de entomé, “incisión”, “sección”, “por las marcas en forma de incisión que presenta el cuerpo de estos animales”) designa al “artrópodo de respiración traqueal, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y abdomen, con un par de antenas y tres de patas, y que en su mayoría tienen uno o dos pares de alas y sufren metamorfosis durante su desarrollo”. Ejemplos de ellos: “abejas”, “chinches”, “cucarachas”, “escarabajos”, “hormigas”, “mariposas”, “moscas”, “termitas”. Si los lectores se encuentran una araña voladora y poseedora de un par de antenas y seis patas, sin duda es un “insecto”, pero no una “araña”. La razón es simple: el sustantivo femenino “araña” (del latín aranea) designa al “arácnido con tráqueas en forma de bolsas comunicantes con el exterior, con cefalotórax, cuatro pares de patas, y en la boca un par de uñas venenosas y otro de apéndices o palpos que en los machos sirven para la cópula” (DRAE). Si es “araña” tiene ocho patas, carece de alas y de antenas y, además, produce o segrega un hilo de seda (la “telaraña”) que lo mismo le sirve para atrapar a su presa (“insectos”, por ejemplo”) que para construir su nido o vivienda. En cuanto al “escorpión” (o “alacrán”), el DRAE nos informa que este sustantivo masculino (del latín scorpĭo, scorpiōnis, y éste del griego skorpíos) designa al “arácnido con tráqueas en forma de bolsas y abdomen que se prolonga en una cola formada por seis segmentos y terminada en un aguijón curvo y venenoso”. Ni más ni menos. Si el hablante y el escribiente del español les dicen “insectos” a la “araña” y al “escorpión”, éstos pueden enfadarse muchísimo, pero lo mejor es que se burlarán de la ignorancia de quien no es capaz de distinguir entre un rábano y una zanahoria. No es que el hablante y el escribiente deban tener la paciencia para contarles las patas a las arañas y a los escorpiones (y saber que tienen ocho y no seis), sino simplemente saber, de una vez por todas, que ¡ni las arañas ni los escorpiones son insectos!, sino “arácnidos”. Y el adjetivo “arácnido” (del francés arachnides) se aplica a un artrópodo “compuesto de cefalotórax, cuatro pares de patas, y dos pares de apéndices bucales, variables en su forma y su función, sin antenas ni ojos compuestos, y con respiración aérea” (DRAE). No se espera que hablantes y escribientes del español se pongan a verificar si unos animaluchos, que parecen “arañas” o “escorpiones”, tienen dos pares de apéndices bucales y si su respiración es aérea, cosas harto difíciles porque, además de que las arañas y los escorpiones no se quedarán en quietud para esta revisión, a mucha gente que padece fobia o eventos de ansiedad ante estos animalitos ello les resultará imposible. Pero lo importante es dejarnos de tonterías: si un animalejo tiene toda la pinta de ser una araña o de ser un escorpión, no le digamos “insecto”; digámosle “araña”, digámosle “escorpión” y punto. Y esto lo sabemos porque los “insectos” no son “arañas” ni “escorpiones”, en tanto que las “arañas” y los “escorpiones” no son “insectos”. ¡Fin de la discusión!, y al que insista en lo contrario hay que mandarlo… a consultar el diccionario.
Читать дальше
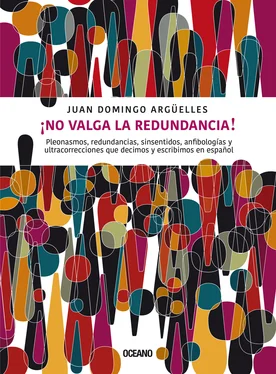
 “Owen Fiss, por ejemplo, hace una importante apología a favor del Estado activista”.
“Owen Fiss, por ejemplo, hace una importante apología a favor del Estado activista”. hace una importante apología del Estado activista.
hace una importante apología del Estado activista. No es mejor, por supuesto, hablar y escribir de “apologías en contra”, que constituye un sinsentido, una monstruosidad semántica, y un atentado a la lógica. He aquí varios ejemplos de estas barbaridades, ya sean por redundancia o por absurdidad: “Apología a favor de Galilei”, “apología a favor del crimen”, “apología a favor de la bicicleta”, “apología a favor de una causa política”, “apología a favor de un candidato”, “apología en contra de los derechos humanos”, “apología en contra de la injusticia”, “apología en contra del abandono de la esposa”, “apología en contra de la lucha contra la violencia”, “apología en contra del miedo y la oscuridad”, “apologías a favor de ciertas artes”, “apologías a favor de la doctrina”, “apología en favor de la santa iglesia”, “apología en favor de la fe”, “apologías en favor de la botánica”, “apologías en favor del terrorismo”, etcétera.
No es mejor, por supuesto, hablar y escribir de “apologías en contra”, que constituye un sinsentido, una monstruosidad semántica, y un atentado a la lógica. He aquí varios ejemplos de estas barbaridades, ya sean por redundancia o por absurdidad: “Apología a favor de Galilei”, “apología a favor del crimen”, “apología a favor de la bicicleta”, “apología a favor de una causa política”, “apología a favor de un candidato”, “apología en contra de los derechos humanos”, “apología en contra de la injusticia”, “apología en contra del abandono de la esposa”, “apología en contra de la lucha contra la violencia”, “apología en contra del miedo y la oscuridad”, “apologías a favor de ciertas artes”, “apologías a favor de la doctrina”, “apología en favor de la santa iglesia”, “apología en favor de la fe”, “apologías en favor de la botánica”, “apologías en favor del terrorismo”, etcétera. Google: 86 800 resultados de “apología a favor”; 21 400 de “apología en contra”; 14 300 de “apologías a favor”; 13 100 “apología en favor”; 1 520 de “apologías en favor”; 1 500 de “apologías en contra”.
Google: 86 800 resultados de “apología a favor”; 21 400 de “apología en contra”; 14 300 de “apologías a favor”; 13 100 “apología en favor”; 1 520 de “apologías en favor”; 1 500 de “apologías en contra”.