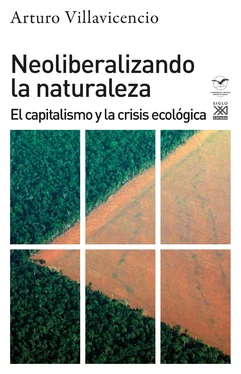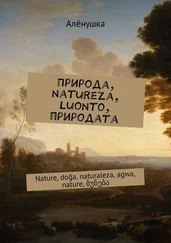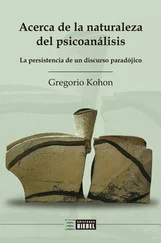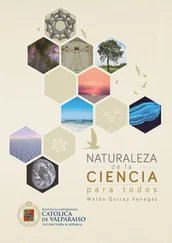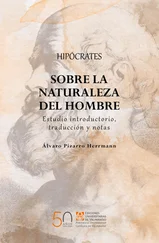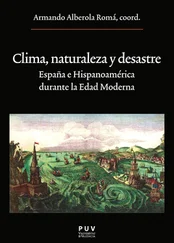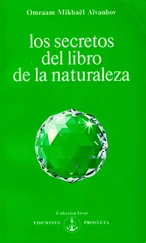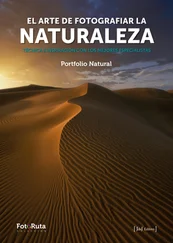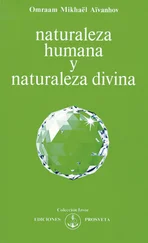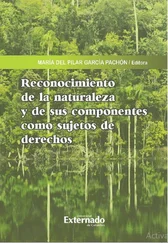1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 En el proceso de formación del mercado, la tierra fue abstraída del mundo natural y tratada como una mercancía intercambiable, el trabajo fue abstraído de la vida y tratado como una mercancía para ser valorada e intercambiada de acuerdo a la oferta y la demanda, y el capital fue abstraído de su contexto social, no más tratado como un patrimonio colectivo o individual, sino como una fuente intercambiable de ingreso para los individuos.
Polanyi detalló las tensiones inherentes entre la naturaleza y la tendencia ilimitada de crecimiento del capital originadas en el tratamiento de insumos no producidos como mercancías (naturaleza, trabajo y capital) como si estos fuesen mercancías.
El trabajo no es sino otro nombre de la actividad humana que acompaña a la vida misma… tierra no es sino otro nombre para la naturaleza que no es producida por los seres humanos… y dinero es simplemente un símbolo del poder de compra que, como regla, de ninguna manera es producido sino que se origina a través del mecanismo financiero (2001 [1944]: 75).
Debido a que estos insumos son la base misma de la producción de mercancías y circulan como mercancías, aunque nunca pueden ser producidas como verdaderas mercancías, Polanyi sostuvo que se trata de mercancías ficticias y si su mercantilización se lleva a cabo sin control, esto eventualmente conducirá a su degradación, escasez y, en última instancia, a su desaparición y por lo tanto también al colapso de la sociedad de mercado:
permitir que el mecanismo del mercado sea el único director de los seres humanos y de su entorno natural, independientemente de la cantidad y el poder de compra, resultará en la demolición de la sociedad (p. 76).
Como insistimos a lo largo del presente trabajo, el problema de fondo de la ideología neoliberal al pretender regular la interacción de las sociedades con el mundo biofísico es su tratamiento de la naturaleza como una mercancía ficticia.
Ya en 1972, el estudio Los límites del crecimiento advertía que la humanidad se vería obligada a destinar una fracción creciente del capital y de la fuerza de trabajo para hacer frente a las restricciones ecológicas causadas por el crecimiento económico. Esta tesis ha sido corroborada en sucesivas actualizaciones del estudio (Meadows, Randers y Meadows, 2005). El estudio analiza cómo el crecimiento de la población y el uso de los recursos naturales interactúan produciendo una creciente tensión que se manifiesta en los límites físicos del planeta bajo la forma del agotamiento de los recursos naturales y su capacidad finita para absorber la contaminación procedente de la industria, agricultura y el consumo. El mensaje es inequívoco: ya a partir de la década de los noventa se presenta una creciente evidencia de que la humanidad se está dirigiendo hacia un territorio insostenible. Los escenarios de crecimiento examinados (en particular el escenario 2) resultan en niveles de producción industrial que dan origen a un aumento vertiginoso de la contaminación. Una parte se debe a la contaminación directa de las actividades industriales y otra parte obedece al deterioro o saturación de los procesos naturales de asimilación de la contaminación. De acuerdo con el estudio, por ejemplo, la contaminación tiene un impacto mayor en la fertilidad del suelo y las crecientes inversiones para restaurar su fertilidad no serán suficientes para contrarrestar una disminución dramática de la productividad agrícola en las próximas décadas. El estudio demuestra que el agotamiento progresivo de los recursos no renovables determina un aumento de sus costos de tal manera que una fracción creciente del capital debe ser destinado a la obtención de estos recursos. Este fenómeno trae como consecuencia una contracción de la producción y, en definitiva, a un eminente colapso de los sistemas socioeconómicos[4].
La tensión ampliamente percibida entre el principio capitalista de la expansión sin límites y el carácter finito de los recursos naturales, incluida la limitada capacidad de absorción del entorno físico de residuos y desechos, se hace presente cada vez con mayor intensidad (Wallerstein, 2013). La tesis de los «límites planetarios» (Rockstrom, Steffen, Noone, Person et al., 2009), aunque pueda parecer prematuramente alarmista, no deja de ser motivo de una creciente aprensión. Pero aparte de escenarios apocalípticos de agotamiento y escasez de los recursos, la conjetura de Polanyi parece estar tomando forma en la actualidad. Los síntomas de que la expansión del mercado ha alcanzado umbrales críticos respecto a las tres mercancías ficticias debido a la erosión de las «salvaguardias institucionales» se manifiesta en una «crisis de reproducción social, la renovación de las condiciones sociales requeridas para sostener la sociedad capitalista» (Calhoun y Derlugian, 2011: 271). Se pregunta Streeck si «acaso el victorioso capitalismo no se ha convertido en su peor enemigo». Los umbrales críticos se manifiestan en los diferentes frentes (Streeck, 2016; Wallerstein, Collins, Mann, Derluguian y Calhoun, 2013). La mercantilización del trabajo parece haber llegado a límites peligrosos que ponen en serio peligro la continuidad misma del sistema capitalista (Collins, 2013: 37-69). En la misma línea, señala Streeck (2016: 62) que ha sido la excesiva mercantilización del dinero la causa de la crisis financiera de 2008: la transformación de una ilimitada oferta de crédito en productos financieros sofisticados que terminaron en una burbuja de inimaginables consecuencias en ese momento. La tendencia de la transformación del viejo régimen de M-C-M’ hacia uno nuevo de M-M’ continua de manera ineluctable. Por último, y dentro de esta misma lógica, la financiarización de la naturaleza [véase el epígrafe «La financiarización de la naturaleza», en pp. 187-191] como mecanismo de creación de nuevos espacios de inversión, comercio y especulación, es la última etapa de un proceso que terminará con la degradación, probablemente irreversible, del entorno biofísico.
En medio de todo este «paisaje» nada alentador, no puede perderse de vista que muchas de las crisis ecológicas tienen que ver con el dominio que las clases rentistas (terratenientes, propietarios de minerales, agricultura y derechos de propiedad intelectual, por ejemplo) tienen sobre los activos naturales y recursos, lo que les permite crear y manipular la escasez y especular con el valor de los activos que ellas controlan. Al respecto, D. Harvey (2016) observa que las consecuencias de este poder se han ido evidenciado durante mucho tiempo. Nos recuerda este autor que casi todas las hambrunas ocurridas en los últimos 200 años han sido socialmente producidas y no decretadas por la naturaleza. Cada vez que se produce un aumento de los precios del petróleo se produce un coro de comentarios sobre los límites naturales del peak oil seguido por un periodo de arrepentimiento, mientras se constata que han sido los especuladores y el cartel de productores quienes provocaron el alza. El «despojo verde» (land grabs), en marcha en todo el mundo (de manera particular en África), no obedece tanto al temor de los límites de producción de alimentos o extracción de minerales, sino a un escalamiento de la competencia por monopolizar las cadenas de alimentos y minerales para la extracción de rentas.
Sostenía Polanyi que los mercados libres, autorregulados son un mito y que, en la realidad, la supervivencia de los mercados siempre requiere algún tipo de regulación. Añadía este pensador que frente a la constatación de una acelerada degradación de las condiciones sociales y materiales surge una resistencia social que históricamente, en cierta medida, ha actuado como elemento regulador de los efectos destructivos del mercado.
Esta es en síntesis la tesis del doble movimiento (Polanyi, 2001 [1944]: 138): los intentos de expandir la esfera del mercado encuentran resistencia por parte de significantes segmentos de la sociedad y en última instancia pone límites al reinado del mercado. Sin embargo, esta resistencia ha sido cooptada, por lo menos parcialmente, por el mismo capital al presentar una aparente desincrustación de la economía de mercado con el fin de permitir su funcionamiento sin amenazas serias de «insurrección». En este sentido, el doble movimiento no es acerca de un cuestionamiento fundamental del mercado, sino acerca de alterar el sistema de mercado con el fin de mantenerlo. La economía verde, el capitalismo verde, la modernización ecológica, el desarrollo sostenible, con toda la adjetivación que lo acompaña, no son sino la expresión de esta tendencia.
Читать дальше