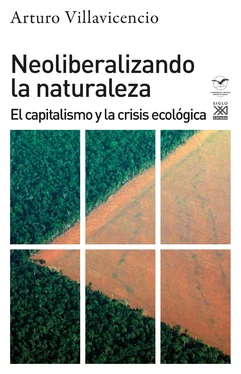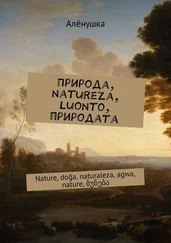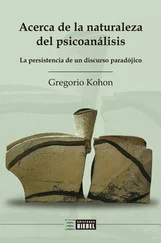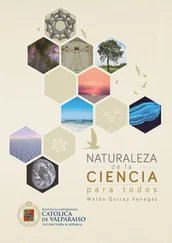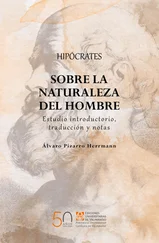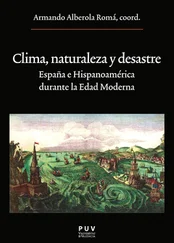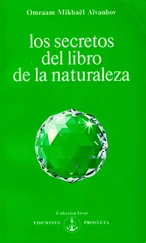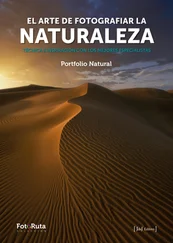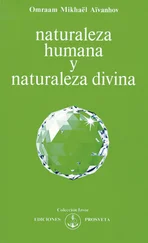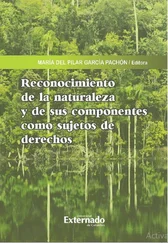Por último, algunos aspectos de la naturaleza encajan en la definición de condiciones de producción. El suelo, por ejemplo, no es producido como una mercancía y, sin embargo, es tratado por el capital como una mercancía. La noción de «segunda naturaleza» es central en el argumento de O’Connor. Segunda naturaleza se refiere a los aspectos del entorno natural, aspectos de los organismos vivos o de los procesos naturales que han sido transformados por la actividad productiva capitalista. Pero no se trata de un movimiento en un solo sentido mediante el cual los seres humanos actúan sobre la «madre naturaleza». Se trata de una dinámica mediante la cual dos sistemas coevolucionan en direcciones opuestas ya que en cierto momento la afectación a la naturaleza crea una barrera al proceso de acumulación de capital. En efecto, las transformaciones de la segunda naturaleza son la interfase, la zona de tensión y conflicto potencial entre la actividad productiva capitalista y los procesos de la «naturaleza primaria» que tienen sus propios movimientos y ritmos pero que están fuera del alcance humano.
Por otra parte, D. Harvey sostiene que la hipótesis acerca de que el capitalismo enfrenta una contradicción bajo la forma de una eminente crisis ambiental es plausible pero controvertida (2014: 16). La plausibilidad se deriva de las presiones ambientales originadas por el crecimiento exponencial del capital, mientras que la controversia se explica por varias razones. En primer lugar, señala Harvey, el capital tiene una larga historia de solución exitosa de sus dificultades ecológicas, ya sea en el uso de los recursos naturales, en la capacidad de absorber contaminantes, de enfrentar la degradación de hábitats, la pérdida de biodiversidad, la disminución de la calidad del aire, agua y suelo y otras; aunque, advierte este autor, esta experiencia no garantiza la ocurrencia de una catástrofe.
En segundo término, continúa Harvey, la naturaleza, supuestamente explotada y agotada, en realidad es internalizada en la circulación y acumulación del capital. Mientras la materia no puede ser creada ni destruida, su configuración puede ser alterada radicalmente. El pensamiento cartesiano erróneamente construye el capital y la naturaleza como dos entidades separadas en constante interacción y el error aumenta al asumir que la una tiende a dominar a la otra. Aclara este autor que el capital es un sistema ecológico en evolución en el que la naturaleza y el capital son constantemente producidos y reproducidos. El ecosistema es el resultado de la unidad contradictoria del capital y la naturaleza, de la misma manera que una mercancía es una unidad contradictoria entre el valor de uso (su forma material y «natural») y su valor de cambio (su valoración social). La naturaleza resultante es algo que evoluciona de manera impredecible, pero es constantemente modelada y manipulada por la acción del capital.
Una tercera razón de controversia respecto a la segunda contradicción consiste en que el capital ha convertido los problemas ambientales en un gran negocio. Las tecnologías ambientales son ahora un activo valioso en las bolsas de valores del mundo. Mientras esto sucede, como en el caso de las tecnologías en general, la ingeniería de la relación metabólica con la naturaleza se convierte en una actividad autónoma en relación con las necesidades existentes. La naturaleza se convierte en una «estrategia de acumulación» (Smith, 2007) en la medida en que nuevas tecnologías ambientales crean nuevos problemas que requieren a su vez el concurso de otras tecnologías. De esta manera, la innovación, la eficiencia, las soluciones tecnológicas, al mismo tiempo que favorecen el crecimiento económico, son la solución para los problemas ambientales. Este supuesto es la base de la corriente de modernización ecológica [véase el epígrafe «La modernización ecológica», en pp. 114-119]. Por último, no se debe perder de vista que resulta perfectamente posible para el capital continuar su circulación y acumulación en medio de catástrofes ambientales. Los desastres ambientales crean abundantes oportunidades para que un «capitalismo del desastre» se beneficie de generosas ganancias. En efecto, el capital prospera y evoluciona a través de los volátiles y localizados desastres ambientales. No solamente estos crean nuevas oportunidades de negocios, sino que proveen una máscara de conveniencia para esconder los propios errores del capital culpando a la «madre naturaleza» de las desgracias, una gran parte de las cuales son responsabilidad del capital.
Reverdeciendo la naturaleza
El fenómeno de mercantilización de la naturaleza es un proceso complejo que va más allá de un simple fenómeno económico (Bakker, 2005). La mercantilización requiere ser entendida como un proceso a través del cual bienes que se encontraba fuera de la esfera del mercado entran en el mundo de la moneda. La asignación de precios a estos bienes presupone estos como entidades intercambiables para las cuales derechos de propiedad pueden ser establecidos o inferidos. El proyecto de gestión neoliberal del ambiente ha sido acertadamente calificado como «mercantilismo ambiental» (Bakker, 2005; McAfee y Shapiro, 2010; Pleumarom, 2002), una modalidad de regulación de los recursos que asegura logros económicos y ambientales vía mecanismos de mercado. En otras palabras, esta propuesta de política ambiental parte de dos premisas: primero, que las contradicciones entre economía y ambiente pueden ser atenuadas y aun resueltas; y segundo, que esto puede ser alcanzado en el marco de la acumulación del capital. De esta manera, el mercantilismo ambiental promete una virtuosa fusión de crecimiento económico, eficiencia y conservación ambiental.
El capitalismo verde
El proyecto neoliberal de conservación de la naturaleza parte del dogma según el cual la asignación de un valor económico a la naturaleza y su sumisión a los procesos de mercado es la clave para una exitosa conservación. La lógica es relativamente simple: una vez que el valor de un ecosistema particular es puesto al descubierto, por ejemplo, la capacidad de un ecosistema de almacenar carbono o atraer turistas, el ecosistema adquiere un valor económico ya sea como proveedor de un servicio en el primer caso o como un recurso no consumible en el segundo. Esta transformación de la naturaleza desde una realidad vívida y comprensible a una abstracción mercantil que ofrece oportunidades para lucrativos negocios simboliza el potencial para una futura apropiación. Esta percepción desde el lado del capital repercute a su vez en los grupos conservacionistas, quienes están sometidos a una constante presión por demostrar las ventajas económicas de sus proyectos. De ahí que la relación entre los proyectos de conservación y la realidad del capital como una relación necesariamente benéfica sea dada por sentado; idea que adquiere un estatus casi hegemónico cuando es promovida de manera intensiva y sistemática, y adquiere la apariencia de ser la única visión factible de cómo perseguir y lograr la protección y conservación del entorno natural.
El proceso de mercantilización es un proceso que engloba dimensiones múltiples. Empezamos señalando que se trata de un fenómeno socioeconómico ya que induce cambios en la estructura de precios de la economía, así como la creación de nuevos mecanismos en la asignación de intercambio de bienes y recursos. Se trata de una renegociación de los límites entre el mercado, el Estado y la sociedad, de tal manera que un número creciente de las esferas sociales pasan a ser gobernadas bajo la lógica económica. La economía ambiental, la herramienta conceptual de la neoliberalización de la naturaleza, sostiene que el impacto destructivo del capitalismo en la naturaleza es una consecuencia del tratamiento de los recursos naturales como bienes disponibles libremente y el entorno natural como un sumidero ilimitado para el almacenamiento de contaminación y desechos. Bajo esta perspectiva el problema central consiste en internalizar el entorno natural que cae fuera de la esfera de la lógica del capital y de los precios y asimilarlo dentro de la estructura de costos (Benton, 1996). Sin embargo, la degradación del entorno natural se origina precisamente en la imposición de la lógica del capital y la marca distintiva del capitalismo consiste en mercantilizar y valorizar la naturaleza a medida que la degrada (Castree, 2010; Harvey, 2016; O’Connor, 2001). La principal estrategia de la economía ambiental neoclásica consiste precisamente en obligar al capital a tratar estas condiciones como mercancías y, por consiguiente, a internalizarlas como parte de su estructura de costos. Por consiguiente, si existen serios problemas en la relación entre naturaleza y capital, esta es una contradicción interna y no externa al capital. No podemos sostener que el capital tiene la capacidad de destruir su propio ecosistema y al mismo tiempo negar arbitrariamente que tenga la capacidad potencial de resolver o al menos equilibrar sus contradicciones internas. Ya sea por mandato del Estado, por presiones sociales u otras causas, el capital en muchas instancias responde exitosamente a estas contradicciones.
Читать дальше