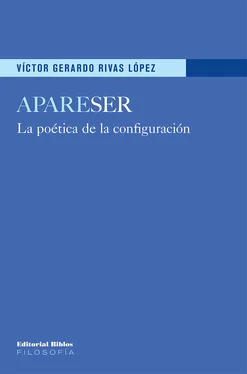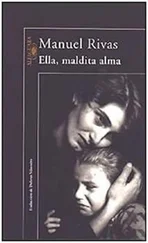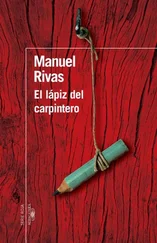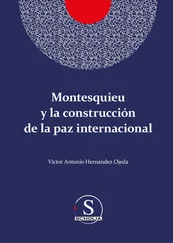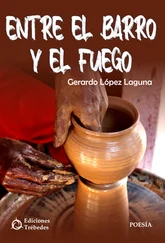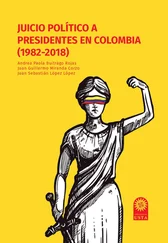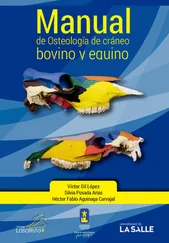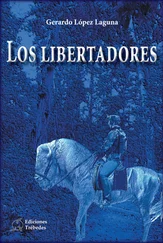Víctor Gerardo Rivas López - ApareSER
Здесь есть возможность читать онлайн «Víctor Gerardo Rivas López - ApareSER» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:ApareSER
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ApareSER: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ApareSER»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
ApareSER — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ApareSER», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Con esto llegamos directamente al último tema que queremos tratar en este capítulo, a saber, el del elemento que permite que un proceso de configuración se inscriba en esa curiosa comunidad de sentido que se llama tradición , que es un término que ya ha aparecido en estas líneas y que volverá a hacerlo muchas veces en lo que sigue. En principio, “tradición” es uno de esos conceptos que todos empleamos en el sobreentendido de que sabemos a qué nos referimos pero que a la hora de la verdad resulta confuso porque se les interpreta de los modos más diversos, por no decir arbitrarios. Tal como lo manejaremos aquí, el término designa la manera en la que la relación de una obra con otra crea una serie de posibilidades expresivas incluso anacrónicas o retrospectivas que darán sentido a cada una de ellas aun cuando haya una distancia a veces abisal entre las dos. 52A diferencia de la mera transmisión o incluso de las influencias más o menos convencionales o circunstanciales, la tradición implica que una obra o un proceso de configuración solo son concebibles como la respectiva profundización de lo que en una obra anterior se ha planteado en cualquier plano del aparecer (v.gr., en lo espaciotemporal, en lo cromático, en lo afectivo o hasta en lo anecdótico). Como es obvio, la obra que da pie a la profundización no tiene que conocerse de modo objetivo aunque sí formará un “horizonte de comprensión” a partir del que cada artista o persona desarrollará la suya: el ejemplo clásico de esta profundización nos lo da, sin lugar a dudas, el propio Homero, quien funda la tradición occidental en el sentido que ahora la enfocamos cuando en el canto VIII de la Odisea interpola la narración de la disputa de Aquiles y Ulises y hace que este llore en medio del festín de los feacios al recordar lo que nos cuenta la Ilíada ; lo que en el curso de esta última es un incidente más, al aparecer en el canto del aedo se totaliza y entonces el héroe ve su disputa en retrospectiva como una unidad vivencial que a su vez da sentido a su larguísimo periplo. Otro ejemplo en la génesis misma de la tradición es el de Sófocles, que en su extraordinario Filoctetes retoma también la obra homérica para singularizar el destino del héroe epónimo a quien sus compañeros han abandonado en una isla por consejo del propio Ulises: eso que es un hecho bárbaro, sí, pero como otros muchos de la guerra, en la obra de Sófocles se convierte en una atrocidad que debe repararse antes de que los aqueos conquisten Ilión. Lo cual muestra que la serie de acciones que nos presenta la epopeya, según ha visto con extraordinaria perspicacia Aristóteles, pasa a una concepción personal de lo humano que se refundirá en la del cosmos gracias al sentido filosófico de lo trágico. 53Y si de este ámbito artístico y hasta metafísico pasamos a la función sociocultural de la configuración allende el terreno del arte, también hay formas que uno reivindica simplemente porque confirman su pertenencia a una familia o a una institución y actualizan una identidad que de otro modo sería abstracta o convencional: por decir algo, en mi familia es tradición que el primogénito lleve siempre el nombre de su padre. Con todo, este sentido personal de la tradición es relativo, pues no hay ni suficiente distancia temporal ni trascendencia cultural como para verificar que lo que haya fundado la tradición sea capaz de mantenerla un largo tiempo (a menos que uno sea miembro de una estirpe que se remonte a no sé cuántos siglos atrás, cosa bastante difícil en el anónimo mundo sociohistórico actual). De ahí que el verdadero sentido de la tradición se perciba en la cultura a través de un tiempo que debe abarcar al menos varias generaciones, en el que la revelación de un elemento estético (como la tensa relación entre lo divino y lo humano tal como la plantea la epopeya) da pie para la exploración en las diversas actitudes con las que se le vive (como lo hace ver mejor que nada la contradictoria expresividad del héroe trágico, Filoctetes en concreto). O sea que el despliegue de las emociones no tendría mucho sentido en la tragedia si no fuese porque esta hereda un encuadre mítico de la epopeya que ahonda y singulariza por medio de una psicología sui generis cuyo alcance filosófico solo después de Nietzsche hemos aquilatado. Por otra parte, hay que mencionar también que en la esfera de la cultura la tradición tiene un doble sentido que conviene tener claro pues si no puede ocasionarse una gran confusión: en principio, el término se refiere a una transmisión orgánica o ideal de las formas y los sentidos de una obra a otras, que es a lo que nos hemos referidos líneas atrás al hacer hincapié en la función artística como motor de la comprensión filosófica acerca del hombre; con independencia de este sentido, sin embargo, el término tiene otro, crítico e historiográfico, que por su parte se refiere a dos períodos que no tienen nada que ver entre sí: en primera, a la continuidad ideal de la que acabamos de hablar, que más o menos abarca en Occidente del mundo grecolatino a los albores del siglo XIX en que irrumpe en el terreno de la cultura europea el credo romántico que preconiza la originalidad de cada obra a costa de cualquier posible relación con un pasado; en segunda, a la paradójica relación con el romanticismo que hacen patente todas las formas de expresión artística que se han sucedido a lo largo de los dos últimos siglos hasta nuestros días. En efecto, aunque artistas como los que hemos analizado a lo largo de este capítulo y como los que analizaremos en los siguientes no reconozcan ningún valor a la tradición previa al romanticismo (a excepción, claro está, de los que como el Bosco o Brueguelio han vivido antes de su aparición), lo cierto es que su actitud contestataria termina por consolidarse como una tradición, por más contradictorio que esto resulte, pues retoman la quintaesencia del romanticismo respecto al valor de la vivencia como fundamento de determinación de la realidad vital y humana por encima de cualquier regulación a través de ideales del pasado. 54De manera que al hablar de “tradición”, a menos que sea de entrada obvio en qué sentido la entendemos, será siempre necesario contextualizarla para evitar confusiones, pues como vemos siempre hay que tomar en cuenta la diferencia entre lo filosófico y lo historiográfico (y dentro de este rubro entre el período prerromántico y el posromántico). Para nosotros, en cualquier forma, el término oscilará entre lo filosófico y lo prerromántico, lo que significa que se referirá a la idealidad de lo grecolatino a lo largo de los siglos, idealidad cuya desaparición ha dado pie al pasmoso desarrollo del arte y del pensamiento estético durante los dos últimos siglos, lo que en esencia corresponde a una nueva comprensión de lo figurativo allende los límites anatómicos y canónicos de lo humano y del resto de los seres que se organiza a partir de ello, como desde el primer momento lo hemos subrayado.
Ahora bien, al tocar el tema de la tradición, es imprescindible preguntarse cómo integra (o, mejor dicho, integraba) una obra o, en general, cualquier proceso configurador en el devenir de la cultura, y la respuesta es muy sencilla: por medio de un arquetipo . De hecho, tradición y arquetipo se vinculan de un modo tan estrecho que prácticamente es imposible postular la una sin el otro, máxime si definimos el arquetipo como una forma de configuración que funge como ideal regulador de la originalidad de cualquier otra . Si la tradición habla de la profundización en el dinamismo sensible a través de la interrelación de dos o más obras, el arquetipo muestra cómo una de ellas sirve de modelo a las demás incluso de modo retrospectivo, como cuando una pintura contemporánea permite reevaluar lo que le debemos a un artista de tres siglos atrás. En otras palabras, la función arquetípica se juega con relativa independencia de la sucesión cronológica, lo que implica que la tradición no solo va del pasado al presente sino puede ir en sentido inverso, del presente que busca liberarse de cualquier influencia formal y mostrar el ser tal como lo percibe en medio de esas estrambóticas circunvoluciones que desde el inicio nos han dado pauta para reflexionar sobre el dinamismo o, mejor dicho, vitalismo de lo sensible. Por volver al ejemplo que acabamos de traer a colación, que en la Odisea se perciba la impronta de la Ilíada tiene que ver menos con la necesidad de explicar qué hace Ulises fuera de su reino mientras los pretendientes expolian su hacienda y acosan a Penélope que con la de entender en forma cabal que la dilación del héroe se inscribe en un ciclo de gestas que servirá para garantizar que se cumplan los designios de los dioses, que se ponga a prueba el coraje del “rico en ardides” y, finalmente, que se vea cómo lo encarna a su vez Telémaco, quien lo transmitirá a su descendencia y asegurará así la continuidad de una tradición heroica entre los gobernantes de Ítaca. 55Estos tres planos mítico, personal e histórico corresponden a variables que la tradición genera a través de situaciones y actos concretos, cada uno de los cuales tiene un valor arquetípico en la medida en que sirve para regular el siguiente (si hablamos de la misma persona) o el de cualquier otro no solo desde el pasado sino, al revés, desde el presente que le da al origen su sentido como tal (en este caso, el conflicto de Ilión). El arquetipo no es entonces un ideal general ni mucho menos arbitrario, es una posibilidad realizable cuantas veces se desee llevarla a cabo si es que se cuenta con la estructura estética indispensable, es decir, un núcleo figurativo, un ámbito para que se desarrolle conforme con las circunstancias y un encuadre que unifique la interacción de todos los factores. Y para mostrar a qué me refiero, retomaré brevemente los cuatro ejemplos que hemos analizado para establecer las condiciones mínimas de la configuración. Comencemos por el relato de Sheridan Le Fanu: según hemos puesto de relieve, no basta nada más imaginarse un engendro en sí espantoso para darle sentido a la trama, pues hay que contar con el espacio en el que va a actuar, que en este caso es la consciencia del clérigo y a través de ella la de cualquiera que tenga que vérselas con esos fenómenos límite de la estabilidad emocional que son las alucinaciones. La interacción de los tres factores dentro de la imagen se hace cada vez más violenta y este incremento de la tensión permite que antes de que el horror finalmente estalle el lector intuya que el protagonista no tiene salvación alguna por más que eso resulte irracional o injusto para un hombre que no le ha hecho mal a nadie y que, además, se dedica al servicio de Dios (que, por cierto, brilla por su ausencia en el relato). Lo arquetípico se define aquí a través de la urdimbre entre los motivos, el espacio psicológico y la temporalidad literalmente agónica que en conjunto nos dan la impresión de una unidad figurativa substancial y aplicable a otras muchas circunstancias sin que ello implique que los tres elementos circunstanciales tengan que mantenerse tal cual: por ejemplo, uno podría obsesionarse de un modo tan aberrante como el clérigo sin tener que alucinar con un simio infernal. O sea que los motivos no tienen por qué corresponder a la retorcida lógica de lo diabólico o de la alucinación y, en consecuencia, el espacio tampoco será psicológico aunque, dado el género literario, sea difícil que la temporalidad deje de precipitarse para arrastrar al héroe o al monstruo mismo a su pérdida (si acaso al final se vence el mal). Lo arquetípico, pues, ofrece la posibilidad de variación y adaptación siempre y cuando se respete la estructura básica, que es lo que se observa en el relato de Lovecraft, en el que (como hemos señalado en su oportunidad) hay ciertos aspectos que no embonan bien (como la concepción de las fuerzas malignas que asedian la normalidad social o, mejor dicho, terráquea y de cómo hay que combatirlas) pero como a pesar de eso la narración lleva la violencia hasta su clímax de acuerdo con una lógica interna consistente, la obra se convierte sin mayor dificultad en un arquetipo a su vez (que en este caso no es sangriento por el hecho de que la consciencia que lo vive no es psicológica o más bien personal sino dramática o social, lo que hace factible que se reconstituya una vez que la conmoción queda atrás). Tenemos, entonces, dos relatos muy diferentes uno del otro y, sin embargo, en ambos se percibe una estructura fenomenológica y narrativa muy clara (la acción de una fuerza desquiciante, el desequilibrio de quien la percibe y la gradación inteligente de la violencia), que si por una parte tiene que ver con el género al que ambos pertenecen, por el otro sirve para que en cualquier otra historia se recree la estructura, es decir, que el horror brote y se recrudezca hasta devorar a su víctima o hasta disiparse de súbito por la acción de un factor externo a la situación aunque no tenga los tintes tradicionales de lo heroico (como no los tiene el que se descubra por casualidad un modo “científico” de conjurar el espanto que puede aplicarse indiscriminadamente sin tener una espiritualidad a la altura de las circunstancias justo porque estas, más que sobrenaturales, se plantean como potencias intergalácticas). Más aún, en última instancia ni siquiera es menester que uno se dedique a escribir historias de terror para que las de Sheridan Le Fanu y Lovecraft funjan como arquetipo para otras, pues la percepción de fenómenos con un dejo de misterio no tiene que llegar al extremo de una voluntad diabólica o extraterrestre como para que hasta el más escéptico tenga que reorganizar por su cuenta la realidad para asegurarse que no hay nada qué temer cuando al leer uno de estos relatos a solas y de noche sienta que no es nada fácil conciliar el sueño. En otras palabras, el arquetipo opera como tal en el seno de la tradición mas también en la articulación emocional de la percepción, por la cual en un bosque sombrío uno recordará casi de modo indefectible que según mitos atávicos o narraciones como las de los dos escritores hay fuerzas a la espera de una pisada que les permita saltar sobre el incauto que ha invadido su territorio.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «ApareSER»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ApareSER» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «ApareSER» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.