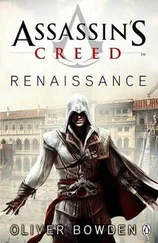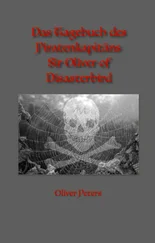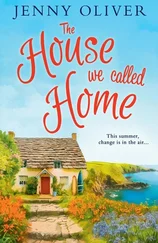—Ya verás cómo te cogen en algún hotel para que toques el saxofón. —De pronto se aparta y me mira—. ¿Dónde lo tienes?
Barre la habitación con la mirada.
—Yo conocí a un buen saxofonista. Toni Trui —me dice, revolviéndome el pelo.
Le sonrío y, sin embargo, tengo ganas de llorar.
—Sí, abuela. —Le beso la frente—. Lo sé.
Lo sé, porque era uno de los mejores saxofonistas de Mallorca, porque tocaba en la banda de mi abuela y porque compré su saxo lleno de ilusión porque había crecido con su música. Y porque de esa música mi abuela Antònia es de lo único que parece acordarse, el día que no se acuerda de nada más.
Mientras se pone a cantar la observo rebuscar en los armarios de la cocina hasta que pone ante mí media docena de paquetes. Croissants, magdalenas, galletas y un largo etcétera de bollería industrial aparecen junto a mi taza de café.
Mi abuela y su costumbre de cebarme. De eso sí que no se olvida.
—Come, que estás muy flaco.
Peso ochenta y cinco kilos, estoy fibrado, pero ya podría estar como Bud Spencer y mi abuela seguiría pensando que estoy al borde de la inanición.
Para darle el gusto ataco el croissant después de comerme las tostadas y ella sonríe. Lo he hecho bien.
—¿Has encontrado tu saxo? —me pregunta.
Seguramente se ha acordado de que me preocupaba el tema de mi saxo desaparecido. Pero no se acuerda de que me lo han robado.
—Lo encontraré abuela —le digo después de tomar un sorbo de café—. Algunos no saben que Mallorca es muuuuuuuy pequeña.
Recuperaré mi saxo y no descansaré hasta que la arpía corra desnuda por un campo de trigo segado.
Mi abuela me mira mientras pasa la mano sobre la encimera en busca de migas inexistentes que limpiar. Va recogiendo a su ritmo y yo le dejo hacer. Consigo hacerme con el segundo croissant antes de que se lo lleve todo de nuevo. Cierra la nevera y vuelve a abrirla al darse cuenta de que no ha puesto el tetrabrik de leche dentro.
—¿Se puede saber qué te pasa con esa cara tan larga?
Sonrío con tristeza. Mi abuela sigue siendo la más guapa del mundo. Al menos para mí. Vuelve otra vez y me revuelve el pelo sin acordarse de que ya lo había hecho momentos antes.
—Me han robado el saxo.
—¿Te han robado el saxo? —pregunta perpleja.
La abrazo y siento cómo me invade la tristeza, esa que se apodera de mí siempre que veo cómo la enfermedad le roba momentos vividos conmigo.
De pronto, miro por encima de su hombro. Berta aparece en el umbral de la puerta.
—¿Quiere que salgamos al jardín? Hoy hace muy buen día.
La abuela mira a su cuidadora y parece reconocerla. Yo niego con la cabeza a modo de respuesta mientras continúo abrazándola.
—Hace un bonito día y me dijo que quería plantar flores.
—Las flores me encantan —dice mi abuela mientras se separa de mí.
—Entonces, sal padrina, hace un día estupendo.
Ella asiente y vuelve a fruncir el ceño.
Me ve triste y yo me levanto y apuro la taza de café antes de que me vuelva a preguntar por qué lo estoy.
Le beso en la mejilla y me marcho.
— T'estim —le digo que la quiero antes de subir las escaleras de la casa de dos en dos.
Como le he dicho, hace un día espléndido y lo va a ser cuando recupere lo que es mío.
Me cambio rápido, me enfundo en mis vaqueros, mis bambas y la camiseta de Pink Floyd.
Veamos... ¿Dónde se puede comprar un saxo robado?
Cristina
Me duele todo, pero no me quejo.
Después de la hazaña de anoche, al llegar a casa, Irene, Marina y yo, nos despatarramos en el sofá y abrimos una botella de cava. Esa botella de cava del bueno que teníamos guardada en la nevera para lo que se suponía una ocasión especial. Normalmente la ocasión especial o hecho extraordinario es cuando una de nosotras liga con un objetivo de nivel 9 como mínimo y tiene que contárselo a todas las demás.
Sin duda, el saxofonista es un nivel nueve, pero admitamos que no se puede decir que me lo haya ligado, más bien le he hecho la putada de su vida.
—No me puedo creer que le hayas hecho eso al pobre hombre. ¿No piensas darle una explicación del porqué?
Ahí estaba Irene, nuestra Pepito Grillo , preocupándose por Àngel al que, a fin de cuentas, había robado su saxofón y que el pobre, poca culpa tenía de haberse comprado el saxo equivocado. A ellas si les he explicado el porqué de todo en el coche camino a casa.
Por suerte, Marina le quitaba hierro al asunto, poniendo la nota de humor y relatando con detalle cada paso dado en mi carrera hacia el Renault 12 destartalado de Irene.
Al final hemos reído mucho y dormido poco. Pero... sí que Irene tiene razón. Tengo mi mala leche, no soy excesivamente cariñosa, ni tengo don de gentes para hacer amigos, pero si algo tengo es que soy buena persona. Las buenas personas no roban saxofones, de hecho, no roban, sin más. Y mucho menos engañan de la manera que yo engañé al robasueños . Porque yo le besé para distraerle... ¿no?
Respiro hondo y se me acelera el corazón cuando mi cerebro vuelve al pensamiento recurrente que me ha atormentado toda la noche y parte de la mañana. No sé si será autoengaño, pero intento convencerme de que no besaba tan bien, no era tan guapo y que sus manos acariciando mi piel desnuda no fue lo mejor que he sentido en meses, quizás años. Y es que admitamos que el panorama amoroso cada vez está peor.
Será eso. Será que no me liaba con un tío hacía tiempo. No puede ser que sienta algo más que un inmenso sentimiento de superioridad frente al robasueños.
Intento quitármelo de la cabeza.
Son las diez de la mañana y tenemos que irnos si queremos encontrar un lugar donde poner la toalla. Con tanto dominguero, Ca’n Picafort se pone imposible y Playas de Muro no está menos masificada.
Nos preparamos el desayuno y Marina se sienta en la mesa mirando al infinito.
Es una chica preciosa, altruista y todo corazón. Ama tanto a los animales, tanto como Irene los odia. Eso es una suerte porque si no, nuestra casa estaría llena de animalejos varios, seguramente lisiados y faltos de cariño. El mes pasado intentó colarnos una iguana, Merilyn, como si ponerle un nombre de diva la hiciera más atractiva. No sé cómo se la endosó a su madre que ya tiene dos perros y cinco gatos, uno de ellos paralítico.
Nuestra Marinita. Si fuera hombre me casaría con ella, pero tenemos esa especie de maldición de ser heterosexuales y que nos gusten los hombres inalcanzables.
—Yo… no sé por qué no ligo.
Me da la risa ante las palabras de Marina, quizás por su cara desganada o su mirada perdida en el blanco de los armarios de nuestra cocina.
Las dos vamos en pijama, pantaloncitos cortos y camiseta de tirantes. Yo llevo un conejo verde, Marina, una calavera con un lacito rosa… muy Marina. Nos desperezamos a nuestro ritmo. Puedo oler el café recién molido, y eso parece hacer más llevadero el hecho de tener alguna que otra legaña.
Me sirvo un café en una taza y añado leche fría; en verano, no concibo que sea de otra manera.
La cocina es abierta, da a la parte trasera de la casa donde tenemos un bonito jardín donde a Irene y a mí nos gusta tener macetas, casi todas vacías, porque por algún extraño motivo que no llegamos a comprender, las cabronas mueren irremediablemente cuando nos acercamos a ellas, unos días después de haberlas comprado.
—En serio —murmura Marina mientras introduce a buen ritmo, una y otra vez una magdalena en el café—. Yo… yo… he nacido para ligar.
Dejo de mirar por las cristaleras y centro mi atención en ella. Alzo una ceja con una sonrisa socarrona.
Читать дальше