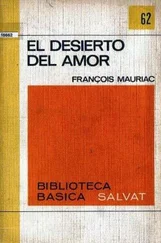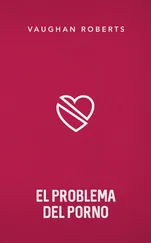No sé qué es lo que me impulsó a tener ese gesto, tal vez me intriga la idea de competir con imaginarios armadores griegos. Pero la mía es sólo una fantasía de revista del corazón, sin un gramo de erotismo. Ere me deja sin aliento de lo hermosa que es, pero no me calienta en lo más mínimo. La veo como una obra de arte sagrada, más digna de un altar que de mis sábanas revueltas.
Asia se encariña inmediatamente con su patito y yo me acabo de convertir en su tío preferido. En la mesa quiere sentarse entre Ere y yo.
El clima del brunch es informal y ligero, se habla de cosas superfluas, se come y se toma poco.
Delante de mí está Marcel, a quien Ilia conoció en el avión. Es un parisino absolutamente esnob, con una bufanda marca Hermès y un acento insoportable. No deja de hablar, mantengo la cabeza baja y me concentro en Asia.
La hermana de Marcel, Karen, una fotomodelo serie B con una nariz ya a esta altura casi inexistente, no hace otra cosa más que reírse ella sola de sus propias ocurrencias. Julie, la novia de Ilia, está radiante, su maquillaje que está pero no se nota, debe haberle costado horas de trabajo.
Yo entretengo a Asia haciendo monigotadas, mientras los demás discuten si en el mes de julio es mejor ir a South o East Hampton.
Ni bien llego a casa recibo una llamada de mi hermano. “Martino, ¡qué hijo de puta! Ere la llamó a Karen, que llamó a Marcel, que me llamó a mí y me dijo que le gustaste muchísimo. Le gustaste a E-R-E, ¿te das cuenta? Dijo que estuviste increíble con su hija, que los hombres por lo general ni siquiera notan su presencia porque están demasiado ocupados mirándole las tetas, mientras que tú, pequeño bastardo, diste en el clavo con ese patito rengo. Te subestimé. Incluso dijo que tu culo es sexy, ¿te das cuenta de lo que quiere decir? Ya estamos, es nuestra. Ya hemos organizado una cena, todos juntos, para mañana a la noche en BondST para apoyarte. Te la vas a voltear, lo presiento, vas a entrar en los libros de historia.”
Me desembarazo de mi hermano y de su insoportable entusiasmo lo más rápido que puedo, simplemente porque no logro sostener el personaje. Me queda un día para enfermarme gravemente, caerme por las escaleras o comprar un pasaje sólo de ida a las Islas Vírgenes (el nombre me resulta tranquilizador).
Desarrollo una devastadora forma de diarrea que me confina en el baño durante horas. Sentado en el inodoro mientras lucho contra los cólicos en el estómago, tomo conciencia de que la situación ya no está más en mis manos. Es como si Cleopatra prefiriese un simple cortador de piedras antes que a Richard Burton. El cortador de piedras se vería obligado a considerarse a sí mismo afortunado y arrojarse en sus brazos.
Nadie puede darle el olivo a Cleopatra y al mismo tiempo salvar las apariencias. Ya está todo escrito, no me queda otra que plegarme a lo inexorable del destino. Lo mejor que puedo hacer es llegar preparado al nuevo encuentro. Pero ¿cómo se prepara uno para una cita con Cleopatra?
¿Horas de gimnasio? ¿Masaje ayurvédico? ¿Yoga? ¿Inyecciones de bótox? ¿Psicoterapia? ¿Hipnoterapia? ¿Cartas de tarot? ¿Sexo preventivo? ¿Alcohol? ¿Drogas alucinógenas?
Viendo que no logro encontrar una respuesta, decido distraerme un poco con una visita a la Bienal del Whitney Museum.
Lo demás es historia.
Ya finalmente en casa, me lavo durante una hora y me paso alcohol etílico por todo el cuerpo. Los posibles escenarios amorosos entre esa pareja de viejos de Poughkeepsie y yo me dan náuseas. Trato de no pensar en eso, pero es preferible antes que pensar en Ere. Me hundo bajo mi plumón y me duermo con la mandíbula contraída.
Cuando me despierto, afuera ya está oscuro. Me siento en el borde de la cama. Querría llamar a alguien para desahogarme, aunque sea solamente para exorcizar el terror que me bloquea la respiración, pero no puedo hacerlo sin comprometer irremediablemente mi imagen de Macho.
Si pudiera contarle a alguien mi terror podría también admitir que ella no me gusta, y punto, pero no puedo hacer nada de eso. Qué cansador.
Siento que siempre tengo que demostrar algo, y me pregunto para quién hago ese esfuerzo y si alguien lo nota.
Me viene a la mente una frase de Olin Miller: “No te preocuparías tanto de lo que los demás piensan de ti si tan sólo supieras qué poco lo hacen”.
¿Y si tuviera razón? ¿Y si fuera todo un desperdicio de energías?
Me siento solo.
Y justamente para ahuyentar la soledad se me ocurre la peor idea de mi vida: terminar esa mitad de ácido que duerme desde hace meses en el fondo de mi billetera.
Veinte minutos después ya estoy volando, una sonrisa estúpida en mi rostro y un agujero negro en el lugar de mi cerebro.
Una sensación metálica que ya conozco muy bien se apodera de mí. Casi que me gusta ese efecto secundario del ácido, me hace sentir como el Terminator de metal líquido de Terminator 2. Dúctil e indestructible, más resistente y evolucionado que el propio Schwarzenegger.
Me pierdo en los preparativos. Me pruebo mil combinaciones distintas, cosa que nunca hago. Parezco Meryl Streep en Enamorarse, con la diferencia de que con cada cambio llego siempre al mismo resultado: mi ropa es anónima y de colores neutros. Esta noche me siento demasiado descuidado y demasiado rebuscado al mismo tiempo. Los zapatos acordonados me parecen una exageración, las Clarks, demasiado alarde. Con un buzo de cuello alto me veo cursi, con los pantalones ajustados, gay, con unos pantalones anchos, un adolescente.
Al final me visto todo de gris porque me parece el color más adecuado a mi nueva naturaleza metálica: camisa semiarrugada, New Balance en los pies y un par de pantalones de lino que me había olvidado que tenía.
Me observo en los grandes espejos junto a los ascensores y noto que mis pupilas están casi tan grandes como el iris: mis ojos se han vuelto negros como la brea y frunzo mis labios hacia adelante como si estuviese besando el aire.
Es un efecto del ácido. Anoto mentalmente que no tengo que hacer eso frente a Ere, pero otro efecto del ácido es la incapacidad de recordar absolutamente nada.
Por el camino paso frente a varios restaurantes vacíos muy esnobs pero sin ningún atractivo. En cambio, afuera de BondST hay una multitud de personas ansiosas que esperan conseguir una mesa. Siempre es así, en Manhattan, modas generadas por fuerzas misteriosas llevan a las personas a infligirse torturas inauditas con tal de estar en el lugar justo en el momento justo.
Apenas entro, siento que me mareo. Las mujeres con sus miradas tensas, los hombres con sus peinados embalsamados y las flores tan rígidas que parecen estar gritando.
Pisos, paredes y mesas, todos de madera; sillas y silloncitos en cuero, techos de yeso. Todas las gradaciones del beige páncreas me hacen acordar a la sala de espera de un escribano. No hay líneas curvas, sólo ángulos rectos. Las sillas cuadradas, los platos rectangulares, los apliques romboidales.
La recepcionista, dos metros de altura, ahogada dentro de un tailleur demasiado ajustado, me mira con desconfianza, no ve la hora de anunciarme que no queda ni una mesa disponible en los próximos seis meses.
Observo con el corazón en la boca a ver si encuentro a mi hermano y sus amigos en la mesa. Ya están todos ahí, sentados.
Ilia tiene puesta una camisa sastre impecable con gemelos y su mejor sonrisa de gala. A su lado, Julie, su novia, recién salida de la peluquería, mechas a los costados al estilo Farrah Fawcett y dos enormes aros argolla.
Luego, Marcel, su amigo del mes, con un blazer azul marino, una camisa color salmón con cuello blanco y su infaltable bufanda. Alguien debe haberle dicho que le queda bien. Karen está vestida toda de negro, salvo una larga llama de strass color rojo fuego incrustada entre sus cabellos.
Читать дальше