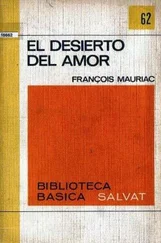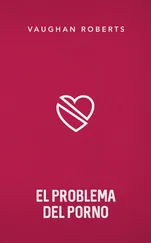Gracias al cielo llega el ómnibus. Agito los brazos para estar seguro de que se detenga.
El chofer me mira con desconfianza.
“¿Llega hasta la estación de trenes?”
Me hace un gesto afirmativo.
“¿En qué ciudad estamos?”
“No estamos en una ciudad.”
“¿Dónde estamos, entonces?”
“Este es un pueblo, Poughkeepsie.”
El nombre no me resulta en absoluto tranquilizador.
“¿Sería tan amable de decirme en qué estado estamos?”
“¿No sabe en qué estado se encuentra?”
“Soy un turista.”
Él baja la vista hacia mis pantuflas, como si fueran la prueba de que estoy mintiendo.
“Estamos en el estado de Nueva York.”
“¿Y cuánto se tarda para llegar en tren a la ciudad de Nueva York?”
“Depende del tren que tome, más de una hora, menos de dos.”
Empiezo a relajarme, tal vez lo logre.
El chofer me sigue con la vista por el espejo retrovisor mientras camino haciendo equilibrio sobre las chinelas y me hundo en un asiento desocupado.
Yo recibí la información que necesitaba, él no.
Veinte minutos después estoy sentado en un tren que se dirige hacia la Grand Central Station.
En el baño veo que tengo el cuello lleno de moretones multicolores. Se me pone la piel de gallina.
Mañana a primera hora iré a hacerme un test de VIH, y todos los lunes, durante los próximos seis años.
Cuando desciendo en Grand Central camino por la Park Avenue pegado a las paredes, llevo la cabeza gacha para no cruzarme con la mirada de los transeúntes.
Entro en el primer negocio de ropa que encuentro. Enorme y bañado en luz de neón. La pared donde se exhiben los zapatos es tan grande que asusta. Compro un buzo azul con cuello alto, un par de jeans y unas New Balance negras que me hacen sentir afortunado, ya que hace tiempo que las quería.
Este hecho fortuito me regala un instante de buen humor, inmediatamente borrado por las risitas de los empleados que hacen insinuaciones con respecto a la amplitud de los jeans que acabo de abandonar. Las chinelas, en cambio, les pido que me las pongan en una bolsita y me las llevo.
Subo a un taxi.
Me siento impotente, sucio y drogado. Víctima de un crimen del que no tengo pruebas ni, sobre todo, ningún recuerdo. Muy probablemente la píldora negra era un sedante, de esos que te vuelven dócil como un corderito e incapaz de recordar.
Yo sé que nunca voy a denunciar a nadie, aunque más no sea para ahorrarme la molestia de tener que relatar esta historia a un policía del Lower East Side.
Saco de la bolsita las pantuflas de conejo rosas. Ellas probablemente sí saben qué sucedió ayer a la noche. Las miro a los ojos. Tienen un aire inocente. No creo que sean cómplices. Las vuelvo a guardar y observo las calles familiares de mi barrio.
A pocas cuadras de casa, paso por delante de mi centro de yoga.
Si me apuro puedo llegar a tiempo a la clase y retomar mis planes de Iluminación.
1En francés en el original: “Están todos ahí” [N. de la T.].
El primer encuentro con Ere sucedió en casa de mi hermano Ilia, también él en Nueva York desde hacía algunos meses.
Obviamente conocía muy bien esos grandes ojos oscuros y esa mirada, la más luminosa que uno pueda imaginar. El rostro de Ere, enmarcado en una catarata de rulos castaños, está impreso en gigantescos carteles publicitarios, repartidos por toda la ciudad. Un metro ochenta y cinco, sutil como el aire, parece una escultura de Giacometti.
Su hija Asia, que a los seis meses ya había logrado su primera portada en Vogue, es una celebridad con todas las letras con tan sólo cuatro años.
Cuando llegué, Ere y la niña estaban a punto de marcharse; nos presentan en el rellano de la escalera, y en esos segundos que tardamos en darnos la mano logro exhibir el máximo de mi torpeza. Apenas la puerta del ascensor se cierra sobre la sonrisa de esa diosa, mi hermano lanza un largo suspiro: “Es tan hermosa que cuando habla no logro escucharla. Si yo no tuviera novia, ya estaría en campaña”.
“Es bonita.”
Instintivamente aplaco su entusiasmo. Vengo de terminar una relación y no tengo ninguna intención de embarcarme en una nueva y agotadora campaña.
“¿Bonita? Es una potra infernal y este mes está en las tapas de Elle y de GQ. Le está quitando contratos millonarios a ese peligro ambulante de Naomi Campbell. Su mirada detiene las guerras, me parece que bonita no es el adjetivo adecuado para describirla.”
Siempre pensé que mi hermano elige a sus novias de acuerdo a cómo lo hacen sentir cuando entra en un restaurante.
Ella es claramente su mujer ideal.
La pasión desenfrenada de Ilia por conchas, culos y tetas puso a mi familia en problemas más de una vez, desde que era un niño.
Crecimos en Loviate, Brianza, un pueblito de 2 232 almas, contando a los dos pordioseros de Borgo Basso que duermen en la Piazza Maggiore.
En la piscina del Hotel Otello, cerca de nuestra casa, entraba a los vestuarios de mujeres fingiendo que buscaba a su mamá. Lo veía aparecer con nuestra hermana mayor Ianka agarrada de su oreja, parecía querer arrancársela: “¡Tarado, sinvergüenza, fuera de aquí ya mismo!”.
La encargada de la piscina puso una foto de Ilia en la puerta del vestuario de mujeres con la inscripción: “Yo no puedo entrar”.
A los seis años se había ganado el título de “El cochino” –que logró sacarse de encima recién cuando se fue de Loviate, ya siendo adulto– por haber traumatizado a Maria Concetta, la hija de la almacenera del pueblo, tres años mayor que él.
“Te doy dos kilos de moras si me dejas meterte un dedo en el culo.”
Maria Concetta no lo tomó a bien, y durante un año no tuvimos más remedio que hacer las compras en una despensa que quedaba del otro lado del pueblo.
El incidente más grave fue cuando un día Anna, la mejor amiga de nuestra madre, vino a buscarnos en auto para ir al jardín de infantes. Ilia estaba obsesionado con sus tetas: cuando dibujaba a nuestra familia la incluía, y le hacía un busto más grande que los árboles que estaban a nuestras espaldas.
Ilia esperó que estuviésemos en la ruta, con Anna al volante a ciento veinte por hora, para abalanzarse sobre sus tetas. Enloquecido, excavaba casi sin aliento como un perro sabueso en busca de sus pezones. Dejó de hacerlo sólo cuando rayamos el costado del vehículo contra el guardarrail.
Anna nunca más subió a un auto con él.
Siento la urgente necesidad de subrayar los defectos de Ere.
“Es demasiado delgada”, le digo a Ilia.
“No seas pesado. Mañana tienes que volver para el brunch. Si alguien tiene que tirársela, mejor que seas tú.”
Eso era exactamente lo que quería evitar: convertirme en su avatar en campaña.
“Perdón, pero ¿por qué?”
“Así, al menos no perdemos el control de la situación.”
Ilia habla una lengua basada en un sistema de valores que se me escapa.
“Perder el control ¿de qué situación?”
“Ella. No queremos que se aparezca aquí la semana que viene con un armador griego diciendo que es su novio, ¿no? Eso sería perder el control de la situación.”
“Personalmente, acabo de conocerla y no siento la necesidad de controlar, ni a ella ni la situación. Pero Asia me encantó, es preciosa.”
“Ere, bonita, y Asia, preciosa, pero ¿qué te pasa?”
Al día siguiente, en vez de seguir mi instinto y pasar parte de enfermo, me presento puntual al brunch con un regalito para Asia comprado en un negocio de juguetes inteligentes: un pato de peluche al que le falta una patita, y ciego de un ojo.
La idea sería enseñarles a los niños el valor de la belleza interior. Cuestión educativa central, pensé, para una niña que en un futuro podría llegar a ser valorada únicamente por su aspecto.
Читать дальше