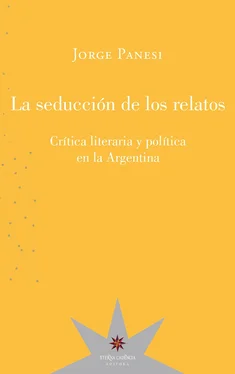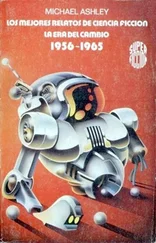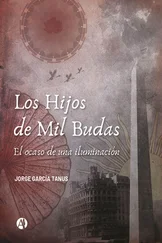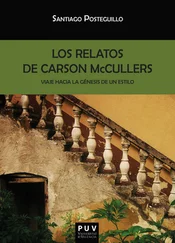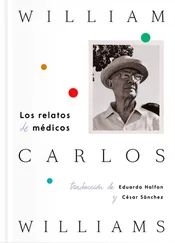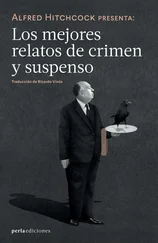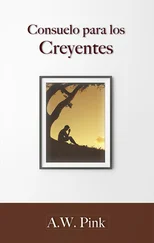Sin embargo, no es la guerra y su resultado aniquilador lo único que en la historia intelectual en la Argentina ha silenciado las polémicas. Los acuerdos tácitos y hegemónicos son no menos pesados para el surgimiento de campos de disputa específicos, y particularmente para la razón de ser de los intelectuales, a quienes les gusta autoconsiderarse como campeones de la razón crítica, siempre necesitada de polémicas y discusiones. Uno de los pilares de la configuración del intelectual reside en su capacidad de enfrentamiento a ese peso de los acuerdos hegemónicos a los que siempre debería poner en entredicho. Y estoy pensando aquí en una extraña sensación generalizada de desencanto e impotencia que me pareció muy perceptible hacia fines de la década de los noventa entre los intelectuales argentinos, y que creí poder resumir en una frase que por entonces resonaba con matices nostálgicos y derrotistas. 14La frase, muchas veces oída en ese contexto francamente depresivo, era “En la Argentina, no hay (o ya no hay) polémicas”. Sin tener en cuenta entonces lo que hoy intento desarrollar como “fracturas culturales constitutivas”, que estarían como un telón de fondo siempre renovado de las discusiones y como al acecho, me dediqué, un poco obviamente, a demostrar que la vida literaria y cultural del momento estaba totalmente traspasada y habitada por las polémicas, con un doble supuesto también obvio: la cultura vive de sus propias fracturas porque no puede ser un todo homogéneo, y luego, por la razón misma de los intelectuales que siempre se alimentaron de las polémicas. Pero ¿qué se quería decir con ese acuerdo intelectualmente generalizado del “En la Argentina, no hay polémicas”? Supongo que se aludía al peso de un acuerdo social, ya entonces en completa disolución, y que querían decirse dos cosas. La primera: “En la cultura del menemismo, no pudo haber polémicas”; y también, y en segundo lugar: “La cultura de la Alianza es una prolongación del menemismo y, por lo tanto, en ella no puede haber polémicas”. El desencanto intelectual supondría en alguno de los dos casos la preexistencia de cierto tipo, aunque fuese vago, de esperanza luego desesperanzada. Salvo que la desesperanza fuese estructural, y lo que evidentemente la provocaba, consistía en un doble cambio: un cambio en el estatuto de las polémicas intelectuales, y otro correlativo, el cambio en la función o rol social de los intelectuales mismos.
Pero desde hacía ya dos décadas, el espacio de resonancia de las polémicas se había reducido o enclaustrado; y según este nuevo estatuto polémico, al intelectual solo se lo convoca como especialista a la discusión mediática cuando la índole más o menos abstrusa del tema lo requiere. El intelectual es un funcionario de la cultura (habla el lenguaje oficial), o bien es un especialista (que solo discute con sus pares en un lenguaje especial). En cambio, los periódicos y la televisión se alimentan de otro tipo de polémicas que nacen y mueren más rápido que los suspiros; la discusión intelectual, en cambio, requiere de un tiempo más lento y reflexivo. Salvo que la desesperanza tuviese incluido un tinte nostálgico por un momento privilegiado en que la discusión intelectual se conectaba casi directamente con el polemos de la política, la innovación cultural, los deseos de emancipación casi a punto de palparse en el horizonte…, y la guerra. Por supuesto, me refiero a la década de los setenta (antes del “Proceso”), momento en el que todas las polémicas intelectuales se cargaban voluntaria o involuntariamente de sentido político. 15De ser cierta esta última hipótesis, la desesperanza nostálgica durante el año 2000 o 2001 buscaba en el pasado un punto de anclaje ideal cuyo retorno imposible acrecentaba las ilusiones perdidas. Porque la interiorización o el repliegue de la polémica, su fragmentación en espacios reducidos y su especialización en vocabularios restringidos mostraban de hecho un nuevo estatuto polémico, fruto, a su vez, de una nueva función y estatuto estructural de los intelectuales. Como se vio inmediatamente después, la “crisis de los intelectuales” era enteramente política: lo que se discutía febrilmente en las calles –incluso confusamente– era, como se decía en ese pasado reciente del que espero quede alguna memoria como “polémica oculta”, una crisis de la representatividad y la representación. Las preguntas escasamente formuladas entonces podrían haber sido: ¿qué representan los intelectuales?, ¿a quiénes representan? y, sobre todo, ¿qué pueden hacer para debatir los términos y condiciones de nuevas formas de la representación? Sin duda, había por entonces muchas polémicas; el espacio intelectual estaba traspasado por ellas, y también por las más evidentes pero que se resistían (y se resisten) a las meras indagaciones circunstanciales: las polémicas constitutivas. Quizá el interés académico que se registró en ese momento por el ensayo de interpretación nacional (interés que es cíclico en los estudios literarios argentinos) muestre la búsqueda de esas líneas de discusión axiales que contestarían retrospectivamente aquellas preguntas acerca de la representación y del papel que se les atribuía a los intelectuales, y que ellos mismos se atribuían en los distintos contextos indagados.
La regulación institucional académica reproduce un viejo modo de funcionamiento del medio intelectual a través de la discusión especializada o erudita. No es lo que llamo estrictamente “polémica”, a la que le doy unos alcances más vastos y un interés cultural que supera el necesario repliegue universitario. El saber en las humanidades y las ciencias sociales se propaga y se engendra mediante “discusiones”, verdadero motor de un juego académico en el que sería ingenuo ver solamente el interés por construir la verdad más allá de las disputas por el poder y el prestigio institucional de las distintas capillas. Es un modo institucional, pero también retórico, que exige disposiciones diferentes al papel tradicional con el que se asociaba al intelectual polemista. Ser polemista era uno de los atributos esenciales mediante los cuales se pensaba la figura del intelectual en Argentina (no una condición suficiente del papel o la función, pero sí una condición necesaria del ser intelectual: la capacidad para entrar en polémica, para polemizar, y aun para generar polémicas). Fuera del ámbito académico, rescatando viejas disputas literarias o filosóficas, anticipando un modo de funcionamiento impensado por la índole de cuestiones que la universidad no debatía entonces, Borges titula en 1932 unas páginas que considera “minucias” (“Vida y muerte le han faltado a mi vida” confiesa allí), en Discusión . 16Discusión, entonces, es un ámbito restringido de la polémica, un uso contemporáneo que sostiene y alimenta la vida intelectual de nuestras universidades, del mercado editorial universitario y del mercado universitario mismo. Huelga decir que la matriz de las discusiones universitarias actuales es de espíritu (y cuerpo) estadounidense, como ya había visto proféticamente Max Weber en 1918: “La vida universitaria alemana se está americanizando en aspectos muy importantes”, dice en “La ciencia como vocación” para sintetizar cuál es esa mentalidad estadounidense que coexiste con el sistema alemán, orientado contrariamente hacia el carisma profesoral:
El norteamericano se hace la siguiente idea del profesor que tiene delante: me vende sus conocimientos y sus métodos a cambio del dinero de mi padre, del mismo modo que el verdulero vende coles a mi madre. 17
Politizada o, más bien, sectorizada por los partidos políticos tradicionales, la universidad argentina ha discutido teóricamente las minucias de la especialización en el sentido de Weber, plegándose directa o indirectamente, franca o inadvertidamente, al dominante espíritu del tiempo, que para el que la polémica revulsiva que se interroga por el edificio y el terreno social sostenedores de su funcionar se cambian por las confortables y disciplinadas “discusiones”, que adquieren hoy en día, a pesar de su sofisticación teórica, un alcance global. No estoy recriminando nada, sencillamente describo e interpreto una corriente en la que nadamos. Y tampoco estoy seguro de que el privilegio de la extraterritorialidad universitaria que permite decirlo y discutirlo todo sin reservas ni concesiones a poder político alguno (tal como lo presenta Derrida en L’Université sans condition ) 18sea algo más que un ejercicio sostenedor del establishment . Dudosa sería la discusión que, en esas condiciones, le permitirían alcanzar el estatuto que entreveo detrás de las “polémicas ocultas”.
Читать дальше