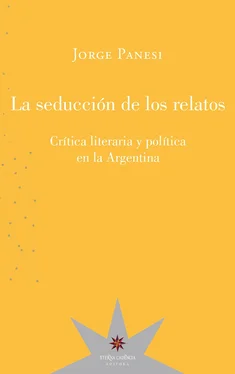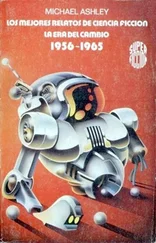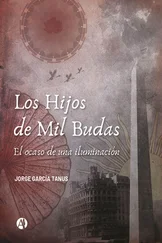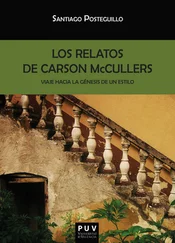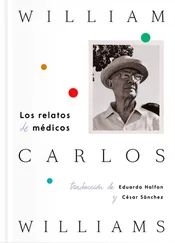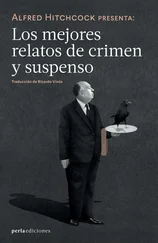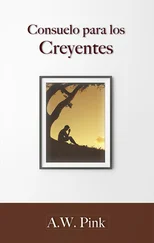¿Un soporte nuevo alcanza para modificar el rumbo, el espesor y la finalidad siempre enigmática de las polémicas? ¿O las hace más secretas, más encerradas, sin contacto con el resto? Como no me veo obligado a contestar estos interrogantes, me basta con señalar que en el “bazar americano” de los debates intelectuales de hoy, apunta con nitidez apenas una sensación, casi un sentimiento: necesitamos de las polémicas y, sin ser capaces de inventarlas (porque en su azar son estrictamente, culturalmente, necesarias y no se inventan las polémicas como se construyen estrellitas de cine), nos precipitamos en la incertidumbre de ensayar sin esplendores un cobijo en la intemperie para una manía o una pasión que es nuestro ser mismo. Porque el tiempo, o todos los tiempos, como dice Derrida, o como dice Hamlet, siempre están “out of joint”. De no estarlo (pero es lo radicalmente inconcebible), vendría uno de nosotros y diría “Ya nada será igual”. Que no es hablar ni de la derrota ni de la insípida esperanza, sino de la polémica.
2Este trabajo fue leído en el Congreso Internacional CELEHIS en Mar del Plata en diciembre de 2001, un momento muy desesperanzado para la Argentina. Debo aclarar que la supuesta falta de polémicas que procuro refutar como un lugar común bastante generalizado comentaba un contexto levemente anterior, hacia fines de 1990. Conjeturo ahora que la communis opinio , en su desencanto por una inexplicable paz intelectual, presentía la inminencia del descalabro.
3María Moreno, “El lugar de la resistencia”, en Radar libros , Página/12 (7/10/2001).
4Ibíd (subrayo yo).
5Francine Masiello, El arte de la transición , Buenos Aires, Norma, 2001.
6Ibíd., pp. 22-23.
7 El Ojo Mocho , núm. 15, primavera 2000.
8Horacio González, “Razón de la polémica, polémica de la razón. A propósito del último número de El Rodaballo ”, en El Ojo Mocho , núm. 15, primavera 2000.
9Carlos Correas, en “Correo de lectores”, El Rodaballo , año VI, núm. 11-12, primavera-verano 2000.
10“ Bazar Americano , el sitio de Punto de Vista ”, en Punto de Vista , núm. 70, agosto de 2001.
El título “Polémicas ocultas” tiene una ascendencia bajtiniana, sin duda. A la que agrego un sentido más general y menos localizable. Son polémicas cuyas huellas perduran en el tiempo y que bien podríamos denominar “polémicas constitutivas de una cultura, de una parte o sector de una cultura”. En principio superadas en un momento de la historia, su olvido u ocultamiento es solo aparente: vuelven, no por ser reprimidas sino porque dicen algo del modo histórico en el que se ha formado tal cultura o una franja determinada de ella. El supuesto que subyace a esta denominación, un poco arbitraria por cierto, es que esas polémicas, culturalmente constitutivas, son el motor de un juego a través del tiempo que va anexando nuevas formas de discusión, cancelando otras, reabriendo viejas discusiones. Una polémica constitutiva impone difuminadamente, ocultamente, a los actores que la ejercitan aun con conciencia opaca de sus huellas, límites y derroteros impensados que hay que volver a pensar.
Según este esquema, una polémica o una discusión pública son una punta visible de una fractura más oculta y más vasta. La frase iluminista “civilización o barbarie”, por ejemplo, es a la vez un principio dicotómico de esclarecimiento histórico, sociológico y cultural, una intervención polémica en el plano de las ideas que abre, por la aceptación de su principio intelectivo, una brecha de largo alcance reinterpretada y vuelta a interpretar en los contextos de crisis política. Así ocurre –como es bien sabido– en la interpretación de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa , y casi se perpetúa en las ficciones de Jorge Luis Borges, que al decir de Ricardo Piglia, cierran en el siglo XX un capítulo polémico abierto en el XIX. “Enciclopédico y montonero” sería la frase con la que Borges pretende tempranamente, durante la década del veinte, suturar la brecha, que en realidad se reabre para ubicarse él sucesivamente en el polo bárbaro y luego en el ilustrado. Y si el temprano capítulo de la cultura del Río de la Plata, el que ha opuesto los modos coloniales e hispánicos a las ideas iluministas y románticas, está definitivamente clausurado, la polémica nacionalista de los años treinta y cuarenta desvela la “polémica oculta” cuyo saco contiene también la cuestión del europeísmo y el localismo, la vindicación de las raíces hispánicas, la pureza del idioma nacional y la revisionista valoración de los tiempos de Rosas. Respecto de la pureza del idioma, del casticismo jerárquico y esencial, reflejo de las esencias y jerarquías sociales, conviene recordar que este lingüístico afán defensivo y belicoso reproduce las alarmas y preocupaciones de comienzos de siglo en torno del llamado Idioma nacional de los argentinos (1900), una contribución no retrógrada del francés Luciano Abeille que mereció la controversia de Miguel Cané y Ernesto Quesada 12a la luz de los conflictos sociales que los inmigrantes habían engendrado.
Todo esto ocurre con la revista nacionalista Sol y Luna , que apareció entre 1938 y 1942, estudiada por Marcela Croce. 13Cabría preguntarse leyendo el estudio histórico-crítico de Croce ¿con quién polemiza Sol y Luna ?, ¿cuáles son sus adversarios? No son, en el fondo, enemigos circunstanciales, sino grandes corrientes establecidas de pensamiento, acontecimientos históricos liberadores. Enemigos de Sol y Luna son la Ilustración, Descartes, Kant, la Revolución francesa, la Revolución rusa, el liberalismo, el régimen democrático. Amparada en el símbolo de la cruz y la espada, el programa de la revista es conservador, hispanófilo, fascista, franquista, falangista, clerical, restaurador. Poética del resentimiento histórico, su polémica podría pensarse extinguida, al dejar de aparecer la revista en 1942, pero de estudiarse detenidamente las difusas ideas de resentimiento social y cultural del que llamamos “proceso” entre 1976 y 1983, veríamos allí, seguramente, la reactivación de alguna de estas líneas conservadoras y reaccionarias más o menos dispersas que se reúnen en lo que de manera un tanto vaga llamamos “polémicas ocultas”. Aunque oscuramente intuidas por sus agentes estas “polémicas ocultas”, debemos reconocer en los difusos conatos ideológicos de la dictadura de 1976 la clara percepción de un enemigo presente al que hay que destruir masiva y corporalmente, acallando cualquier diálogo y cualquier posible polémica. La cruz y la espada, símbolo pesado que quiere imponerse desde Leopoldo Lugones hasta Sol y Luna en el orden nacional, alcanza entonces una materialización cultural que a modo de un fantasma histórico reaparece dejando su virtualidad para corporizar los viejos anhelos reaccionarios reprimidos. Los fantasmas que siempre se agitan en las polémicas, como esperanza o como temor, reaparecen cuando uno de los bandos en guerra se declara vencedor de la contienda. La polémica no es un juego intelectual que el totalitarismo haya prohijado jamás. Si la consigna que se difunde para restaurar el orden es el miedo, el principal miedo del régimen será el diálogo polémico, porque temporalmente suprime las jerarquías.
Al parecer, es la política más o menos mediada, o impuesta sin mediaciones para acallar el disenso, la que en la cultura argentina (pero podríamos decir, en cualquier cultura contemporánea) regula los marcos de aparición y desaparición de las polémicas. Más aún de las “polémicas ocultas”, cuya conexión con la política está abierta siempre, como a la espera de circunstancias propicias para reactivarse. Porque debe haber, en efecto, un acuerdo básico de igualdad para llevar a cabo una polémica, y también el reconocimiento subjetivo del otro como polemista para que la polémica pueda alcanzar un destino intelectual de esclarecimiento. De lo contrario, sería lisa y llanamente una guerra. En los desacuerdos culturales de largo aliento o “constitutivos”, el silencio o la desaparición de los enfrentamientos intelectuales supone el peso hegemónico de uno de los bandos que declara liquidado el tema de debate.
Читать дальше