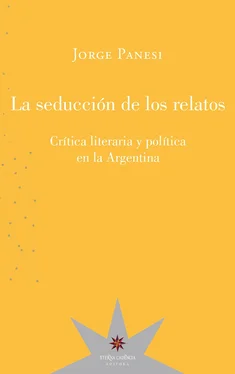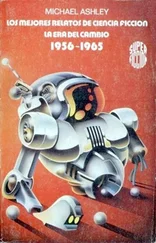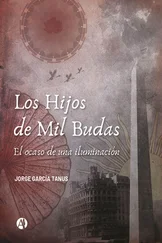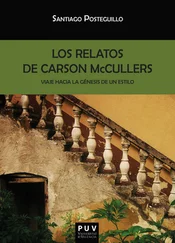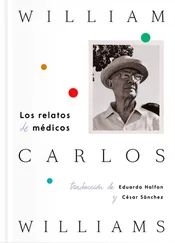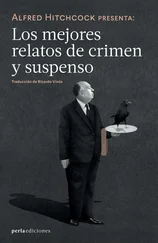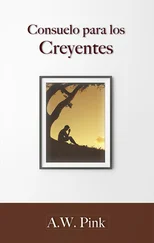I. D ISCUSIONES
1. ACERCA DE UNA FRASE DESDICHADA Y SOBRE LA DESDICHA DE NO TENER POLÉMICAS 2
Me doy cuenta de que el título que he elegido, además de falsamente enigmático, resulta a todas luces confuso. La desdicha a la que alude sería, entonces, solamente la mía: mi desdicha retórica. O quizá, si la retórica, si los retóricos se encaminan siempre hacia la guerra en el ágora , hacia el polemos o el litigio, debo confesar que he practicado muy poco algo que parece producir una dicha, un goce, un placer belicoso de lo dicho: el entredicho de la polémica. La desdicha de no haber sido polémico, de haber practicado muy poco un arte que hoy se considera –y por eso la desdicha, la incomodidad y el vacío– perdido.
La frase desdichada o la desdicha que está detrás de la frase les resonará con una familiaridad casi inapelable, puesto que la hemos oído, o la hemos dicho con un acuerdo de tranquilidad que dicta sentencia acerca de los tiempos que nos han tocado vivir, a nosotros, los críticos, precisamente a nosotros, que vivimos, que nos alimentamos de polémicas. Tiempos a-críticos, poco propicios para la crítica y la labor de los críticos, porque serían tiempos sin polémica. Este es el murmullo, el rumor, lo que se oye aquí y allí, en las tertulias, lo que aceptamos sin confirmación, resignados al tiempo y a la doxa que busca el irreflexivo acuerdo abroquelado en una frase abrumadora por su patético sonsonete unánime: “En la Argentina ya no hay polémicas”. Esta parece ser una frase firmada anónimamente, una firma que nos atornilla a un tiempo sin esperanzas, sin relieves intelectuales que motiven la polémica. La frase “Ya no hay polémicas” remite a un pasado pletórico en el que sí las había, y en el que reinaban sin desplazarse del centro de la escena los intelectuales críticos, serios en su función de polemizar, atravesados por la luz de una misión que los hacía combatir entre sí para iluminar a aquellos espectadores que fuera de la batalla dieran, como en la arena romana, el veredicto de triunfo o de derrota, o eventualmente se sumaran a uno de los bandos. La otra dimensión de la frase, la del presente decepcionado, sitúa a los intelectuales fuera de la escena: o bien ya no hay polémicas, porque las polémicas no tienen lugar en el escenario social (absurdo que se parecería a la rigidez tranquila de la muerte), o bien porque los intelectuales han perdido el gusto por la polémica y se han aburguesado resignadamente claudicando en su misión o pasión beligerante, o bien porque la guerra ha desplazado sus trincheras y dejado en retaguardia a los críticos que solo pueden clamar nostálgicos por una edad de oro en la que cada cual se sentía partícipe implícito de una polémica generalizada.
En esta descripción, en el meollo de lo que pretende ilustrar, hay un mito intelectual, una ilusión de los intelectuales, una creencia indemostrable, que no solamente no es una opinión sobre el tiempo que les ha tocado vivir, sino apenas un compadecido autoexamen de su imagen, su papel, su acción, sus posibilidades y funciones. Si se trata de imágenes o de imágenes de uno mismo, seguramente se trata también de un problema de ilusiones o de ilusiones perdidas . Porque basta con hojear las revistas culturales y académicas que consumimos o prestar atención a las ponencias que oímos para cerciorarnos de un interés por indagar casi obsesivamente en el pasado, en el presente y en la posibilidad de un futuro inimaginable las funciones, los papeles, las misiones de los intelectuales y de los proyectos que encarnan o encarnaron. En semejante interés no hay solo la contemplación narcisista de quien se proyecta en otros para indagarse a sí mismo, sino también el vacilante atisbo de una pregunta que difícilmente sea respondida más allá de esa búsqueda. Porque buscar es la divisa de los intelectuales, fracturar lo dado mediante las preguntas y no aceptar la comodidad de las respuestas.
De modo que por alguna razón (comodidad, pereza, autocomplacencia, resignación, resentimiento) parecemos aceptar como una evidencia silogística la frase “Ya no hay polémicas”. Pero si una breve investigación empírica, si una lectura apenas distraída de revistas literarias haría vacilar el masivo convencimiento (en efecto: hay tantas polémicas en el aire como hubo siempre, y tal vez más que siempre, y con una velocidad reproductiva y expansiva como no hubo nunca), ¿por qué, entonces, la aceptación gregaria de la frase? ¿Qué polémicas se espera que haya? ¿En qué otras polémicas definitivamente pasadas piensan los intelectuales cuando dicen “Ya no hay polémicas”?
La frase ha dejado de residir en los cafés o las conversaciones casuales para alojarse en la letra escrita, y desde allí repetirse como una ley que nos gobierna. Por lo menos así la transcriben desde el diálogo con intelectuales los periodistas que, también como los críticos, se alimentan con la sangre cotidiana que destilan las disputas. Es lo que ocurre con un reportaje a una crítica prestigiosa, una académica de Yale, que se aburre, según nos dice la reportera María Moreno. 3Con lo que inesperadamente abre un interrogante menor: ¿la principal diversión de los intelectuales es la disputa?, o también ¿con quién disputa Josefina Ludmer, la académica de Yale? Todo el texto del reportaje tiene una fuerte dicotomía espacial, académica y cultural: son los “aquí” y “allá” que lo escanden. ¿Dónde se aburre o se divierte Josefina Ludmer? ¿Allá, en Yale, o aquí en la Argentina, donde ya no hay polémicas? ¿Cuáles son esas polémicas que divierten en un “allá” brumoso pero previsible? Porque Ludmer pronuncia al pasar la frase del consenso, “acá no hay polémicas”. La frase completa, entre prescriptiva y admonitoria dice así:
Yo creo que hoy hay que escribir La gran aldea o sea, escribir el Buenos Aires del antes del neoliberalismo y el de ahora. Y dejar de pensar tanto en Foucault, Derrida, Lacan. Otra cosa que no hay acá es polémica . 4
¿Las razones? Según Ludmer, la ausencia se debe, en primer lugar, a una interpretación errónea que confunde violencia allí donde solo hay diferencia, y en segundo lugar, porque “se han reducido los espacios”. Miedo a ser violentos con el otro, el otro en tanto enemigo intelectual, como individuo particular, y no como sujeto productor de ideas. Se me ocurre que, de ser esto cierto (pero no lo es, como se verá), la historia argentina justificaría sobradamente la renuencia a entablar combates mortales, aunque solo sea porque la última máquina de guerra dictatorial no respetó al otro como otro, ni siquiera como cuerpo muerto o cadáver. Y sí hubo y hay polémicas en torno a este difícil recuerdo u olvido.
En cuanto a la reducción de los espacios de la polémica, creo que Ludmer tiene razón. Pero el reducido alcance de las polémicas, su fragmentación o interiorización en pequeños espacios no significa la extinción, sino un desplazamiento significativo, un nuevo estatuto de la polémica . Local, localizado. Nadie podría decidir de antemano qué disputa tocará, a pesar de los muros, qué otra fibra cultural más honda y de mayor alcance. No podríamos confundir el gesto provocador, la provocación, con el desatarse de una polémica. Una provocación es el ensayo azaroso que busca el combate, que tantea al enemigo para que responda en la pelea. Un gesto de compadrito intelectual que Borges, ese gran compadrito literario, tipificó con sus reglas retóricas desde “El arte de injuriar”. ¿Cómo decretar que súbitamente una cultura de compadritos literarios, o de teólogos académicos, haya dejado de lado las disputas? Las disputas son, en su expansión o en su espacio reducido, el flagrante costado político de la literatura que no se borra o se disuelve en el espontáneo acuerdo racional ni en la condescendencia piadosa. En materia de políticas de la literatura siempre habrá polémicas, aunque los participantes crean gozar de una paz que los une por sobre las diferencias y supongan un acuerdo amistoso de capillas; habrá polémicas más allá de los sujetos que no quieren tenerlas o se imaginan un estado de apolítico desinterés.
Читать дальше