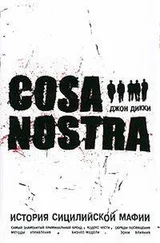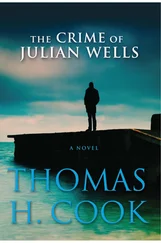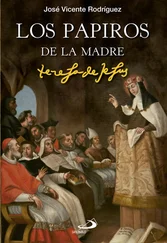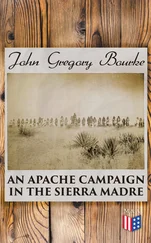—No estoy enojada…
—Tampoco fue Jiminee. Fue Hubert.
Diana meneó la cabeza.
—Fue muy grosero.
—Y merece un castigo —agregó Dunstan.
Hubert no escuchó sus palabras. La forma en que Elsa lo miraba resultaba dolorosa. Se le dibujaron dos circulitos rojos en las mejillas, lo cual significaba que estaba enojada. Sin embargo, cuando abrió la boca, sonó tranquila.
—Súbete las calcetas, Hubert —dijo Elsa. Él se agacho y tardó un largo rato en jalar las pesadas calcetas de lana hasta las rodillas y doblar el borde elástico por encima de la tela. Sentía que la sangre le retumbaba en la cabeza. Volvió a sentirse acalorado y muy débil—. Todos debemos recordar —continuó— que hemos de guardar silencio.
—Sí —murmuró Diana—, no hay que molestar a Madre.
Elsa titubeó un instante.
—No debemos molestar a nadie .
—Hubert merece un castigo.
—Pensaremos en eso mañana, Dunstan —dijo Elsa—. Ahora tenemos trabajo por hacer. Y es tu turno. —Le tendió la pala—. Vamos —dijo y le abrió la puerta trasera.
—Está bien. —Tomando la pala con firmeza, Dunstan fulminó de reojo a Hubert y azotó la puerta al salir.
Elsa le dio una galleta a Gerty y la mandó a dormir. Después de eso, empezó de nuevo la espera. Cada uno tomó una galleta, de las que reservaban para los domingos. Estaban rellenas de crema espesa. Hubert tenía la boca seca y apenas podía deglutir las migajas. Se limpió la crema de los dientes y le regaló a Jiminee el trozo que le quedaba. No se atrevía a mirar a Elsa.
Permaneció sentado en la silla de la cocina, esperando el regreso de Dunstan, de Jiminee, de Diana y de sí mismo. No recordaba haber salido ni haber vuelto. Simplemente estaba ahí, sentado a la mesa de la cocina, sintiendo oleadas de calor y frío que le recorrían el cuerpo. Las caras de sus hermanos y hermanas se fusionaban e intercambiaban y se separaban de nuevo, como un mazo de cartas siendo barajadas. Sentía la resequedad de las migajas de galleta en la lengua. Fue una larga espera. Cuando cerraba los ojos, sentía los restos de crema atorados entre los dientes. En una ocasión, al abrir los ojos, vio a Diana leyendo el libro. Y fue extraño, pues Diana nunca era quien leía. Quizá fue un sueño. No obstante, la escuchó, porque en medio del flujo susurrante y tembloroso de la lectura, las palabras se convertían en campanas individuales que Hubert podía comprender:
Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor.
Entonces llegó su turno. Volvió a estar a solas con la pala. Sin embargo, no lograba cavar con ritmo; había palabras mágicas que lo ayudarían, pero no lograba recordarlas. Campanillas y granadas, intentó recordar, campanillas y granadas. Tenía los brazos rellenos de algodón de azúcar y no podía alzar la pala. Por fin logró levantarla con debilidad, y una diminuta cascada de tierra y piedras cayó de nuevo al foso. Hubert dejó escapar una risita. Estornudó y sintió las risitas heladas en la garganta. Volteó ligeramente hacia el jardín, a la espera del ataque. Pero estaba todo muy quieto y, a pesar de que Hubert contuvo el aliento, no alcanzó a escucharlo. Estaba al acecho y, con cada momento que pasaba, lo acompañaba, a la espera. Se veía tan apacible, el pasto espolvoreado de luz de luna que se posaba sobre el césped, pero sólo era un truco.
Entonces escuchó el crujido de la puerta del jardín y movimiento entre las hojas. Debían de ser ladrones, ladrones que acechaban en la noche. Hubert se quedó paralizado, como una estatua, mientras las hojas se movían con sigilo. Mil navajas resplandecieron bajo la luz de la luna, preparadas y a la espera.
Ganarían, sin duda. Hubert supo desde el principio que ellos ganarían. No podía pedir ayuda a gritos. Lo único que los mantendría a raya sería que contuviera la respiración y mantuviera los ojos bien abiertos. Pero al interior de su cráneo, la sangre retumbaba de forma rítmica, cada vez con más fuerza, y Hubert no podría contener el aliento para siempre. El sonido del flujo sanguíneo lo mareó.
Ya no podía contenerlo más.
Tiró la pala y, con un veloz movimiento, cayó al suelo de la tumba y se puso boca abajo, en posición fetal. Se cubrió la cabeza con las manos y soltó el aire. Ya no importaba. Nada importaba. Esperó el ataque de las navajas, la embestida en la espalda que le perforaría la columna vertebral.
Tan fuerte como pudo, presionó las rodillas y los codos contra el suelo. Si tan sólo lograba lastimarse lo suficiente o sacarse suficiente sangre, quizá los ladrones le perdonarían la vida. Sin embargo, sabía que la realidad sería otra. Lo matarían ahí mismo, en la tumba, con sus navajas. Y luego sacarían las navajas de su cuerpo y se reirían, pues ya no sería necesario que siguieran guardando silencio. Eran despiadados.
Hubert empezó a temblar sin control.
Sintió el olor de la tierra endurecida desde hacía mucho y que nadie había tocado en siglos.
Cuando por fin abrió los ojos, estaba rodeado de verdor y luz del sol, y no en un agujero negro. Era un jardín tan distinto que apenas si lo reconocía. Estaba cubierto de todos los tonos de verde, rodeado de muros cubiertos de enredaderas verdes y grises, y arbustos casi azules y flores azules y rojas y anaranjadas, como caléndulas gigantes. El pasto era de un verde más claro, mientras que las hojas del manzano eran de un verde mucho más oscuro, como el de los berros. Del manzano colgaban frutos rojizos y anaranjados que no eran manzanas. Hubert estiró el brazo y una de las frutas se acomodó en su mano. Era redonda y grande, y Hubert se rio porque de inmediato reconoció que era una granada. Tomó otra y, al jalarla, la rama tintineó como campanillas, como en un cuento de hadas. Se estiró para verlas, pero estaban ocultas bajo la densa hojarasca. Al poner más atención, el aire que corría entre las ramas hacía que las campanillas tintinearan todo el tiempo, y entonces supo que estaban hechas de oro. De pronto, con una granada en cada mano, empezó a bailar al ritmo de la música de las campanas de oro. Sus pies descalzos se movían sobre el pasto suave, y el olor a flores y especias lo envolvió hasta cubrirlo con una túnica colorida. Bailó junto a la orilla de la alberca en el centro del jardín, y el agua reflejó la magnificencia de su túnica con tal claridad que lograba distinguir las diminutas granadas bordadas en ella, en tonos escarlata y azul y púrpura, mientras la tela se mecía al ritmo de las campanas de oro.
En la superficie del agua flotaban enormes lirios blancos sobre esteras verdes. De pronto se retiró la túnica y se lanzó entre los lirios al agua fría que lo refrescó del calor causado por el baile mientras nadaba entre las hojas amplias. Con mucha delicadeza, asentó las granadas encima de una de ellas. Era libre. Sabía que había estado excesivamente cansado, pero ya no más. Se recostó de espaldas a disfrutar el aroma de los lirios y escuchar la lejana música de las campanillas mientras la brillante luz del sol lo iluminaba. Su cuerpo se veía húmedo, resplandeciente y apacible.
En el cielo, el sol brillaba con gran intensidad y, mientras lo observaba, parecía hacerse más grande. Se expandía en el cielo y ya no parecía ser suave, sino rígido y amarillo. Hubert se talló los ojos e intentó voltear el rostro, pero de pronto el agua empezó a ejercer resistencia. La luz era tan brillante que lo hizo gritar, y con todas sus fuerzas intentó darse media vuelta, pero algo se lo impedía. Forcejeó para liberarse de la mano que lo tomaba del hombro y alzar los brazos para apagar la luz y aferrarse al jardín que se desvanecía.
Читать дальше