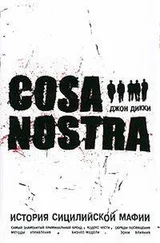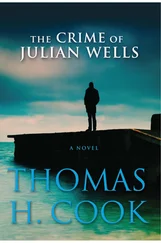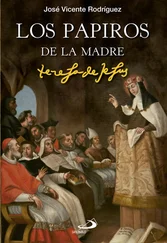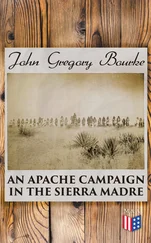—A medianoche —repitió Jiminee—. ¡D-d-dios!
Elsa se puso de pie.
—Si hay algo en lo que no hayamos pensado aún, lo podremos decidir mañana. Y, claro, de ahora en adelante haremos estas juntas familiares más seguido.
Iba camino a la puerta cuando Dunstan alzó la voz.
—No nos respetas lo suficiente, ¿verdad, Elsa?
—¿De qué hablas?
—De que no nos respetas lo suficiente. De eso hablo. ¿Quién te dio derecho a encargarte de todo? ¿Quién te dio derecho a decidir? Tú no eres Madre.
Hubert se inclinó hacia delante y espetó:
—¿Entonces quién va a tomar las decisiones? ¿Tú, ratita de biblioteca?
Dunstan palideció. Se quedó callado un instante; cuando por fin habló, lo hizo con una dignidad de la que ninguno de sus hermanos había sido testigo antes.
—No llegaremos a ningún lado poniéndonos apodos, Hubert. Creo que deberías ser más maduro.
—Pues tú sí me pones apodos —le dijo Elsa.
—No te puse un apodo, simplemente pregunté… —Dunstan hizo una pausa—, sólo pregunté quién te dio derecho a decidirlo todo. No consultas nada con nosotros, ¿o sí? Las reuniones no solían ser así. Antes todos decidíamos…, todos. ¿Verdad que tengo razón, Hu?
—Antes las cosas eran distintas y lo sabes, Dun. Las reuniones navideñas y de cumpleaños eran sólo para decidir el regalo de Madre…, no se parecían en nada a esto. Era… —Hubert buscó las palabras para describir la diferencia—. Bueno, ahora todo es distinto. A eso me refiero.
Diana se puso de pie, apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia delante, mirando fijamente a Hubert.
—No, no. Te equivocas, Hu. Y mucho. Como ya dijo Elsa, nada ha cambiado.
Elsa la interrumpió al instante.
—Eso no es justo, Dinah, no dije que…
Diana sonrió.
—Creo —la interrumpió antes de que pudiera terminar— que deberíamos retirarnos a dormir.
Elsa se quedó callada. Uno a uno, los niños se pusieron de pie y siguieron a Diana hacia sus habitaciones. Al final sólo quedó Hubert, haciéndole compañía a Elsa. Pero no se miraron a los ojos. Hubert encontró una mancha de grasa sobre la mesa y empezó a frotarla con la punta del dedo. Estaba todo tan silencioso que incluso se escuchaba el zumbido del reloj eléctrico. Percibió el sabor a tarta de salmón en la boca y sintió un poco de náuseas.
Elsa fue al fregadero y volvió con un paño húmedo. Apartó la mano de Hubert y limpió la grasa con delicadeza. Ambos miraron fijamente la superficie húmeda y limpia.
—¿Qué hice mal, Hu?
Él negó con la cabeza y pasó la punta del dedo por encima de la capa de humedad.
—Debiste decirme… debiste decirme lo que planeabas que hiciéramos.
—Pero no… no crees que me equivoco, ¿o sí, Hu?
Hubert no alzó la mirada.
—No sé. No es una cuestión de estar bien o mal. Es que…
—¿Qué?
—No sé. —Quería que esa conversación se terminara.
—Es que… —Elsa agitó el paño húmedo que sostenía con la mano— nunca antes había visto a Dinah actuar así.
—Dinah está chiflada —contestó Hubert de forma abrupta. La mesa ya se había secado. Se puso de pie—. Lo hecho, hecho está. Y, si a esas vamos, todos estamos bastante chiflados.
—¿Hu?
Él la miró y enseguida desvió la mirada.
—¿Hu?
Hubert sacudió la cabeza de forma enfática.
—Me iré a acostar. —Pasó junto a su hermana de camino a la puerta, pero luego volteó a verla. Ella seguía ahí, parada con el paño en la mano, contemplándolo. Era pequeña, y eso lo enfurecía—. ¿Tengo monos en la cara o qué? —Elsa no tenía derecho a mirarlo así, como si fuera un niñito. Sabía que eso la haría llorar, y si no se iba de ahí, él también lloraría. ¡Chiflados!
Chiflados. Dejó a su hermana en la cocina y azotó la puerta al salir.
—¡Chiflados! —exclamó. Atravesó el pasillo corriendo y se metió al salón que rara vez usaban. De inmediato percibió el olor a cera para pulir y al polvo eterno del sofá acolchonado.
Hacía calor, con las ventanas cerradas y el sol que había brillado casi todo el día. Las ventanas se veían iluminadas y blancas, pero por lo demás el interior estaba oscuro, con las paredes cubiertas de papel tapiz marrón, los muebles oscuros y el tapete oscuro sobre el piso oscuro. Era como una iglesia lóbrega, aunque agradable y bien cuidada. Cuando Hubert tuvo sarampión y mantuvieron en penumbra el cuarto de arriba porque se suponía que la luz le lastimaría los ojos, se veía parecido a esa estancia. En aquella ocasión no tuvo tareas que hacer. Fue apacible. No tenía que pensar.
Se quedó parado en el centro de la habitación. Estaba cansado y débil…, casi como si tuviera sarampión otra vez. Poco a poco, el sol se ocultó detrás de las nubes, y el resplandeciente velo blanco de las ventanas se apagó hasta que sólo quedaron las cortinas.
Hubert suspiró.
No debía estar enojado con Elsa. No era culpa de su hermana. Si tan sólo le hubieran llamado a alguien, quizás al viejo Halby. A él podrían habérselo dicho. Estaba muy mal eso de enterrar un cuerpo en el jardín.
Un cuerpo …, ¡pero si era Madre!
Hubert se arrodilló.
—Señor —suplicó—, por favor no me permitas olvidar a Madre. Te lo ruego.

NO HABÍA LUNA. La tierra junto al muro de la casa donde crecían los lirios era rocosa y dura. Tal vez sólo los lirios del valle podían florecer ahí.
La llovizna vespertina había humedecido la capa superior de tierra, por lo que cavar fue fácil al principio. Sin embargo, después de un rato, por mucho que lo intentara no conseguía hundir la pala más de cuatro o cinco centímetros. Una rígida barra de hierro le colgaba a Hubert de los hombros mientras cavaba. En la trinchera poco profunda, empujó la pala contra la tierra con todas sus fuerzas. Le dio una patada al filo para intentar que se hundiera más, levantó un puñado muy magro de tierra y lo tiró a un costado. Empujar, patear, levantar. Empujar, patear, levantar. Ya había dejado de contar hacía rato. Las piernas de sus hermanas y hermanos, como tallos erguidos y oscuros, lo rodeaban mientras trabajaba, pero ya también había dejado de percibir su presencia.
Hacía mucho había soñado que estaba parado en la cima de un altísimo acantilado, debajo del cual no había más que penumbra. Pero no era la oscuridad somnolienta del piso superior de la casa cuando apagaban las luces, sino la negrura gélida de la caída al vacío. Tuvo miedo. Al despertar experimentó una peculiar sensación de rigidez entre las piernas. Esta vez, con cada estocada de la pala y con cada extracción, volvía aquella sensación. Empujar, patear, levantar. De forma gradual, la pala y él parecieron convertirse en una unidad en movimiento cuya energía provenía de aquel núcleo rígido y palpitante.
—¡Shhh! —dijo alguien cuando la punta de la pala raspó una piedra.
Hubert siguió cavando. Decían que si cavabas lo suficientemente profundo llegabas a Australia. Empujar, patear, levantar… Australia. Sintió cómo el cabello le hacía cosquillas en la frente y percibió el olor de su propio sudor. Llegaría hasta allá, hasta Australia. Cuando uno de los costados se deslavó, no participó en el gruñido colectivo, sino que atacó la tierra recién desprendida. El temblor de sus brazos y el arco rígido de su mano no se comparaban con la manera en que vibraba todo su ser al pensar en Australia.
—¿Cuánto llevamos? Vamos a ver.
Читать дальше