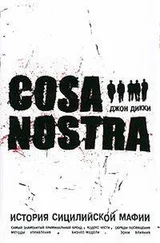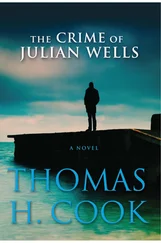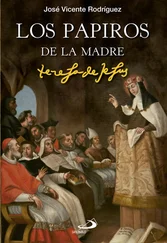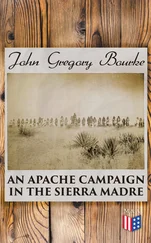Hubert estaba levantando la pala cuando la luz de la lámpara de mano de Jiminee lo deslumbró. Parpadeó varias veces, mientras el haz de luz bajaba. Luego observó el agujero poco profundo, los bordes irregulares y la superficie dispareja.
—Debe ser al menos medio metro —dijo una voz optimista.
Hubert negó con la cabeza. La superficie tenía huecos marrones de donde había sacado las piedras. Pensó que se parecía a aquel queso agujereado. Debían de llevar horas ahí, ¡y esto era todo lo que habían logrado! La vibración en su interior fue menguando lentamente.
—Es mi turno, Hu —intervino Elsa.
Le entregó la pala y salió del hoyo. Le dolían tanto las piernas que apenas podía flexionarlas. Se enderezó y se alejó un poco de sus hermanos. Jiminee apagó la lámpara. Había empezado a llover.
Hubert alzó la cara para que la lluvia le mojara el rostro. El agua le refrescó la frente sudorosa como una mano fría. No había viento, y la llovizna era tan ligera que no hacía el menor ruido. Lo único que se escuchaba era la respiración de Elsa, el rasguño de la pala y la tierra fresca que caía en lo alto de un montículo contiguo a la tumba. Hubert cerró el puño y sintió la tensión de una ampolla incipiente bajo la mugre adherida a la piel.
El jardín estaba lleno de figuras negras y pesadas que de pronto se inflaban y luego se encogían mientras las observaba. La espesura de los árboles ocultaba la luz neón verduzca al otro lado del muro, y sólo las hojas de la copa resplandecían con su brillo. Hubert olió los troncos húmedos e intentó recordar los sucesos del día. Los Halbert se habían ido a dormir hacía mucho y las ventanas de las casas a lo largo de la calle estaban oscuras. Todo mundo estaba durmiendo, salvo por ellos. El jardín era un enorme foso lleno de noche. Aunque la oscuridad los ocultaba, no era muy reconfortante.
Un susurro de Elsa lo sacó de su ensimismamiento.
—Ustedes cuatro métanse o se morirán de frío. Iré cuando termine mi turno para que salga el siguiente.
Hubert se alejó de la tumba y siguió a sus hermanos a regañadientes. Cuando Dunstan encendió la lámpara de la cocina, la luz volvió a deslumbrarlo. Nadie tenía nada que decir. Permanecieron de pie, con las manos en los costados, como si hubieran cometido un delito.
Hubert miró el reloj y notó, sorprendido, que apenas era la una y media. Por un instante pensó que quizás el reloj de la cocina también se había detenido, pero el segundero seguía girando con absoluta confianza. Quizá sí lo lograrían, pensó.
—¿P-p-por qué no tomamos chocolate caliente? —preguntó Jiminee con timidez.
Durante unos segundos nadie le contestó. Luego Hubert intervino.
—Yo no quiero.
—No creo que sea apropiado beber chocolate ahorita —dijo Diana.
Jiminee se sorbió los mocos y se frotó despacio la nariz con el dorso de la mano, cuya humedad le limpió una franja de lodo en la mejilla. La inhalación ominosa de Dunstan era una señal de advertencia.
—Perdón, Dun —dijo Jiminee de inmediato.
Parecía hacer más frío en la cocina que afuera. Hubert se estremeció. La calidez vibrante que sintió al cavar se había esfumado por completo. Sentía frío en las rodillas y en el dorso de ambas manos. Habrían podido encender la estufa para calentar la habitación, pero Hubert no se atrevió a sugerirlo. Era como si se merecieran tener frío.
—Quédate quieto, Jiminee —le reclamó Dunstan en voz alta, con lo cual rompió el silencio y frenó el perpetuo baile tembloroso de Jiminee, cuya sonrisa iba y venía mientras intentaba mantenerse quieto. El único momento en el que Jiminee genuinamente dejaba de sacudir las extremidades era cuando estaba absorto dibujando.
Hubert quería decirle que no importaba, pero hablar implicaba un esfuerzo demasiado grande en ese momento. Se recargó en la mesa de la cocina y clavó la mirada en el lodo de sus zapatos. Los domingos les tocaba limpiar sus zapatos, pero quizás esta vez Madre lo pasaría por alto. ¡Madre! Alzó la mirada de inmediato, como si hubiera enunciado una blasfemia. Los otros no se dieron cuenta. Hubert los miró uno por uno. No se estaban fijando en él. Cada quien estaba absorto en sí mismo. Dunstan tenía el ceño fruncido, como de costumbre, como si estuviera viendo un sapo grande y feo que viviera dentro de él, pensó Hubert. Sonrió y contuvo las risitas explosivas que de pronto le inundaron el pecho. Miró a Diana… Tenía algo de bíblico: hermosa era la Diana de los efesios, aunque “hermosa” no era la palabra, sino otra. Siempre le venía eso a la mente al mirar a Diana. Y Jiminee, el pobre Jiminee, tenía la lengua de fuera para relamerse los labios antes de esconderla de nuevo. Estaban solos, muy solos. “¿Por qué no decimos nada?”, pensó Hubert, pero sabía que cada quien estaba en otro mundo. Quizás aunque gritara, ninguno de ellos lo oiría.
Para entonces empezó a hacer mucho calor. ¿Por qué Elsa no volvía? Ya se había tardado mucho, y la pobre Madre seguía esperando su frío lecho entre los lirios.
De repente ya no eran cuatro, sino cinco. Hubert parpadeó varias veces. Era Gerty. Estaba parada en el umbral de la puerta, con gesto adormilado y las trenzas sobre los hombros. El camisón azul, que había heredado de Jiminee el año anterior, aún le quedaba demasiado largo y casi se arrastraba, y las larguísimas mangas le ocultaban las manos.
—¿Qué quieres? —le dijo Dunstan.
—Lleta —balbuceó Gerty y caminó con decisión hacia la alacena.
—Galleta —dijo Dunstan—. ¡No puedes comer galletas cada vez que quieras! —Hubert ya no pudo contener la risa—. ¿De qué te ríes? —le reclamó Dunstan.
—De que siempre estás en contra de todo, Dun, ¿o no? No, no, no. Así es siempre contigo.
—¡Deja de reírte!
—No, no, no. Deja, deja, deja —canturreó Hubert en el frenesí de las risas.
—¡Cállate! —gritó Dunstan, pero Jiminee empezaba también a corear. Luego se unió Gerty, sosteniendo entre sus regordetas manos la lata de galletas.
—No, no, no. Deja, deja, deja. No, no, no.
Era una tonadita extraordinariamente pegajosa y ocurrente, con el potencial de volverse eterna. A Hubert lo hacía sentir tan débil que apenas si podía mantenerse en pie.
—Deja, deja, deja. No, no, no.
Ignoraban los gritos suplicantes de Dunstan.
—¡Cállense! ¡Cállense!
De la boca de Hubert salían risas burbujeantes y tan veloces que las palabras no alcanzaban a ser más que susurros agudos y faltos de aire.
De pronto algo emergió de la cabeza de Hubert y ascendió tan alto que casi llega al techo. Desde ahí pudo ver la cocina completa; veía a Jiminee bailoteando, a Gerty dándole palmadas a la lata de galletas y a Dunstan petrificado. Y se vio a sí mismo riendo y agarrándose el estómago. Y vio también a Diana, con los ojos bien abiertos y mirando uno por uno a sus hermanos.
Luego vio la puerta abierta y a Elsa entrar. Traía la pala en una mano, y con la otra intentaba quitarse de la cara un mechón de cabello que se le había salido de la coleta y le colgaba junto a la mejilla. Tardó un buen rato en acomodarse el cabello mientras observaba a los demás. No había ningún sonido, salvo por la voz de Hubert. Se escuchó a sí mismo, su voz menguante que seguía y seguía canturreando.
—No, no, no. Deja, deja, deja…
—Sus voces se oyen hasta en el jardín. —Mientras Elsa hablaba, de pronto aquella parte elevada de Hubert cayó del techo y se metió de nuevo a su cabeza.
Gerty dejó la lata de galletas sobre la mesa.
—Yo no fui la que empezó, Elsie.
—No —dijo Dunstan—, no fue Gerty.
—Jiminee —dijo Elsa—, deberías ser más responsable.
—Por favor no te enojes, Elsa.
Читать дальше