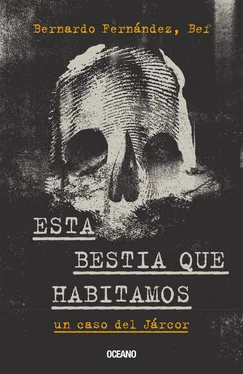La historia hubiera quedado en una más de las humillaciones acumuladas por los tres hermanos en su adolescencia, archivada en el olvido de no ser por el amigo sabihondo de Mickey, que murmuró a su paso:
—Muertos de hambre.
En una ráfaga, el Járcor dio media vuelta, se aproximó a él, le reventó la nariz de un cabezazo y salió corriendo tras de sus dos hermanos, que lo esperaban en la calle.
Ninguno de los Robles dijo nada. Corrieron uno al lado del otro, intuyendo que ( a ) la sangre que goteaba por la frente del Járcor no era de él y ( b ) los de la fiesta no se iban a quedar cruzados de brazos.
Lo supieron de cierto al escuchar detrás de ellos el rechinido de llantas que arrancaban para alcanzarlos.
—¡Por el retorno! —indicó Samuel para cortar por una vía peatonal; en vano: sus perseguidores sabían cuál era su casa.
—Ya valió madres, ya valió madres, ya valió madres… —repetía el Gordo como un mantra, a la retaguardia del trío.
Alcanzaron el zaguán de su casa agitados. No habían recuperado la respiración cuando se vieron iluminados por los faros de varios autos de los que descendieron Martín, el de la nariz rota, y el resto de los amigos.
Samuel supo que entrar a casa les cimentaría para siempre fama de cobardes. Tácitamente decidieron quedarse fuera.
—¡Te voy a partir la madre! —sonó “De voa bardir da badre” en voz del de la nariz rota, en cuyo pecho escurría una flor roja.
—¡¿Tú y cuántos más, pendejo?! —desafió aún el Járcor.
Los tres hermanos vieron aproximarse a ellos unos quince sujetos.
—Ni pedo —dijo el Gordo, apretando los puños.
—¡¿Qué pasa aquí?!
Todos voltearon hacia donde provenía la voz cascada del señor Robles, que descendía de su taxi. En medio de la noche sonó con una autoridad que sus hijos desconocían. Se abrió paso a empujones entre los atacantes para unirse a sus hijos.
—Nos van a reventar el hocico, papá —dijo Samuel sin despegar la vista de Martín y sus amigos. El viejo miró a los tres. Volteó hacia los invasores, dejó caer su chamarra al piso. Levantando los puños declaró:
—No se van a ir limpios los hijos de la chingada.
Los fresas avanzaron hacia el taxista y sus hijos. Aunque los cuatro pelearon como animales, quedaron tendidos sobre la banqueta, aunque ensangrentados, victoriosos en la derrota. Sus atacantes se fueron bastante maltrechos.
Nunca nadie se atrevió a volverlos a llamar “jodidos” al pasar.
Muchos años después, ya muerto el papá por un cáncer linfático, y sin decírselo uno al otro, cuando Samuel se había doctorado en Ciencias, Ismael era coordinador regional de la Policía de Investigación de la Procuraduría y el Gordo atendía una cerrajería en el garaje de la casa paterna, ese mismo donde los habían tundido a golpes, los tres hermanos Robles recordarían emocionados aquella noche en que pelearon como un clan vikingo.
La noche en que el señor Robles recuperó el respeto de sus tres hijos.
Vio al hombre fuera del bar, sobre la calle de Tamaulipas, maldiciendo hacia su teléfono celular.
Deslizó el auto hasta él, bajó la ventanilla del pasajero y dijo con su tono más amable:
—¿Servicio de taxi ejecutivo, caballero?
El aludido volteó a ver a Jorge, la mirada nublada por el trago. Ligeramente despeinado, la camisa desfajada.
—Eh… sí, sí, muchas gracias. Justo le decía a mi novia que necesitaba pedir un Uber pero me acabo de quedar sin pila —señaló el aparato—. Siempre me pasa —se quejó con voz beoda.
—No se preocupe, joven, para eso estamos.
Subió al asiento trasero del Honda Civic color cereza. Cerró la puerta y bajó la ventanilla.
—Vamos a Miramontes y Las Bombas —indicó, arrastrando las palabras.
—Cómo no. ¿Una botellita de agua, joven?
—Muchas gracias. Ya casi nadie las ofrece —la tomó y la vació en dos tragos.
Al volante, Jorge sonreía.
El Piquito de Oro es una cantina en la colonia Doctores donde cae a chupar media Procuraduría. Un charco discreto donde también se arregla todo tipo de negocios, limpios o no, amparados por la discreción (al menos frente a los externos) de Félix, cantinero gallego de edad indefinida, al que siempre le cargamos calor con la fama de brutos de sus paisanos.
—Estáis equivocaos —nos dijo una vez a la Gorda y a mí, que echábamos unas chelas—, la gente que tiene fama de bruta en la Madre Patria no er de toda Galicia, er la de Vigo.
—¿Y de dónde eres tú, Félix? —preguntó Mijangos.
—De Vigo.
También es un lugar para nuestros rituales. Ahí se festejan aprehensiones, ascensos o cierres de casos complicados. Varios judas hicieron ahí sus despedidas de solteros, y se cuenta que en los tiempos de Espinosa Villarreal, veteranos como el Seco Ponce y sus camaradas cerraban El Piquito por días y días en fiestas demenciales.
En El Piquito se come delicioso: unos pulpos que te quedas pendejo, caldo gallego, churrasco, callos… uf. Por eso es uno de nuestros preferidos para las celebraciones.
Como hoy, que mi compañero de patrulla, el Tapir Godínez, dejaba la Procu para irse a trabajar al área de seguridad de Banco Santander.
—¡Ése mi Járcor! —gritó el Tapir cuando entré a la piquera. Llegué tarde, no tenía muchas ganas de ir a la comida y me extendí en mis pendientes lo más que pude.
Eran las cuatro y los asistentes ya estaban todos a medios chiles. Me llevaban muchos tragos de ventaja.
Caminé hacia el Tapir. Nos dimos un abrazo de Acatempan. Nunca terminamos de congeniar. Después de Mijangos, nunca me volví a acomodar con ninguna parejita, en el mejor sentido de la palabra.
Y en el peor también.
—Te voy a extrañar, Godínez —mentí. Sólo había ido por cumplir. No tenía la menor intención de quedarme a beber con ellos.
—Hicimos buena dupla, Jar —ahora el mentiroso fue él. Se hizo un silencio incómodo entre los dos. Bajó la mirada, yo saqué mi teléfono como para revisar algo—. ¿Ya tienes nuevo compañero de patrulla? —preguntó por hacer plática. Claramente quería volver a su mesa y yo, salir de ahí.
—Aún no. Desde ayer, el viejo Rubalcava anda vuelto loco con lo del publicista. La procuradora está sobre nuestra nuca. La prensa, enloquecida.
—Ya vi. Piden la renuncia de la gobernadora.
—Siempre. Pero se la pelan.
—Pinche chairo.
—Cálmate, fifí.
Nos sonreímos. Creo que nunca lo habíamos hecho con esa sinceridad.
Le ofrecí un apretón de manos.
—Buena suerte, cabrón.
Estrechó mi diestra. Nos fundimos en un abrazo, palmeándonos las espaldas. No pude evitar recordar que la costumbre provenía del ritual romano para explorar si el otro ocultaba algún arma traicionera.
—Buena suerte, mi Tapir.
—Lo que se te ofrezca, hermano.
No imaginaba lo pronto que iría a buscarlo para pedirle un favor cuando el Seco Ponce apareció en la puerta de El Piquito de Oro. El único sobreviviente de una generación de artilleros kamikazes ahora convertido en una sombra, emisario de un pasado que se negaba a desaparecer y que a veces, comparado con estos tiempos violentos, yo añoraba.
—¡Robles! —me llamó por mi apellido, con su voz cavernosa, cascada a fuerza de fumar Delicados sin filtro durante cincuenta años.
—¿Señor? — algo en su voz me impuso respeto, pese a ser su superior desde hace varios años. Acaso ahí lanzó su último resquicio de dignidad. Todos debieron notarlo, porque se hizo un silencio en El Piquito. Todos nos observaban.
—Te busca Rubalcava.
—Acabo de salir franco.
Me miró con furia resignada.
Читать дальше