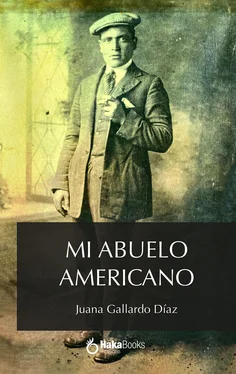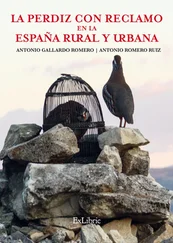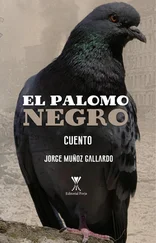—Ven aquí, recuerda que le dijo un día, que tenemos que hablar.
—A ver qué he hecho ahora, que me das miedo. Parece que tú solo me miras cuando hago las cosas mal.
—No, nada de eso - le dijo Francisco - lo que pasa es que ya faltan ocho días para llegar y en América les gusta que los peones, como tú y como yo, sepan leer y escribir. Me da miedo que al llegar allí te pregunten y tú no sepas cómo defenderte.
—Bueno, pero en ocho días no voy a aprender a leer, que a ti seguro que te ha costado años.
—No, pero sí puedes aprenderte un poema de memoria, dijo Francisco, acariciando el lomo de un libro. Te voy a enseñar un poema para que te lo aprendas de memoria y, cuando lleguemos, llevarás contigo el libro en la mano, como si fueras un señorito caído en desgracia. Cuando al llegar te pregunten si sabes leer, dirás que sí y abrirás el libro por la página señalada y harás ver que lo lees, aunque lo que estarás haciendo es recitar de memoria el poema.
Santiago le miró con admiración, no solo porque tuviera más años que él y por esa gravedad en la mirada que le hacía tomarse en serio todo lo que decía, sino también porque veía que Francisco era, sobre todo, un hombre bueno y estaba seguro de que cuidaría de él siempre, en todas las circunstancias de su nueva vida.
Francisco empezó a leer el poema que Santiago tenía que aprenderse. Era de un tal Gustavo Adolfo Bécquer: Asomaba a sus ojos una lágrima/ y a mis labios una frase de perdón;/ habló el orgullo y se enjugó su llanto/ y la frase en mis labios expiró./ Yo voy por un camino: ella, por otro;/ Pero al pensar en nuestro mutuo amor,/ yo digo aún, ¿por qué callé aquel día?/ Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo?
Francisco recuerda las palabras que le dijo el chico con una expresión de miedo en la cara después de oír el poema:
—Me lo tendrás que explicar, Francisco, porque yo para aprendérmelo necesito entenderlo. Y aun así no te aseguro nada.
—Es muy sencillo, Santiago, cuando seas mayor comprenderás que, a veces, delante de lo que nos pasa no reaccionamos como convendría. Aquí se habla de una pareja, yo creo que habrán reñido o habrán tenido uno de esos malentendidos típicos de los enamorados. Y ella está a punto de llorar. Se nota que él le ha hecho una mala jugada. Los hombres somos tontos, Santiago, y a veces no sabemos querer lo que tenemos.
Santiago, que era un polvorilla, empezó a dar signos de impaciencia:
—¿No tienes un poema más alegre, Francisco?
—No, te vas a aprender ese y ya está.
Todo esto ha recordado Francisco mientras estruja las manos, permanece sentado y mira hacia el suelo, reprimiendo las ganas que tiene de ir allí, donde están Bella y el chico para decirles que ya basta, que solo él tiene derecho a enseñar al niño y que lo que le enseñará será a escribir su lengua, el español. No lo hace porque respeta a Bella, y ha empezado a quererla de forma diferente, pero casi tanto como a Santiago y a los demás. Por lo bajo sí gira como una hélice destructora y dice para Juan, para sí mismo o para nadie:
—Odio su lengua tan enrevesada, odio que los americanos se pongan a hablar entre ellos delante de mí sabiendo que yo no los comprendo, odio su mirada y su conmiseración que me quita fuerza. Odio este país, su bandera, sus casas, sus pasteles de carne y sus sonrisas tan falsas.
—Me das lástima, Francisco. Sufres mucho.
—¡Al arma, Juan: ya te he dicho que no sufro!
Y Juan se rindió. Últimamente Francisco estaba así, alternaba momentos de melancolía con otros de una irritabilidad sorprendente, porque no parecía que ese fuera su carácter, pensaban Juan y los demás. Era el mes de noviembre de 1920. Llevaban varios días nublados y con unas temperaturas cada vez más bajas. Los días eran más cortos y Francisco sentía que esa falta de luz le quitaba claridad. Había venido con las ideas bien definidas: quería ser alguien, prosperar, que sus hijos tuvieran buenas perspectivas en la vida; que sus padres le admirasen y reconocieran lo mal que lo habían hecho con él, lo injustos que habían sido; quería que Isabel pensara que era un gran hombre; quería que la gente no se riera de él por pensar que de tan bueno era tonto. Quería. Ahora llevaba unos días en los que no era capaz de querer nada. Inexplicablemente las fuerzas le habían abandonado, tampoco dormía. Tenía unos dolores de cabeza persistentes, la espalda contracturada del esfuerzo mecánico en la fábrica, le dolían los riñones. Y, sobre todo, le dolía el corazón: le remordía la conciencia haber dejado a Isabel sola con los niños. Mientras él está aquí, en una casa confortable y caliente, ellos están en medio de la porquería de las calles de Maleza, en aquella casa húmeda y fría. Seguro que ha empezado a helar por las mañanas y se imagina a Isabel rompiendo el hielo de los cubos con agua del corral. La escarcha disfrazará de novia las plantas del patio y ella, con las manos llenas de sabañones, empezará a preparar el picón, que echará cuidadosamente encendido en las latas grandes vacías de sardinas que los niños se llevan a la escuela a modo de brasero. Irán vestidos con aquellas prendas que les teje y cose Isabel y que les arrebuja alrededor del cuerpo para que los muchachos no se quejen demasiado del invierno.
Mientras todo eso pasaba allí, él aquí se había comprado un traje de paño, porque aquí sin eso no eres nada: un chaleco, una americana y un pantalón que se ponía algún día de fiesta. Con ese traje pareces alguien, le había dicho Juan riéndose la primera vez que se lo vio puesto. Pero no, él no se sentía nadie: ojalá fuera tan fácil. No soportaba estar todo el día oyendo un idioma que desconoce, las palabras le taladraban el cerebro. No soportaba que los días se parecieran tanto unos a otros. Estaba acostumbrado a unos trabajos exigentes, pero que él mismo se organizaba y, sobre todo, que no exigían un horario rígido como este. No soportaba que todo sea tan grande aquí, porque le hace estar en una sensación de alerta permanente, como si algo le dijera que sería fácil perderse en un lugar así, aunque en realidad ya se sentía perdido. ¿Cómo se le ocurrió venirse tan lejos?, ¿no será que es tonto como todo el mundo le decía en Maleza?, ¿no habrá sido otro error, uno más, venirse aquí?
Eso piensa y por eso lee lastimado las cartas, tan cortitas, que recibe de Isabel:
Querido Francisco,
Aquí todos bien gracias a Dios. Los niños están contentos, aunque siguen preguntando por ti. Quieren verte y quieren también los juguetes que les prometiste. El jazmín del corral dio flores hasta septiembre. Te echo de menos sobre todo ahora que llegó el frío y la cama parece que tenga hielo por la noche. Tus padres están bien y la madre Chica también, aunque los años se le notan cada vez más. El otro día vi que salía de su casa sola y le pregunté dónde iba y me dijo que a buscar a su Manolo. Echa de menos a su hombre muerto como yo te echo de menos a ti porque si pasan los días, las semanas y los meses y no te veo es como si estuvieras muerto. Perdóname, Francisco por sentir lo que siento. Me alegro que allí sea todo tan grande y tan bonito como dices. Yo, qué quieres que te diga, prefiero la tranquilidad de Maleza. No mires más para llevarme porque yo no tengo ganas de irme tan lejos. ¿Qué haría con las flores del corral si me fuera?, ¿qué haríamos con el gato, con la tórtola y con la tortuga? A mí no me importa no conocer esas casas tan altas, ni los tranvías. No me importan los barcos tan grandes, ni esos coches que se mueven tan deprisa, no me importa conocer el cine, ni esa fábrica tan importante en la que tú trabajas. Yo quiero la vida que ahora tengo. Nada más. Solo quisiera que tú estuvieras conmigo aquí y que quisieras esta vida también. Recuerda que me prometiste que solo estarías allí unos años, recuerda que me prometiste volver. La soledad pesa como una manta empapada en agua.
Читать дальше