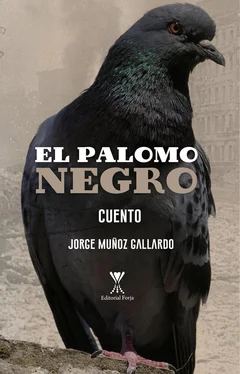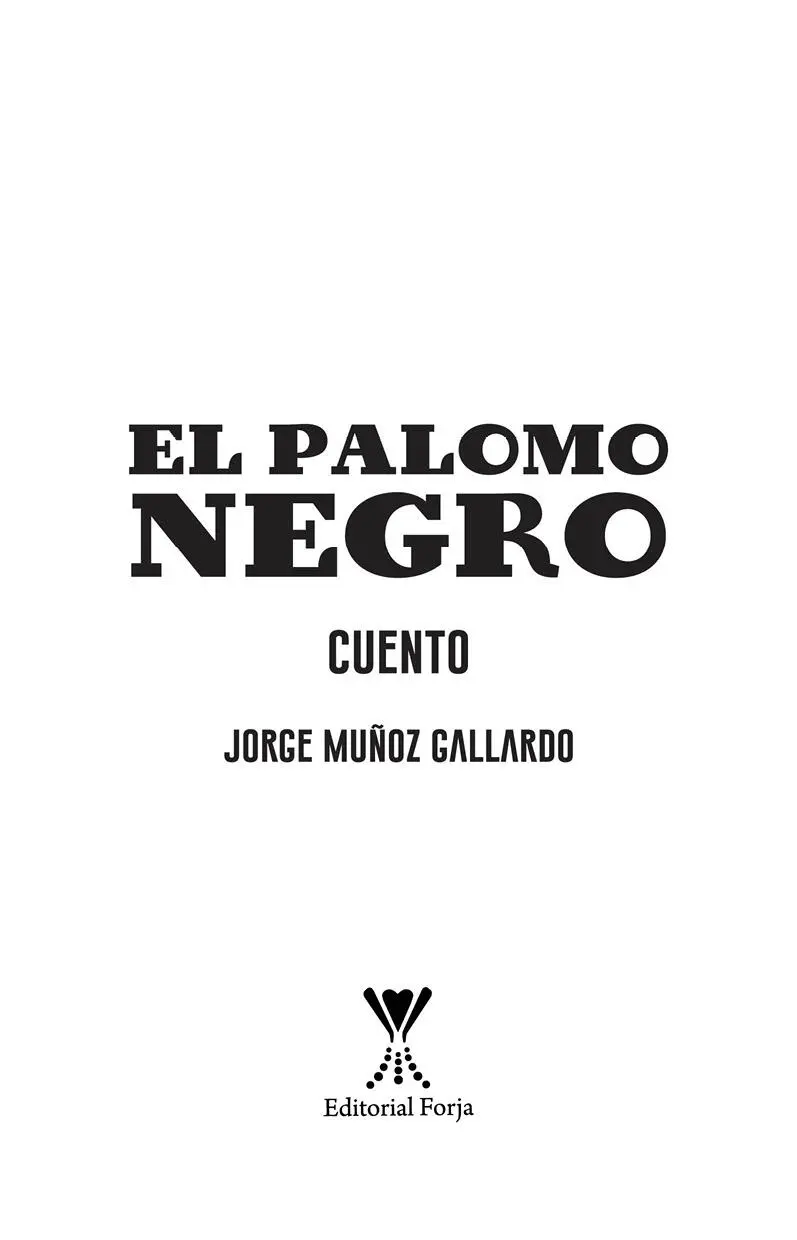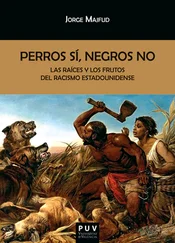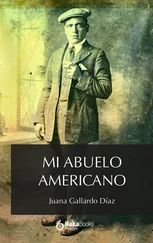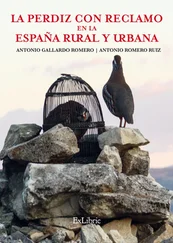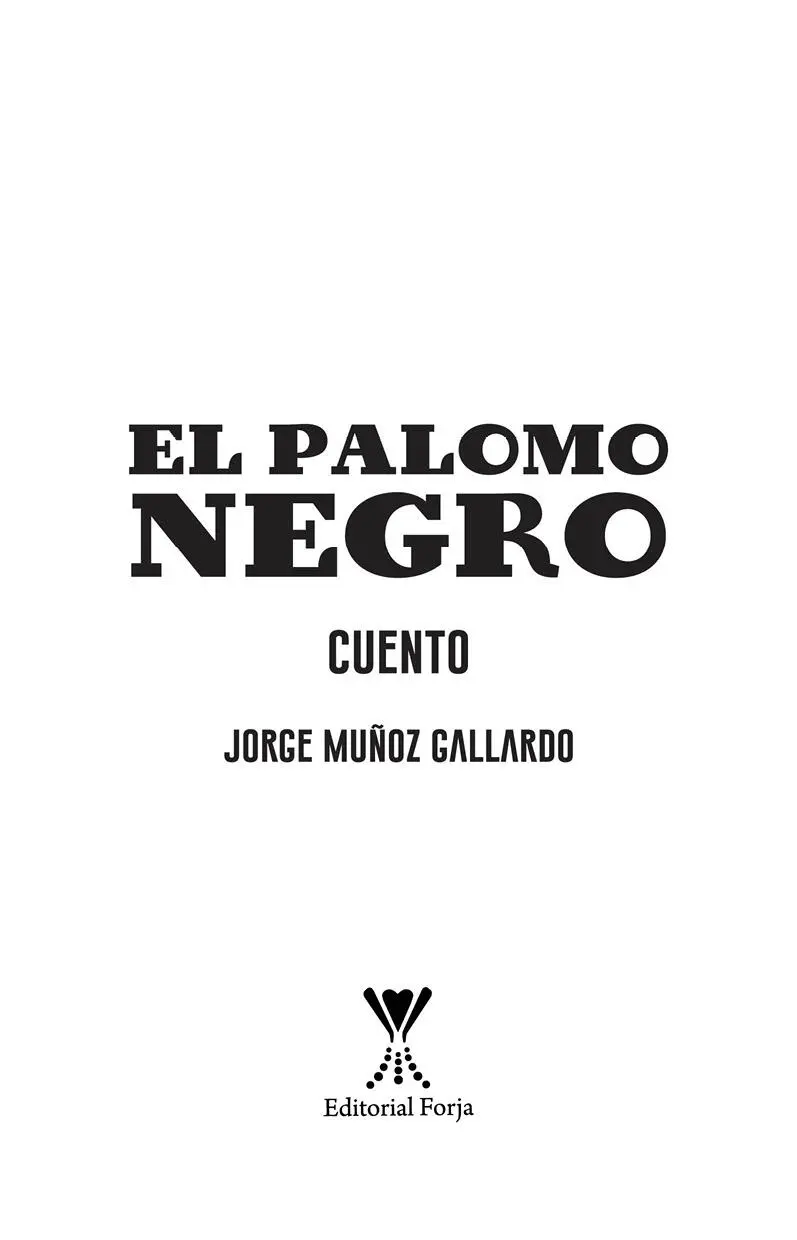
El palomo negro
Autor: Jorge MuñozEditorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago-Chile. Fonos: 56-2-24153230, 56-2-24153208. www.editorialforja.clinfo@editorialforja.cl Diseño y diagramación: Sergio Cruz Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: enero, 2020 Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.
Registro de Propiedad Intelectual: N° 309434
ISBN: Nº 978-956-338-453-6
eISBN: Nº 9789563384666
Dedico este libro a todos quienes, como yo,
aman la literatura.
Soy hija de un noble arruinado y una bella criada de servicio. Me crie como una vagabunda, robaba frutos de los campos y cuidaba las vacas de los aldeanos por un poco de comida. Después de la muerte de mi padre, mi madre se entregó a la prostitución. Conocí el hambre, el frío y el desprecio de los demás. Mi corazón se llenó de resentimiento y habría terminado igual que mi madre de no ser por una afortunada casualidad. Tenía siete años y pedía limosna en un sendero cuando acertó a pasar por ahí la marquesa de Boulainvilliers, por supuesto, me impresionaron el elegante carruaje y los vestidos de la dama. Alzando la voz, le dije: “Piedad para una pobre huérfana de la sangre de los Valois”. Sorprendida por mi sucia y desastrada apariencia y mis extravagantes palabras, la marquesa hizo detener la carroza. Hablamos por varios minutos. Me interrogó sobre mi historia, se la conté en pocas y expresivas respuestas; conseguí conmoverla. La buena marquesa se propuso cambiar mi destino y el de mi hermana menor, nos colocó a ambas en un pensionado. A los catorce años ingresé como aprendiza en casa de una modista, luego ejercí variadas labores relacionadas con el oficio, y más tarde fui internada en un convento para doncellas nobles. Pero yo no tenía pasta para monja, en mi corazón ardía el resentimiento y la ambición, deseaba todos los lujos y las comodidades de mi bienhechora. La naturaleza me dio un bonito rostro, un cuerpo hermoso y la audacia suficiente para conseguir mis objetivos. Cuando contaba veintidós años escalé un muro y me escapé del convento. Sin un solo centavo en el bolsillo fui a dar a Bar-sur-Aube. Allí trabajé en diversas ocupaciones y conocí a un oficial de gendarmería llamado Nicolás de la Motte que se enamoró de mí y con el cual me casé cuando solo me faltaba un mes para dar a luz a un par de mellizos. La muerte de las dos criaturas a los pocos días de haber nacido a él no le afectó mucho; por mi parte, sentí que me había liberado de un problema. Nicolás no era un hombre muy inteligente, pero sí bastante relajado en lo moral como para acompañarme en mis negocios que según mis cálculos debían llevarme a lo más alto en lo social y lo económico. Acudí nuevamente a la marquesa de Boulainvilliers y tuve la suerte de que me recibiera en el castillo del cardenal de Rohan, en Saveme. El cardenal era un sujeto alto y apuesto, muy amable y enamoradizo y, como muchos de su clase, vanidoso y fanfarrón, de modo que no me costó gran esfuerzo seducirlo. Lo primero que conseguí fue el grado de capitán en un regimiento de dragones para mi marido y el pago de todas nuestras deudas. Por supuesto, un logro como este era un pequeño paso en la escala de mis ambiciones, enseguida convencí a Nicolás para que se autoproclamara conde de la Motte; como consecuencia de esa proclamación, yo pasé a ser la condesa Valois de la Motte, situación que coincidía con algunas de mis aspiraciones. La calidad de condesa me impulsaba a dar otro paso adelante: arrendamos una gran casa en París, en la Rue Neuve-Sainte-Gilles, y empezamos a llevar una vida acorde con nuestra nueva situación social. No nos costó engañar a los usureros prestamistas utilizando mi nombre. Según les había contado, era una heredera de las cuantiosas posesiones de los Valois. Yo tenía, y esto lo descubrí rápidamente, un enorme poder de convicción que, unido a mi belleza y falta de escrúpulos, me abría puertas y corazones. A lo anterior se sumaba la maravillosa tolerancia del conde de la Motte. Y cuando los acreedores empezaron a presionarnos los amenacé con trasladarme a Versalles para interponer una queja en la corte. Por supuesto, yo no conocía a nadie en la corte, sin embargo, no me faltaban argucias para abrirme camino en aquellos espacios tan admirados y odiados. Así lo hice. Eran muchos los que aguardaban ansiosos en la antecámara de madame Elisabeth a la espera de algún favor, paseándose de un lado a otro, mientras unos cuantos hablaban en voz baja e intercambiaban miradas. Con mi marido estábamos de pie junto a una ventana, la suave luz del sol le daba al ambiente interior de la sala un toque de nostalgia que me parecía muy conveniente. Conforme a lo previamente acordado entre ambos, dejé escapar un pequeño gemido y me derrumbé desvanecida en el suelo. Se produjo un gran revuelo, voces, carreras y palabras compasivas. Mi marido pronunció mi nombre conmovido y se quejó en voz alta diciendo que los padecimientos del pasado eran la causa de mi mala salud y debilidad. Me llevaron en camilla a la posada donde nos alojábamos y nos llegaron doscientas libras de regalo, con lo que nuestra pensión subió de ochocientas a mil. El golpe dio sus frutos y lo repetimos en diversas ocasiones y lugares tales como la antecámara de la condesa de Artois y la Galería de los Espejos por donde debía pasar la reina; desgraciadamente ese día la soberana no cruzó por ahí. Mis desvanecimientos eran propios de una consumada actriz, pero no podíamos repetirlos con demasiada frecuencia para no despertar sospechas. Como el botín recaudado no nos dejó conformes, regresamos a París dispuestos a intentar nuevas acciones que nos reportaran mayores ganancias. Ya instalados otra vez en nuestra casa, comentamos entre nuestros conocidos lo bien que nos había tratado la reina. La voz se difundió rápidamente y no faltaron los que nos ofrecieron jugosos préstamos que nos permitieron recuperar el alegre y elegante modo de vida; todos querían codearse con quienes conocían a María Antonieta. Nuestra propia corte se amplió, obtuve un secretario particular con el cual compartí mi cama; hacía todo lo que yo quería. Se llamaba Rétaux de Billette y me era tan útil y fiel como un perro amaestrado. También contaba con un segundo secretario que estaba enamorado de mí, su nombre era Loth. Aunque se mostraba fiel y entusiasta no le tenía la confianza, ni el afecto que sentía por Rétaux, pero lo utilizaba cada vez que me era necesario, creándole falsas esperanzas. Nuestra casa se llenaba de luces, placeres y alegría, con cocheros, lacayos y camareras que nos servían, mientras se jugaba a las cartas, a los dados y al amor. Pero los acreedores volvieron a molestar y nos vimos obligados a buscar un negocio que nos proporcionara grandes cantidades de libras.
Giuseppe Balsamo, más conocido como el conde Cagliostro, el conde Saint-Germain y otros hábiles embaucadores acaparaban la atención pública y la nobleza los admiraba y buscaba su consejo y sabiduría. La época y los sucesos favorecían el actuar de estos hombres que se servían de la ignorancia y credulidad de muchos para obtener riqueza y fama. De ellos, Cagliostro era el mayor bribón –llegado de Palermo, la capital de Sicilia–, con una personalidad fascinadora y una audacia a toda prueba; adquirió rápido renombre como mago, sanador y maestro de profundos conocimientos ocultos.
Читать дальше