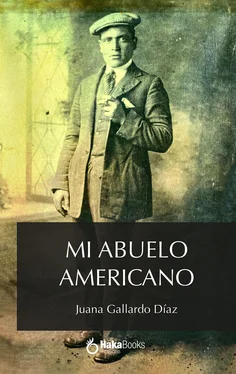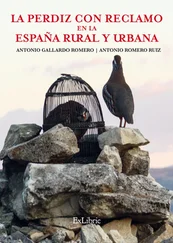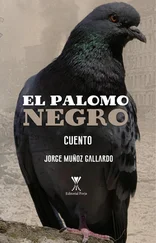Francis muchas veces se pasaba las noches en vela pensando en ella y a veces decidía, al amparo de la oscuridad de la madrugada, que no volvería a verla nunca más, que era un quebradero de cabeza, que se sentía miserable y sucio por estar con ella, que se avergonzaba de pensar en Isabel y los niños y de ocultárselos a Candy, porque, aunque ella sabe que él tiene una familia en España, los dos evitan mencionarlo y ese silencio Francis siente que es como si los matara. Él, que ha sido siempre un hombre sin tacha, un hombre que ama más su honra que la vida, se avergüenza ahora de esta relación y le lastima verse así, como un perro abandonado y perdido, aunque haya momentos en que deja de escuchar la voz de la disonancia y se siente un hombre libre, sin más responsabilidad que la de su propia vida.
La dejaría, piensa a veces, solo para que la cabeza deje de dar tantas vueltas buscando una solución, cuando en realidad la solución ya sabe cuál es, pero no se siente con fuerzas porque está demasiado solo aquí y Candy, al fin y al cabo, le da todo el cariño que él necesita. Después de estar con ella, siempre hay unas horas en que se siente de acuerdo y en paz con la vida y se dedica a jugar con Liseo al dominó, o sale por la ciudad solo a mirar los escaparates, como si en ellos estuviera expuesto un proyecto de vida y felicidad a su alcance. Pero esos momentos le duran nada, porque luego siempre viene la culpa, y la rabia también. A veces culpa a James de lo que le pasa, porque fue cuando empezó a marcharse el chico, al hacer esas amistades nuevas, cuando él ya no tuvo más remedio que mirar a la soledad cara a cara, y fue entonces cuando se acercó a Candy, como quien empina cada día una botella que ha de matarle. Esa era la sensación al principio, y en cierta manera vuelve a repetirse cada vez que logran estar juntos.
Hacía tres días que Candy le había hablado de la fiesta:
—Son amigos, son familia, he hablado con Demond. Él es la máxima autoridad entre nosotros y ha dicho que vengas.
—Pero, ¿qué le has dicho que somos?, le preguntó inquieto Francis.
—No te preocupes, hombre, a nosotros no nos importan tanto las palabras como a vosotros. Ni siquiera me lo ha preguntado. Le he dicho solamente que vienes. Sin más.
—Pero, ¿qué tipo de fiesta es?, ¿quién estará?
Candy sonrió:
—Oímos música y bailamos. Vamos todos los que queremos ir, gente del barrio, gente de otros barrios. Estarán mis hermanas y mis hermanos: también ellos lo saben.
—¿Y no les importa que vayas con un hombre que tiene otra mujer?
—Mira, Francisco, yo te quiero. Siento que tú eres para mí y yo para ti. Es simple, así de sencillo. Aquí, en Detroit, estamos solos tú y yo.
—No tenéis,
Se interrumpió a sí mismo, iba a decir que no tenían moral aquellos negros, pero ya le había hecho daño otras veces con sus palabras. Las ideas le bullían en la cabeza. Sentía que si iba a aquella fiesta era como comprometerse con Candy y es lo que no quería de ninguna manera. Se las arreglaba de mil formas para matar toda esperanza en ella al respecto.
—¿Qué ibas a decir?
—Nada ¿Seguro que ese Demond y tu familia aprueban que yo vaya?
—Te lo estoy diciendo.
Ir a aquella fiesta era un reto para él, y ese día, después de la despedida de James, no se sentía capaz ni de liarse el tabaco, pero no quería dejarla esperando y, por otra parte, quizás salir le sirviera para deshacer esa tristeza que cuelga de sus ojos.
En una casa grande (en una kitchenette de veinte o treinta metros cuadrados hubiera sido imposible) situada en Black Bottom, uno de los barrios negros de Detroit, se celebraba esa rent partie, una fiesta que se llamaba así porque ayudaba a los que allí vivían a pagar el alquiler. La entrada oscilaba siempre entre quince centavos y un dólar, una entrada asequible para obreros como ellos, cosa que no ocurría con los locales de Brady Street o Hastings Street, que tenían precios prohibitivos. Días antes de la fiesta ya circulaban una especie de octavillas por el barrio anunciando los cantantes y músicos que actuarían aquella vez. Aquel día actuaba Speckled Red, un pianista cantante de blues y de boogie-woogie, e incluso estaba anunciada también Mamie Smith, aunque a Candy le pareciera, esto sí, imposible.
Francis no conocía esa música de la que ella le hablaba con tanto entusiasmo. Llevaba tres años añorando el cante jondo de aquellos cantaores que venían a la feria de Maleza. Aunque cada vez se acordaba menos, aún podía oír en su cabeza aquel fandango de Manuel Vallejo que tanto le gustaba: “, yo no me hubiera perdío. Como yo te quise a ti si tú me hubieras querío, yo no me hubiera perdío y tú te podrías reír de quien de ti se ha prendío,”. Ah, sí, cómo le gustaba aquella música, o como aquel tango de la Niña de los Peines: “Péinate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Quien con mis peines se peina, hasta los dedos se chupa. Péinate tú con mis peines, mis peines son de canela, la gachí que se peina con mis peines, canela lleva de veras”.
A veces, puede pasarse meses sin recordar esa música y, de repente, en un sueño, él vuelve a estar en la feria. Sueña que van Isabel y él cogidos del bracete y vestidos de domingo. La niña lleva zapatos de charol negro ese día y el niño los mocasines buenos de los domingos y, como no paran de jugar y de moverse y no le dejan así oír a los cantaores, Isabel, como siempre, se va con ellos fuera, para que jueguen en el campo donde se encuentra la carpa. Con unos reales les comprará almendras garrapiñadas y quizás algún buñuelo. Cuando se despierta de un sueño así le duele el corazón.
Candy le dice que cuando oiga jazz y blues, él amará esas músicas, por eso se ha empeñado ella en que vaya este domingo. Por un momento él piensa en no ir, sobre todo después del disgusto que se ha llevado con la marcha de James, pero no se atreve a decepcionar a Candy. Mientras se va adentrando en el barrio, va sintiéndose cada vez más extraño. Le parece que entra en otro mundo. Esa es otra de las revelaciones de estar aquí: en Maleza hay un mundo con su orden, su jerarquía, sus ritos, que se repiten desde tiempos inmemoriales, pero aquí hay muchos mundos, tantos casi como personas, piensa él. Y no es tonto: sabe que ellos viven en la periferia de ese mundo, donde apenas llega la luz de aquel en el que viven los americanos.
Algunos negros le miran con sorpresa y él no puede evitar sentir su curiosidad como una amenaza. Se siente intimidado, es un blanco en un mundo de negros, esto es lo que está sintiendo. Muchos están sentados en las puertas de los edificios en bidones y cajas de madera que cogen en las tiendas y que utilizan como asiento. Y por un momento entiende a Candy, su cólera, su disgusto con esas pequeñas cosas a las que ella da tanta importancia, y que él, en cambio, no cree que la tengan, como el otro día cuando él le compró con mucho esfuerzo un vestido “color carne” y ella le dijo que a qué carne se refería, o como cuando tiene que subir en el tranvía y lo tiene que hacer por la puerta de atrás, ocupar los asientos últimos y levantarse si entra algún blanco. Las normas aquí no son tan estrictas y rígidas como en los estados del Sur, pero también están, y en algunos momentos, incluso, esa indefinición, las vuelve más duras que allí. A veces Candy no se enfada, a veces llora, como un día, en la iglesia, cuando un cura nuevo en el barrio dijo: “Siempre se ha dicho que los negros no tienen alma, pero eso no está bien. La tienen, pero los blancos tenemos que ayudarles a que sea un alma buena y civilizada. El desprecio no está bien, la compasión sí”. Durante un momento, como si fuera una ráfaga, él la entiende porque avanza por las calles y todos le miran con una mirada que le hace sentir culpable, como si hubiera cometido alguna fechoría no confesada. Se tranquiliza pensando que la gente que organiza la fiesta a la que va es gente amiga, le ha asegurado Candy. Ella les ha hablado y han dicho que no hay ningún problema, que un blanco en la fiesta “pondrá una nota de color”.
Читать дальше