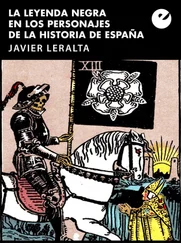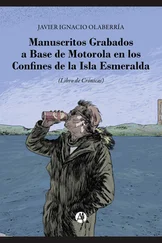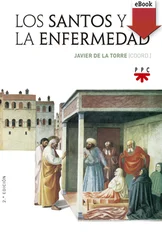Un sábado 29 de diciembre, me acuerdo bien la fecha porque justo ese día Vélez salió campeón por primera vez, estaba en el mostrador tomando los pedidos para llevar. La pizzería reventaba de gente y los talonarios de números se nos habían acabado cuando entró María con su mamá, levantando la mirada de más de un cliente . Creo que por entonces tenía veintidós. Era alta, de ojos oscuros y muy bonita, pero me había jurado ni mirarla . Don Alfredo, ocupado en el salón, no tenía tiempo para nada. Pasaban pizzas, porciones, cervezas y aceitunas para picar, mientras la gente no paraba de entrar.
María y su madre venían con otra chica a la que no conocía. Muy a pesar de la gente, los coches en doble fila , los gritos de “dale, Vélez” y las bocinas de la calle, sentí que el tiempo se paralizaba ahí mismo.
El tipo que tenía en frente me hablaba y yo veía que sus labios se movían, pero el mundo había quedado como en cámara lenta. Yo solo tenía ojos para esta mujer.
—¿Sabés que sabía que íbamos a terminar con una mariconada de estas? La historia había arrancado bien. Una mina por día, los bares. ¡Hasta ese don Alfredo me caía simpático! Lo banco, incluso, con lo de la loca esta que lo cagó porque aparentemente era un camión. ¡El salame soy yo! Por un momento me ilusioné. Pensé que se la llevaba a esta María y se agarraba a las piñas con el gallego, pero no. Lo único que falta ahora es que esta otra mina sea mamá.
—¿Podés seguir leyendo? ¿Cuánto falta para que termine el cuaderno?
—Ya termina.
Las tres por fin se acercaron pasando entre la gente. Sin dudar, y con su usual desenfado, María se estiró por el sobre el mostrador solo para saludarme con un beso.
—Hola, Marito. Te traje a Lucía para que la conocieras —dijo, divertida.
—Era mamá. Es un pollerudo. Te lo dije.
—¿Podés terminar de leer?
Visiblemente incómoda, Lucía estiró su mano por sobre el mostrador para saludarme.
—Lucía es mi prima rosarina. Vino a Buenos Aires para las fiestas con mis tíos —dijo María y levantó la voz para que pudiera oírla por sobre el ruido del salón—. Igual, Marito, no te hagas muchas ilusiones, está recién casada. Mostrale el anillo, Lula.
Lucía extendió entonces su mano izquierda y María siguió hablando entre risas y gestos ampulosos ; pero yo ya no escuché más.
—Esto sí que no lo esperaba —dijo Mariano, confundido—. ¿Mamá estaba casada antes de conocer a papá?
—Se puso linda la cosa. Me parece que tenemos para toda la tarde.
Los Onetti despertaron del trance de los cuadernos sorprendidos por los ladridos de Gutiérrez, que volvía del veterinario con la mujer de Fernando.
—¿Qué hacen ustedes dos? Me podrían haber esperado. ¿Ya comieron? ¡Gutiérrez, vení para acá!
—Yo estoy muy bien. Vos, Anita, ¿cómo andás? —dijo Mariano, divertido con el enojo de su cuñada.
—Hola, bombón, perdoname. Pero entre que me perdí toda la mañana con la otitis del perrito de tu hermano y lo que me cobró el veterinario, vengo como mal. ¿Qué son esos cuadernos?
Fernando y Mariano le contaron a Anita la historia de la carta, la caja y la supuesta “máquina del tiempo” de Mario Onetti mientras terminaban de almorzar.
—No te puedo creer. ¿Marito un playboy y Lucía casada? ¿Pero cómo nunca nadie nos contó? —Anita no lograba salir de su asombro.
—Lo que no sé es si vos estás autorizada a leer lo que sigue. Como no sos “hija oficial”. —Mariano le guiñó el ojo a su hermano mientras hacía los signos de comillas con sus manos.
—Dale el remedio a Gutiérrez. —Anita obvió el comentario de Mariano por completo—. Me lo vengo fumando desde las 9 de la mañana con esto de la veterinaria. ¿Y cuando venís no me hacés un café? ¿ Please ? ¿Quién lee? ¿Vos, Marianito?
La parálisis emocional que me había provocado el encuentro con Lucía me duró poco más de una semana.
—La verdad, Marito, yo hubiese preferido que se casara con vos —dijo María una noche de verano mientras tomábamos cerveza esperando a que se cerraran las últimas mesas—. Y esto que quede entre vos y yo, pero a mí el marido ese que tiene no me gusta nada. Es buen mozo y al parecer le va muy bien y todo, pero para mí es un atorrante. Y, creeme, a mí esas cosas no se me escapan nunca.
—¿Y esta María de dónde salió?
—Ah, no, Anita. No empecemos a interrumpir cada dos párrafos que nos quedamos a vivir —se quejó Marianito.
—María es la hija de Alfredo Fernández, el dueño de la pizzería La Coqueta, donde trabajaba mi viejo en ese momento. Parece, por lo que nos acordamos con Fer, que era una prima de mamá. ¿Sigo?
—Dale.
—Che, Marito, ¿y si te casás conmigo?
María era ese tipo de mujer que nunca medía el impacto de sus propias palabras. Hablaba siempre desde la seducción, desde su propia y arraigada sensualidad. Y confieso que, en ocasiones, era muy difícil resistir su hechizo, su incuestionable encanto.
Era sumamente inteligente y creía en la amistad entre el hombre y la mujer, pero caminaba una línea muy delgada y peligrosa para la mayoría de los mortales.
Muy a pesar de su incuestionable atractivo, cualquier cosa entre nosotros estaba destinada al fracaso. La vida me había enseñado —un poco a los golpes— que ya no debía defraudar a nadie más; mucho menos a los Fernández.
Con el paso del tiempo, Alfredo me ofreció una participación en el negocio a cambio de un puesto de encargado. Y mi trabajo temporal, ese que era “hasta que consiga otro mejor”, se transformó en la mejor parte de mi vida.
Con los primeros ahorros me compré un Fiat 1500 usado y con pocos kilómetros. Lo cuidaba mucho y lo llevaba siempre al taller de los Spadaro, que quedaba en Lope de Vega y Santo Tomé, como a unas veinte cuadras de la pizzería para el lado de la General Paz.
Emilio Spadaro, el hijo del dueño, tenía veintiún años, pero ya casi manejaba el negocio de la familia.
Creo que en esa época solo atendían Fiat. Nunca daban turnos y no podías ir apurado. Al que llegaba primero lo atendían primero. Si llegabas después de las cuatro, tenías que volver al otro día. Como eran los mejores, y lo sabían, no le fiaban a nadie, mucho menos hacían favores o trabajaban gratis. Y siempre, independientemente del arreglo, había que pagar por adelantado.
Como Emilio venía muchas noches a La Coqueta y me conocía bastante bien, me hacía precio de amigo. Un lujo para pocos en el mundo de los Spadaro.
Fue en ese taller donde conocí a Eduardo Pérez Volpe.
Eduardo era un tipo alto, flaco, astuto e increíblemente carismático que tenía un departamento por Barrio Norte, pero que había llegado a lo de Emilio con una cupé Fiat que nadie podía poner a punto. Cuando quería y se lo proponía, era galante y hasta simple, pero la mayor parte de las veces no le salía. Lo traicionaban su propio temperamento y la arrogancia de la estatura social que creía poseer. Llevaba siempre el pelo corto, peinado para atrás, pero sin gomina. Y tenía unos bigotes prolijos y cortitos que le proveían un aire particular, casi cómico.
Читать дальше