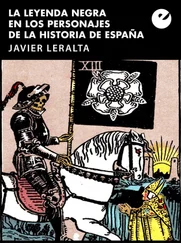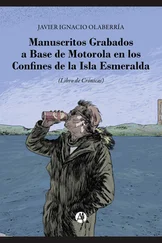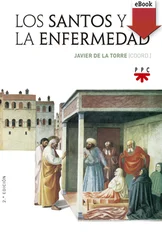Fernando dejó los papeles en la caja y llamó de inmediato a su hermano.
Marianito —dijo con la voz entrecortada, mientras se secaba la cara con la manga del buzo—, recibí un paquete de papá con una carta. —Miró para arriba, como si buscara una respuesta en el cielo.
La línea quedó muda.
—Es vieja —aclaró rápido ante la confusión de su hermano—. Se ve que la mandó antes y llegó ahora. Pero no es solo para mí, es para los dos. ¿Querés venir a casa? No estoy para leerla solo.
—¿Qué hay en la caja?
—Cuadernos negros. Un montón.
—¿Escritos o con fotos?
—Escritos. Con la letra de papá. Algunos más viejos que otros. Están fechados en el lomo y tienen números. Yo nunca los había visto. La carta dice algo de un pasado que no conocemos, de la historia de la familia. ¿Vos sabías algo?
—No. Bancame que voy para allá.
Mariano encontró a Fernando todavía sentado en el cordón, la vista perdida.
—¿Qué hacés acá sentado? ¡Te van a afanar! —le dijo mientras subía la moto a la vereda. Se llevaban poco más de tres años, pero mantenían una afinidad entrañable—. Vamos para adentro. Estás acá solo como un pelotudo, con la puerta abierta. ¿Vos le tenés miedo a la policía y confías en los chorros?
—¡Tenés razón! ¿Te hago café?
—Dale. ¿Le contaste a Anita?
—No, no está. Se fue temprano a llevar a Gutiérrez al veterinario porque se pasó toda la noche llorando. Parece que tiene otitis. ¡Otitis! Eso le pasa por meterse todo el día en la pileta. ¡Lo único que falta es que le pongamos aparatos en los dientes para que esté más lindo! Che, perdoná que te hice venir así, pero estas cosas de papá me ponen como loco.
—No te calientes. ¿Querés que yo siga leyendo? Alcanzame la carta.
Empezó a leer despacio; siguió con tono firme.
Los cuadernos del paquete están divididos por años y tienen un orden específico. Les pido que los lean sin saltarlos y respetando su cronología. El último, el 15, termina el mismo día en el que nació Fer.
A Mariano la sonrisa le llenaba toda la cara.
—Siempre Fer, Fer… ¿Y Marianito?
—Dale, boludo, seguí.
Por alguna razón sentí que era mi obligación contarles todo aquello que no saben . Lo que digo y cuento no tiene inventos, mucho menos ficción. Es la estricta realidad tal cual la viví.
—Che, Fer, me quedé pensando. ¿Cómo vas a hacer para leer todo esto hoy? Te vas a tener que tranquilizar a la fuerza —dijo y se rio con ganas.
Fernando se rio del comentario de su hermano y también de su propia miseria.
—¿Te imaginás? Empastillado tres días seguidos para leer la biografía no conocida del viejo. ¿Podés creer que el cartero que dejó el paquete me dijo que no me preocupara? ¿Me habrá visto mal?
—¿Era psicólogo o cartero?
—En serio te digo, salame. El tipo tenía un aire patriarcal, casi espiritual. Me dijo que no perdiera la ilusión, que no me olvidara de reírme y que disfrutara la vida.
—¿Cómo se llamaba? ¿Ángel? ¿Della Guarda de apellido? ¿Un amigo de Ravi Shankar?
—Para vos, siempre son todas boludeces, todo es joda, nada es importante. Seguí leyendo.
Empecé a escribir cuando supe que no me quedaba tanto tiempo. Busqué remanso en estas páginas, tranquilidad en los tiempos felices.
Paradójicamente me di cuenta de que había pocos momentos tristes. Hubo por supuesto broncas, enojos, pérdidas y días amargos. Pero tiempos largos y tristes, muy pocos. Escribiendo me di cuenta de que viví la mayor parte de mis años preocupado, nervioso , ansiando desenlaces, esperando conclusiones.
Cuando escribía el último de los cuadernos en el hospital, me topé con un enfermero. Medio ayudante, medio asistente. El tipo andaba por los cuartos trayendo agua, llevándose cosas sucias. Un día, sin siquiera pedir permiso , me preguntó: “¿Tiene miedo de morirse?”.
Le contesté que sí . Le conté también que había vivido con miedo a morir toda la vida.
Su respuesta fue la que me dio la tranquilidad que les contaba al principio: “No pierda la ilusión, Onetti. ¿Y si lo que viene es mejor? Se pasó toda la vida preocupado y veo que no para de escribir memorias. Tan malas no deben haber sido, ¿no ?”.
Trabajé toda la vida para que vivan contentos. No lloren mi muerte. Y, si me extrañan, celebren mi vida. Les dejo mi máquina del tiempo en estos cuadernos, para que me busquen cuando quieran.
Mariano lloraba como nunca.
—¿Qué pasa, boludito? ¿Te corrió frío por la espalda?
Los Onetti se abrazaron fuerte. Eran más hermanos que nunca.
—¿Qué hacemos? ¿Empezamos a leer ahora? —dijo Fernando más tranquilo, con su inocencia de siempre.
—No, Fer. ¿Sabés qué podríamos hacer? Armar uno de esos rompecabezas de tres mil piezas de los Alpes suizos. Total, esto lo dejamos acá bien guardadito y lo leemos el año que viene para Navidad. No hay ningún apuro.
Mariano había perdido su calma habitual por completo. Su usual desenfado y su seguridad parecían haberse trasladado a su hermano mayor, que acomodaba y ojeaba los cuadernos de su padre sentado a la mesa de la cocina como si fuesen revistas viejas.
—¿Estás nervioso? —preguntó con tono sereno, mientras doblaba en cuatro la carta de su padre y la guardaba dentro de la caja con los cuadernos.
—¿Estás nervioso? ¡Nooo!, estoy supertranquilo. ¡Claro que estoy nervioso! ¿Y si hay otra familia? ¿Y si soy adoptado?
—Uy, dale, bajá la paranoia. Escuchame una cosa: vamos a tomarnos el tema con calma. Son las doce, es sábado y el día está bárbaro. Prendo el fuego y ponemos un poco de carne para nosotros solos. Mientras se hace el asado tomamos algo y leemos. ¿Qué te parece?
—Dale, okey. Pero yo leo.
Sin dudar sacó el cuaderno con el “1” de la caja y salió al parque antes que su hermano. Fernando, entre tanto, agarró los clasificados para que el fuego arrancara más rápido y, mientras se acomodaba el diario debajo del brazo, abrió dos cervezas.
—Apurate, gordo, que quiero empezar a leer —gri-
tó Mariano desde afuera—. Traeme papitas o algo para picar.
Buenos Aires, 1966. Mucho antes de leer para aprender, mucho antes de trabajar en lo que me gustaba, me tomé la vida bastante a la marchanta. Era uno de esos playboys patéticos y berretas que solían inundar el centro de Buenos Aires. Un encantador de mujeres que respetaba poco y vivía lleno de sí mismo . Me pasaba las tardes gastando lo que no tenía, en bares pitucos, peinado con gomina y empilchado para agradar. Les decía a todos que era abogado y les pedía a los mozos que me dijeran doctor. Un fraude de manual que fumaba cigarrillos importados, tomaba whisky del mejor y tenía un maletín caro que siempre estaba lleno de nada.
Disfrazado de bondad, y pretendiendo ser comprensivo, andaba al acecho de la primera que quisiera contarme algo de su propia vida . Escuchaba sus ilusiones, sus anhelos. Las hacía reír, emocionarse. Una por una las hipnotizaba con sus propias palabras. Cuando tenía lo que quería, en un día, cuatro o nueve, las dejaba igual que las había encontrado.
Las vi llorar, rogar sin que se me moviera un pelo. Supe ser frío , distante, y solía no tener remordimientos. Pasaba a la próxima como si la anterior no hubiese existido nunca.
Читать дальше