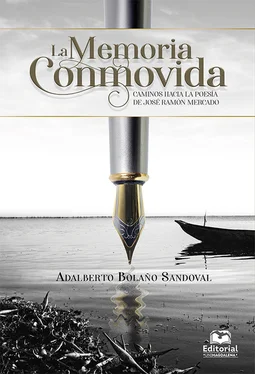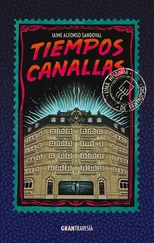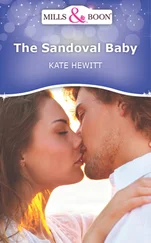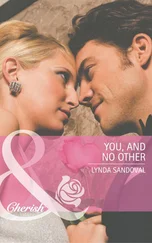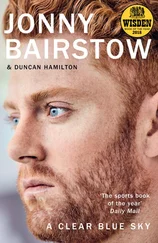En otros tres textos de análisis sobre la poesía colombiana, Gustavo Cobo Borda revela igual exclusión: “Poesía colombiana: el decenio del 80” (1988), “La poesía de un país en liquidación” (1999), “Una década de poesía: 1999-2008: las definitivas ausencias” (2011). En el primero, Cobo Borda traza un canon en el que no incluye a ningún poeta del Caribe colombiano, salvo a Giovanni Quessep; en el segundo, no describe la liquidación y la memoria de Mercado, y se refiere al cuarteto costeño integrado por Gómez Jattin, Gustavo Ibarra Merlano, Meira Delmar y Rojas Herazo; y en el tercero, señala los aportes de Rojas Herazo y García Usta dentro de su crónica de los ausentes y, de los maestros, a Quessep. No obstante, en Historia portátil de la poesía colombiana (1885-1995), en su ensayo “La década del 70” (1995), Cobo Borda incluye a Álvaro Miranda, José Luis Díaz Granados, Jaime Manrique Ardila y Mónica Gontovnik.
¿Problemas de divulgación? ¿Mera exclusión? ¿Olvido? ¿No podía empezar a pertenecer al canon establecido? ¿No pertenecía a algunas de las metáforas que hipotetiza Bedoya como eje poético de uno o más poetas? ¿Solo esos poetas del Caribe mencionados por Cobo Borda son dignos del canon?
Debe destacarse que, en el caso de José Ramón Mercado, la poesía, en tanto expresión estética, conlleva no solo una política artística sino una posición ética, y es justamente esta la que enmarca en mucho su poesía: una ética que se revela también como una moral, un acto de preocupación por el ser humano; una poesía acendrada como un acto ético y político (obviamente, en el mejor sentido), una estética ética, una hermenéutica lírica3 y crítica, una creación en la que se proyecta la escritura como expresión de ser en el mundo y, con ello, un ethos cultural. Como en los poemas de Tratado de soledad sobre los asesinatos en los departamentos de Bolívar y Sucre (en realidad, un problema colombiano), en los cuales incluye testimonios ficcionalizados o presuntos testimonios, como táctica discursiva que se eleva, que se hace viva y dolorosa para los lectores. Y, cómo no, parte de ella una mirada autobiográfica y autoficcionalizada de su espacio familiar y de su entorno cotidiano, de sus lugares de vida y expresiones culturales que remontan esta poesía como una mirada emancipada, una profundización lírica de la experiencia vivida, una transposición y revisitación inquietante y muchas veces maravillosa.
Lo que se quiere, finalmente, es dejar en claro que, como mucha de la poesía del Caribe, la poética de Mercado revisa y reajusta muchas de las nociones de poesía, tanto de la “colombiana” como de la latinoamericana y la caribeña. Dentro de ese hiperbólico mosaico de hipótesis se encuentra la de poesía adánica que los estudiosos Edward Hirsh, Monique Aurélia y Mónica del Valle revelan en sus ensayos independientes dedicados a Derek Walcott y a otros escritores del Caribe. Estos análisis serán expuestos más adelante.
Las aperturas y vertientes de la obra poética de Mercado implican una propuesta analítica amplia, como la obra artística misma. Por ello, estudiar la poesía de determinada zona del Caribe colombiano desde lo paisajístico, la memoria y la identidad, lo adánico y lo lárico, la identidad imaginaria, lo autobiográfico y lo autoficticio, conlleva desplegar una hermenéutica transdisciplinaria que abarca la sociología, la antropología, la historia, la filosofía y una orientación sicoanalítica, como en Pájaro amargo, pero extendida y combinada con la valoración estética. Por ello, he creído que cada obra pide su propia teoría y bajo este razonamiento propongo diferentes tipos de análisis críticos que distan de las posiciones académicas tradicionales, relacionadas con abrazar un solo y determinado modelo de examen aplicado a los diferentes poemarios. No pretendo con ello presentar un libro posmoderno, sino un texto que da cuenta de cierta “inestabilidad” en la utilización de los enfoques presentados (aunque eso supuestamente conlleve lo posmoderno), pues muchas veces en las interpretaciones literarias (y en las ciencias humanas) la transdisciplinariedad constituye un reto, a veces inseguro, por la conjunción arriesgada de las diversas redes teóricas y metodológicas que podrían no coincidir, pero he ahí entonces el desafío: buscar las conjunciones donde no las haya, declarar abierto lo plural y el diálogo. Aquí complejidad e inestabilidad significan, pues, búsqueda, encuentro y, seguramente, descubrimiento.
Por otra parte, surgen varias preguntas a partir de la supuesta posición dialógica de este libro: ¿la mirada desde la identidad que se traza aquí pudiera ser señalada de reduccionista, maniquea, o incluso determinista?, ¿existe una elección política o filosófica en ella?, ¿o tal vez regionalista o esencialista? No sé. No creo. Es posible que se disienta de las orientaciones negativas dadas a la identidad, pero es sabido que las realidades caribeñas y latinoamericanas son mucho más abiertas, móviles y antiesencialistas ante cualquier concepto e interpretación. Es más: pueden ser aceptables esas disenciones y que mucha crítica, en algún momento, defienda posiciones a partir de una esencialidad artística o “universalizante”, o sujetarse a una crítica en la que subyace la identidad del menoscabo o de carencia, referida a la representación de la experiencia americana como insuficiente (Ortega, 1995, p. 59). Lo que resulta incómodo y criticable es que cuestionen que el artista —y el crítico—se expresen en y desde “lo” latinoamericano o lo caribeño o enjuicen el pensamiento inclusivo que postula varias perspectivas críticas para estudiar la obra de un autor. Por ello, el pensamiento de Ortega es pertinente en cuanto a que lo que se consigue con esas actitudes de exigüidad o “preguntas de la denegación” es la “complacencia en la irrisión”, pues dejan de producir respuestas creativas y generar preguntas por la autorrealización y la identidad que restaura la vida (p. 60).
¿El artista o el crítico deben escribir, entonces, desde el no-lugar, o desde el menoscabo o la carencia?, ¿solo como necesidad personal, o para retomar y redibujar lo acontecido en determinado espacio o tiempo, o porque la memoria, la ética, la vida o la necesidad artística así me lo exigen? Aquí las respuestas son, creo, todas al mismo tiempo y ninguna. Hablar de “definiciones” desde las Humanidades y desde América y el Caribe harían parte de un nuevo esencialismo. Ante ello: ¿será que expresarse desde “lo” americano lleva a lo que ha llamado Rodolfo Kusch “el miedo a ser inferior”? (1976). Y, por otro lado, o paralelo con ello, ¿podría concitarse para el crítico la obra de autores del Caribe colombiano un tipo de interpretación sin su trasfondo cultural, sin raíces o desde cierto “purismo” o misticismo redivivo? Estoy de acuerdo con Eduardo Grüner (en el prólogo a Foucault, 1995) acerca de la necesidad de afrontar la “domesticación de los textos” y adoptar una “estrategia de producción de nuevas simbolicidades, de creación de nuevos imaginarios que construyen sentidos determinados para las prácticas sociales” (p. 11). Así mismo, sobre las descalificaciones culturales (y críticas), retomo a Patricia D´Allemand en Hacia una crítica cultural latinoamericana (2001), cuando reprocha a algunos críticos que, por inercia en sus “hábitos de pensar coloniales”, no adelantaron una reflexión crítica acerca de América Latina y sus regiones en la búsqueda de la autodefinición cultural y la literatura latinoamericana, así como tampoco hacia un pensamiento autónomo y pluralista, pues se anclaron en los cosmopolitismos y universalismos teóricos provenientes de los centros metropolitanos, secuelas del colonialismo político y económico. En su artículo “Algunos problemas teóricos de la literatura hispanoamericana” (1975; 1995), Roberto Fernández Retamar expuso en su recorrido esas dicotomías entre el conocimiento colonizador y el propio con claridad, y luego de analizar si era necesaria una teoría literaria latinoamericana, consideró la necesidad de comprender el mundo, pero también frente a esa seudo-universalidad, proclamó utópicamente:
Читать дальше