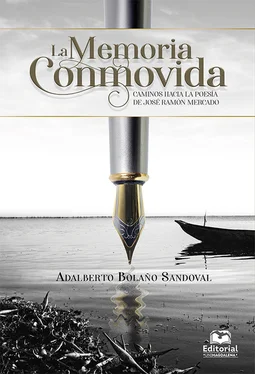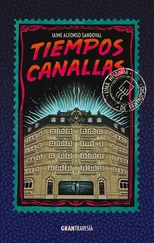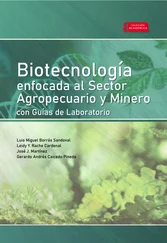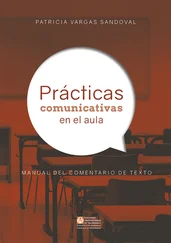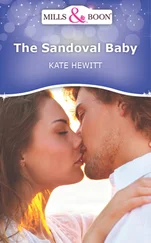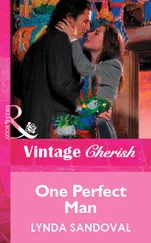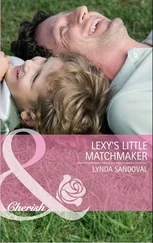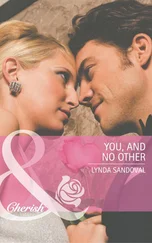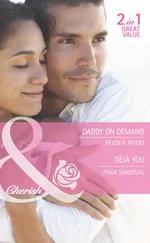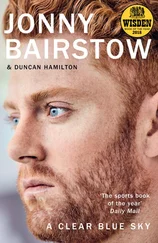Este primer capítulo culmina con una comparación entre las semejanzas y diferencias que se pueden destacar entre la poesía del Caribe en general y la de la región Caribe colombiana, las cuales contribuyeron a definir un mapa de lectura en que el que muchas veces se propusieron de manera aislada el paisaje, la identidad y la memoria, como elementos firmemente constitutivos.
Luego de ese recorrido teórico, en el capítulo segundo se analizan varios de los poemarios de José Ramón Mercado a partir de una contextualización generacional y de cómo deviene esta poesía de los años setenta, ochenta y noventa, en parte del compromiso latinoamericanista y político del autor, a través de las diversas estrategias que como dramaturgo y narrador ha utilizado en su larga trayectoria. Entre los textos de esta época y tópicos destacados se encuentran No solo poemas (1970), El cielo que me tienes prometido (1983), Agua de alondra (1991), La noche del knock-out y otros rounds (1996) y Agua del tiempo muerto (1996), entre otros.
Coherente con lo anterior, el capítulo número tres, titulado “Entre el simbolismo y lo popular”, permite observar un poeta que ha abordado múltiples orientaciones. Así, Mercado se asume como “poeta de las imágenes” en los poemarios Agua de alondra y Agua erótica (2005), especialmente en el primero, en el que los versos observan una tendencia simbólica, de pureza, frente a los otros poemarios; proceso llamado por el crítico Carlos J. María de reconditación, “extrañamiento”, hermetismo muy dado en poetas como Quessep, Rojas Herazo y Rómulo Bustos.
En esta sección se da cuenta también de varios ejes en la obra de Mercado: una poesía metaliteraria y social, ya señalada anteriormente, en la que se exponen las características de la “poesía de la experiencia” latinoamericana y española, a saber, la autorreflexividad y la burla de la jerga capitalista. Además, la cultura popular, a través de la gaita, el jazz y el mestizaje colindan como preocupaciones de José Ramón Mercado; aunado a ello, Mercado adopta un retorno al camino de las hipérboles, los poemas morales y una metapoética exagerada en Poemas y canciones recurrentes que a simple vista revelan la ruina del alma de la ciudad y la pobreza de los barrios de estratos bajos (2008). Hay un retorno reflexivo y un cambio temático en Los días de la ciudad (2004), donde, a través de una crítica acerba, se muestra el artista como un poeta urbano que reflexiona sobre un entorno doloroso y contextualizado: la Cartagena de finales del siglo XX, tras la cual existe también una ciudad donde la memoria del pasado recrea la música popular.
En el penúltimo apartado, se conjugan la poética del linaje, estética que busca mostrar cómo al poeta Mercado lo cruzan los retratos familiares de los memento mori, los momentos de vida y mortalidad que se recuerdan de manera elegíaca, especialmente en La casa entre los árboles (2006), Pájaro amargo (2013) y Vestigios del náufrago (2016). Así mismo, se realiza un análisis sobre Pájaro amargo, penúltimo poemario del autor, que, por comodidad temática y en una especie de postulación anacrónica, se ubica seguidamente de La casa entre los árboles para darle continuidad expositiva al tópico de la poética del linaje, término que propongo como constructo que guía a muchos poetas del Caribe colombiano.
En el capítulo de cierre se observa que en Tratado de soledad (2009) discurren varias temáticas ya trabajadas con anterioridad, pero que aquí cobran mayor solidez, pues la escritura lírica se ha decantado aún más y ha dejado atrás el espíritu del “compromiso”. Allí, merced a esa profundidad lírica, se ahonda en el estudio de cinco poemas donde aflora la violencia colombiana de los últimos años; textos que se constituyen en expresión de una “memoria traumática” —concepto de Paul Ricoeur que reivindica que la poesía puede afrontarse como memoria ejemplar, memoria de los dolores del ser humano y de su liviandad en el mundo político—. Esta poesía apelativa se cubre de ira, de catarsis penetrante y ética, de denuncia y testimonio, de forma que Mercado hace una revelación en la que se escenifica una conciencia estética e histórica y una crítica de un presente lleno de padecimientos.
A este apartado se agregan también algunas páginas de análisis acerca de su último poemario Vestigios del náufrago, publicado en el año 2016 (cuando ya este texto se encontraba en edición), para mostrar tangencialemente la valía de este texto, el cual dialoga y amplía con mayor certeza la madurez estética alcanzada por el autor.
En cuanto a lo académico y lo canónico, se proponen líneas posibles de trabajo, no solo desde lo temático sino desde lo transdisciplinario, para comenzar a trazar una historia de la poesía regional, y, por extensión, de la poesía colombiana, pues este tipo de estudio no ha sido desarrollado de manera sistemática, con la metodología o direccionamientos necesarios, salvo algunos textos muy contados. De alguna forma, hago eco a las propuestas coincidenciales de Raymond Williams en Novela y poder en Colombia (1991), acerca de establecer cánones regionales; a la de François Perus (1997), expuesta en “En torno al regionalismo literario: escribir, leer, historiografiar desde las regiones”, en la que plantea la necesidad de crear cánones territoriales que dinamicen el aporte provincial a la literatura nacional, pero, sobre todo, que se fortalezcan. Esta propuesta es similar a la desplegada por Álvaro Pineda Botero para la narrativa del Caribe colombiano en cuanto a establecer “cánones sueltos” o “mapas transitorios de navegación”, elaborados con libertad y por fuera de los centros de poder (1995), y a la de Juan Gustavo Cobo Borda acerca de la urgencia del “trabajo sectorial, regional, la monografía individual sobre los poetas de valía”, lo que significa dejar atrás la labor de divulgación, por una más cualitativa, de exigencia y valoración (Pineda Botero, 2003, p. 413; Cobo Borda, 1985, pp. 232-233).
Ante lo anterior, se piensa entonces: ¿existe un canon nacional conformado? Por supuesto, y, de cierta forma, dominante, abierto en la narrativa hace cerca de cien años, continuado por García Márquez y Cepeda Samudio, Héctor Rojas Herazo y Germán Espinosa, y en la poesía, por Rojas Herazo y Giovanni Quessep. Reabrirlo conlleva postular creaciones subversivas, minoritarias y desafiantes, mediante versiones artísticas que agudicen los sentidos, cuestionen, y, sobre todo, que alcancen su difusión “nacional”, que busquen, además, una renovación cultural.
La escogencia de Mercado obedece a otra necesidad: resaltar la obra poética de uno de los autores casi desconocidos en el orbe nacional, pues solo al observar las publicaciones (antologías, revistas, revisiones) sobre la poesía del Caribe colombiano (y de Colombia), ya puede verse que su inclusión es poca, solo reconocida en dos o tres antologías nacionales y dos regionales, las cuales, como es obvio, no presentan la dimensión de una poética representada en catorce libros publicados. Una de ellas es su mención en el libro Quién es quién en la poesía colombiana (1998), de Rogelio Echavarría, en el que, equivocadamente, se indica que su fecha de nacimiento es 1941 y no 1937. Aunque esta inclusión en el libro de 1998 no representaba la obligatoriedad de aparecer nuevamente en otro (aunque sí representa una incoherencia), en el texto publicado al año siguiente por Echavarría, Antología de la poesía colombiana —una larga, uniforme y desequilibrada exploración selectiva—, Mercado es extrañamente excluido, a pesar de que para la fecha llevaba seis poemarios publicados.
Otro ejemplo de estos ejercicios excluyentes a la poesía de José Ramón Mercado y varios poetas del Caribe colombiano se observa en el artículo “treinta años de poesía colombiana: 9 metáforas y bibliografías”, de Luis Iván Montoya, del año 2003, en el cual no aparece información sobre los poemarios editados por Mercado hasta esa fecha—No solo poemas (1970), El cielo que me tienes prometido (1983), Agua de alondra (1991), Retrato del guerrero (1993), Árbol de levas (1996), La noche del knock-out y otros rounds (1996) y Agua del tiempo muerto (1996)—. En el caso de Montoya, aparecen mencionados los poemarios de Jorge García Usta Poemas de la errancia (sic), como metáfora familiar, y El reino errante y Monteadentro, como metáforas del país. ¿Fue esta una metáfora de lo excluyente?
Читать дальше