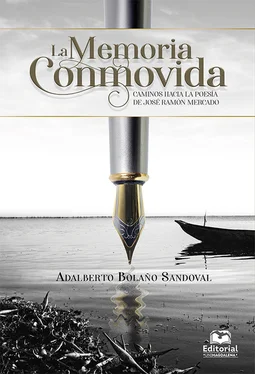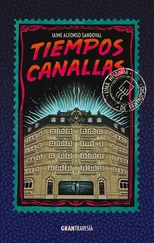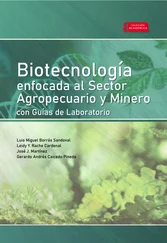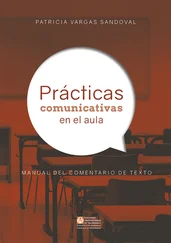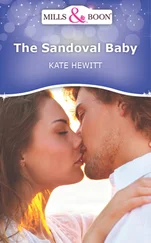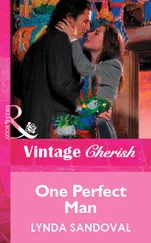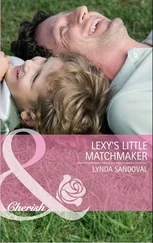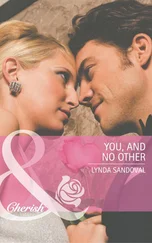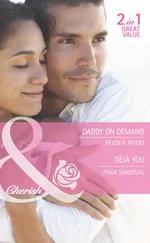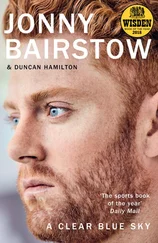Lo que plantea Bolaño —en sus propias palabras— es que la identidad narrativa está ligada al tiempo, a la historia, y en su expresión se encuentra ligada a la experiencia. Y si no hay pasado, no hay futuro porque “el pasado representa el fondo de nuestra identidad, la cual pasa de ser algo adscrito a una elección de carácter: elijo y me transformo y procuro realizarlo también con el mundo”.
Este libro de Bolaño es una apuesta crítica para pensar y repensar nuestra historia literaria regional y darnos cuenta de que somos parecidos pero distintos, y de que debemos comenzar por descubrir nuestros poetas, nuestros novelistas, nuestros cuentistas, algunos de los cuales, como el caso de JRM, ni siquiera han sido leídos alguna vez. Por lo anterior, esta es también una invitación del autor del estudio crítico para que lo leamos y comprobemos todos, algunos o ninguno de los asertos de este libro. Es, asimismo, la buena nueva de la irrupción de un género, que, como la crítica literaria, debería tener más cultores —sobre todo en nuestro patio— y no ser escasamente contados.
ELEUCILIO NIEBLES REALES
Profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas
Universidad del Atlántico
1. En Edmund Wilson, Obra selecta (Lumen, 2008). Auden, candidato al premio Nobel de Literatura en 1963, junto a Neruda y Seferis, quien lo ganaría finalmente.
La poesía de José Ramón Mercado Romero (1937- ) recorre un largo camino desde 1970, cuando publica su primer libro No solo poemas, hasta el año 2016, cuando edita el último, Vestigios del náufrago. Antes de este, Pájaro amargo, del 2013, desglosaba un hermoso y profundo cobro de cuentas en una especie de Carta al padre. Un poco más atrás, Tratado de soledad, del 2009, presentaba una especie de compendio en el que se cruzan todas sus preocupaciones poéticas: poesía del lugar, del espacio, de la familia, pero también una preocupación social —cívica de alguna forma, política en otra—, en fin, una acepción que conlleva una propuesta en la que subyace, por un lado, la memoria del pasado, encarnada en una poesía lárica, relacionada con los recuerdos de la infancia y del entorno del paisaje. Y, por el otro, como fondo de ella, una poesía adánica, la cual da por primera vez nombre a las cosas, tal como lo señala el premio Nobel de literatura Derek Walcott con su propia lírica. Pero también una memoria traumática, donde la experiencia del duelo por los asesinados por la violencia no es superada y abruma a la comunidad, constituyéndose en una percepción que replantea la moral, la ética y la política. Este texo dialoga ampliamente, por sus temáticas, con Vestigios del náufrago (2016), su último poemario.
Además, la suya ha sido una poesía que revela una visión del paisaje del Caribe colombiano y, con ella, una estructura de sentimientos (R. Williams) y sentidos, una experiencia materializada de su vida y su entorno, conjugándose así una compleja versión interpretativa del Caribe, una hermenéutica lírica relevante y novedosa.
Este libro se propone estudiar la obra poética de Mercado Romero, conformada por catorce poemarios, a través de la conjunción de tres temáticas unidas indisolublemente: paisaje, identidad y memoria. Enmarcada en esta investigación, se conjuga un estudio desde el cual se enlazan varias perspectivas de análisis (estéticas, teorías literarias, filosóficas, geográficas, históricas, arquitectónicas) en la búsqueda de descubrir dimensiones más profundas en este poeta del Caribe colombiano, que concluyan, de algún modo, en una mirada cultural.
Dentro de los tres temas tratados confluyen, al mismo tiempo, otros conceptos: espacio, poder (que se puede replantear como “lo político”) y escritura. Por ello, en el primer capítulo, por ser catorce poemarios, las preguntas son muchas y las respuestas pueden ser infinitas, razón por la cual he decidido exponer varios niveles: el primero, desde lo temático, en el que he considerado necesario explicar los conceptos teóricos en que se fundamentan el libro: memoria, identidad y paisaje, y cómo confluyen. He procurado darle realce a este capítulo, pues, como propuesta hipotética, téorica de algún modo, reconsidera en mucho estos términos y busca darles un nuevo entrelazamiento y brindar otras problematizaciones. Así, he querido, también, replantear el pensamieno de Martin Heidegger, en cuanto a la condición que propuso del concepto habitar para el ser humano como construir y pensar, dándole un vuelco más desde una concepción caribeñista, inclusive latinoamericanista, que cuestiona así las condiciones esencialistas y eurocéntricas que el filósofo alemán expresó en algunos de sus ensayos.
Parto, entonces, del concepto de paisaje, pues este, en tanto representación humana del espacio, salta como punto de relación, encuentro y creatividad, a través de la experiencia vivida del poeta, como “memoria de la experiencia” (LaCapra, 2006)2, como parte de la historia, la cual tiene que ver, a su vez, con la conjugación de la geografía de la memoria que conduce a pensar en el lugar de origen del creador. El autor, entonces, revisa el paisaje, se introduce en él, lo analiza, lo interpreta y lo historiza: pone en situación el simple habitar.
Busco, en este sentido, darle otro sesgo a los constructos de memoria y paisaje. Para varios de los poetas del Caribe recordar el paisaje y transcodificarlo implica su explicitación, por lo que su obra se constituye en una aproximación hermenéutica (Erice, 2006) en una interpretación que lo ubica, a través de la memoria, en la Historia. La memoria indica que este paisaje estuvo siempre allí y faltó hacerlo visible, y, por eso, el poeta lo expresa de manera adánica, razón por la cual la memoria contribuye a darle un giro hermenéutico a la poesía: el paisaje hay que develarlo, hacerlo hablar, de manera que el poeta sea su descubridor, su Adán, a través de la memoria de su experiencia.
En cuanto a la confluencia temática, se advierten varias identificaciones entre algunos poetas del Caribe colombiano: Candelario Obeso, Gabriel Ferrer, Jorge García Usta y José Ramón Mercado: la primera, que conjuga y redefine la conciencia y la dimensión lingüística a partir de una estética que acude al paisaje como estrategia de la memoria; la segunda, que se observa en la existencia de la casa, la familia y lo filial, elementos que hacen converger de manera atildada una geopoética, en la que el espacio (en su versión de paisaje), la memoria y la identidad dialogan de manera central, y, en palabras de Fernando Aínsa (2007), en “el modo como nos apropiamos de nuestro entorno (topos) por la palabra (logos) para hacerlo inteligible e intentar comprenderlo” (p. 1).
Esa “poética geográfica” conlleva, además, proponer otro elemento confluyente en esos poetas del Caribe colombiano: una “identidad imaginada” o “imaginaria”, centrada en reconstruir la expresión literaria como una especie de conocimiento inacabado, manifiesto en un lenguaje cotidiano, pero que explora y revela la subjetividad reflexiva y crítica del artista. El poeta desdeña las explicaciones, las estructuras, pero adopta el símbolo y sus diferentes significados; adopta también los contextos y las vidas de la gente. Para ello, le introduce a su lírica una naturaleza narrativa, y, con ello, una identidad narrativa (Ricoeur) en la que muestra su vivir con los otros y narra desde su yo. El mundo del poeta, prefigurado, es expuesto, figurado en su obra aprehendida por el lector, quien la adopta, la adapta, la hace suya, la reconfigura. Como en el caso de Candelario Obeso y Mercado, se presenta una muestra viva de que los otros existen y solo se representan como traductores de sentimientos: me narro a través de los otros, soy, en verdad, la voz de los otros.
Читать дальше