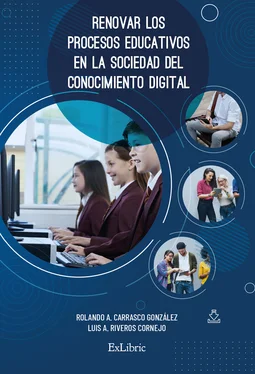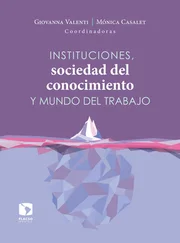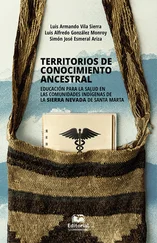Algunos enfoques educacionales que deberían ser explorados en la educación latinoamericana, por ejemplo, serían el enfoque del «entendimiento cultural» que privilegia una educación basada en la necesidad de saber acerca de las diferencias culturales para aprender a conocer esta desde su comprensión y conocimiento más profundo. De otro lado, el enfoque del «pluralismo cultural» emerge como una clara oposición de las minorías étnicas a los procesos de aculturación o asimilación. El rol de este enfoque consiste en que la escuela sería un instrumento de formación para preservar y extender el pluralismo cultural. Por su parte, el enfoque de «educación bicultural» plantea que la educación multicultural debiera producir sujetos competentes en dos o más culturas diferentes.
El enfoque de la «educación como transformación» plantea y privilegia el desarrollo de una consciencia cultural y de las condiciones socioeconómicas que apuntan a capacitar a los miembros de las comunidades étnicas para la ejecución de acciones sociales basadas en la comprensión crítica de la sociedad. En todos los países en desarrollo, en general, resulta evidente la necesidad de articular políticas educacionales que sean capaces de dar cuenta de la complejidad y diversidad que existe en la sociedad. Pero, asimismo, se hace evidente la necesidad de una nueva mirada innovativa sobre la acción educativa que considere nuevas metodologías y, ciertamente, un nuevo y más dinámico diseño curricular para que los contenidos de la educación reflejen efectivamente las prioridades y necesidades de la sociedad.
Educación y desarrollo económico
El desarrollo económico, para que se constituya más allá del concepto del crecimiento del PIB, tiene mucho que ver con la necesidad de incorporar más inteligencia a la actividad productiva, especialmente en la industria exportadora. Por eso se dice que es necesario promover una economía basada en la creación y aplicación de nuevo conocimiento, en lo cual la ciencia, la ingeniería y la tecnología son imprescindibles en orden a crear nuevas ideas, realizar investigación e innovación y así proporcionar una base de productos, procesos y servicios. En consecuencia, la formación de científicos e ingenieros resulta ser imprescindible, como también el desarrollo acorde de las ciencias humanas y sociales y la preparación de emprendedores para sacar el mayor provecho de las oportunidades creadas. Por esa razón los países latinoamericanos, en general, necesitan una profunda transformación de la educación superior para cumplir con esta tarea, lo cual requiere una mirada estratégica y un desarrollo de la docencia más allá de los cánones tradicionales referidos a la formación profesional disciplinaria.
Ejemplificamos con el caso chileno una experiencia que se generaliza a nivel latinoamericano con posterioridad a los años 80: el enorme esfuerzo empleado en expandir la matrícula (cobertura) de la educación superior. Eso ciertamente respondía a la necesidad de incorporar a la educación superior un alto porcentaje de la población en el rango de edad 18–24 años, que tradicionalmente se había mantenido fuera del sistema. Se diagnosticó que el problema, que representa una mala distribución del ingreso en estos países, podía abordarse con mayores oportunidades de estudios superiores. Y el gran esfuerzo de los recursos públicos (y también privados) estuvieron enmarcados en este ánimo de política, dejando de lado el necesario énfasis en la modernización de la educación superior, y los retos sobre calidad que se mantienen pendientes a pesar de los innumerables problemas que las sociedades de estos países enfrentan en esta materia. Se ha perdido de vista que el desarrollo que necesitan los países en el campo económico y social depende crucialmente de la modernización productiva, especialmente de la incorporación de inteligencia a la producción, tarea en la que la educación superior debiera desempeñar un rol de primera línea.
Observando el caso latinoamericano, es necesario considerar que, después de alrededor de dos siglos de independencia de sus principales clientes imperiales (España y Portugal), los países siguen en su papel de exportadores de materias primas que poco o nada adicionan de valor agregado. Es cierto que países como México y Brasil han adelantado en producción industrial, esto es de productos elaborados que han requerido mayor sofisticación productiva, pero en lo esencial su balanza de pagos depende esencialmente de la exportación de productos primarios, y así también la estructura de ingresos y empleo a la que accede la población. En general, prevalece la ausencia de «integración vertical», consistente en el desarrollo de cadenas productivas que incorporen valor agregado a los productos básicos para convertirlos en productos de mayor valor. En la actualidad, por ejemplo, se discute en el caso de Chile el destino que se desea para la emergente industria del litio, que requiere una significativa inversión en los aspectos físicos y humanos para elaborar baterías en base a litio, y no ser simples productores de una materia prima esencial para el mundo del siglo XXI. Aquí se requiere no solo de ingentes recursos monetarios, sino también del factor humano preparado para lidiar con las complejas materias tecnológicas de una producción avanzada, además de gestionar adecuadamente una industria compleja y desafiante. Aquí reside el reto más trascendental para la educación en general, y para la educación superior en particular. Ningún enfoque ideológico se ha hecho cargo de esta importante materia, y así se han pospuesto los necesarios cambios en la educación superior, convirtiendo a una eventual fortaleza (la existencia del recurso básico) en una debilidad (envío del mismo al exterior para terminar adquiriendo de vuelta el producto elaborado).
Prevalece en el continente una cierta «mentalidad minera» que se puede definir como «sacar los recursos sin poner o invertir». Esta mentalidad, que se aplica a todo el campo productivo de recursos naturales (minería, agricultura, pesca, madera, etc.), consiste en seguir sacando los recursos primarios, sin tampoco considerar los daños colaterales, la sostenibilidad ambiental y financiera, y sin invertir en integración vertical. La «mentalidad colonialista», por su parte, consiste en la facilidad de hacer lo mismo de siempre, a través de los años, porque ello produce rentas de corto plazo y no envuelve grandes complejidades en materia tecnológica y productiva. En combinación, estas dos mentalidades resultan en una dependencia de la explotación de las materias primarias, hasta que las mismas se agotan o quienes las compran encuentren otra fuente, o incluso descubran una manera de prescindir de ellas 2.
En los países en desarrollo, en general, prevalece además una escasa inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), lo cual lleva asociado el escaso énfasis en investigación básica y aplicada, y la poca atención al sistema de educación superior en materias formativas, especialmente a nivel del postgrado, y de investigación e innovación. En el promedio, estos países dedican un 0.8 % de su Producto Interno Bruto (PIB) a I+D, lo que contrasta notoriamente con el 2.66 % que dedican anualmente a este rubro los países de mayor nivel de ingreso. Los países más avanzados en Latinoamérica desde el punto de vista de su producción industrial son Brasil y México, cuya inversión en I+D es de 1.15 % y 0.9 % del PIB, respectivamente, mientras que en Chile alcanza a solo 0.4 %, en Argentina a 0.6 % y en Perú a 0.1 % (!). En gran parte debido a esta falta de énfasis en el desarrollo de nuevo conocimiento, los países latinoamericanos exportan solo un 12 % de su PIB en manufacturas, siendo el resto esencialmente materias primas. Caso contrario al de los países de mayor nivel de ingreso en el mundo que como Corea, Suecia, China, Japón y Alemania, observan una inversión en I+D de 4.3 %, 3.2 %, 2.1 %, 3.5 % y 2.9 % del PIB respectivamente. De aquí también deriva el escaso desarrollo del sistema universitario en Latinoamérica, especialmente verificado en aquellos rankings que ponderan fuertemente la investigación publicada. Así, por ejemplo, el ranking ARWU, de la Jia Tong University de Shanghai, revela que dentro de las quinientas mejores universidades en el mundo, están presente solo once latinoamericanas (siete brasileras y cuatro de habla hispana).
Читать дальше