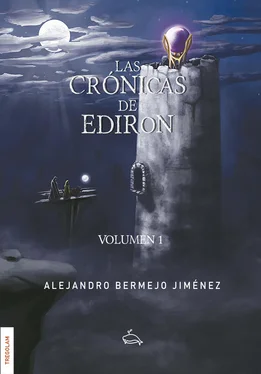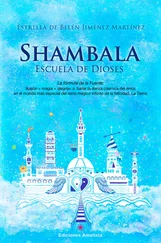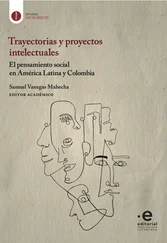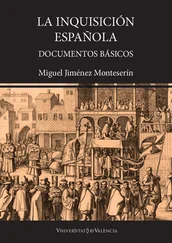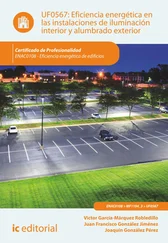Después, se dirigió hacia el río Nira. El ancho afluente, de unos cien metros, servía de barrera del clan élfico. El río era lo suficientemente ancho como para que cruzarlo a nado fuera una ardua tarea, sumando además unas aguas salvajes e imprevisibles. Elira dirigió su mirada hacia abajo, al agua. A su derecha, en el este, apenas se veía nada pues el cielo estaba oscurecido, mientras que, mirando hacia el oeste, los tonos anaranjados del sol que ya desaparecía iluminaban aún la superficie del agua lo suficiente para vislumbrar varios peces saltando.
Justo en el medio de los diferentes escenarios, Elira se encontró con su propia mirada de ojos ámbar. El pelo largo y negro le caía por ambos lados de la cabeza, ocultando sus orejas puntiagudas. Su piel de tono verdoso apenas se podía distinguir en el reflejo del agua. Los finos labios y la nariz se desdibujaban con la corriente del río.
Una mano en la espalda de Elira la sacó de su ensimismamiento. Su madre, Ithiredel, estaba junto a ella. Así como su hija, la jefa del clan también tenía el pelo largo y negro, aunque lo cubrían bastantes vetas plateadas. Tenía ambos lados de la cabeza rapados. Su piel, también verdosa, mostraba señales de madurez, signo de una vida longeva. Un adorno de tiras de madera entrelazada cubría el pelo entrecano, pasaba por los costados rapados, y se unía en la frente, sujetando una piedra preciosa. Este adorno era el distintivo del jefe de cada clan de los elfos del bosque. Un colgante adornaba su pecho: una raíz plateada, el símbolo del clan Feherdal.
Los ojos de Elira se dirigieron hacia arriba, encontrándose con los de su madre, quien era más alta que ella. A diferencia de su hija, Ithiredel tenía los ojos de un azul muy claro, casi gris.
—Parece que Ewel lo tiene todo controlado —comentó Ithiredel mientras miraba con ternura a su hija.
—Iliveran lo está sufriendo como en cada ciclo.
Madre e hija intercambiaron una mirada silenciosa por unos segundos, aunque a Elira le pareció una eternidad. Ninguna daba el paso a iniciar la conversación que habían tenido muchas veces, y nunca habían puesto un final adecuado. Se palpaba la tensión entre ellas. Al final, fue Elira quien rompió el silencio.
—Madre… —empezó.
—La Madre Naturaleza nos ha honrado este año con algo extraordinario, hija. No deberíamos darle la espalda a un acontecimiento como este —cortó rápidamente Ithiredel, adelantándose a lo que la joven iba a decir.
—No creo que la Madre Naturaleza tenga nada planeado para mí, madre. Creo que es solo una coincidencia.
—¿Una coincidencia que jamás ha ocurrido antes? No, hija. Celebraremos este ciclo de una manera especial —dictaminó Ithiredel, cerrando el tema—. Cuando lleves esta corona y ocupes mi puesto, acabarás entendiendo lo que esto significa.
Elira tenía intención de rechistar, pero se mordió el labio. Nunca se había imaginado con ese adorno en su cabeza. Jamás le había interesado ocupar el lugar de su madre como jefa, pero su madre había hecho oídos sordos cada vez que se mencionaba el tema. Esta vez Elira decidió no decir nada.
Ithiredel se alejó de su hija, siguiendo a unos asuntos que le había traído un miembro del clan. Elira se quedó allí de pie, con una sensación de abatimiento que ya conocía; la orilla del río Nira seguía a sus espaldas, y Feherdal, en todo su esplendor, quedaba enfrente de ella. Observaba las diferentes estructuras de madera que colgaban entre los árboles; a los miembros de su clan, quienes habían empezado a encender farolillos que alumbraban los diferentes puentes y escaleras que componían y unían todo el clan. Amaba a su clan, la belleza que desplegaba cada día llenaba su corazón. Adoraba a su gente, pero no deseaba gobernarlos.
3
Un ligero golpe en el hombro hizo que Remir se despertara de repente. Instintivamente, deslizó una mano hacia la daga que tenía oculta en el cinto, listo para defenderse de cualquier peligro. Aún con el corazón latiendo con fuerza tras el movimiento brusco, el hombre vio que había sido Sideris quien le había despertado. El lobo presentaba un pelaje alborotado y miraba fijamente en una dirección mientras enseñaba sus colmillos, aunque sin hacer ningún ruido.
Remir se reincorporó algo confuso, mirando a su compañero mientras intentaba sacar su mente del mundo de los sueños.
—¿Qué pasa, Sideris? ¿Algo te inquieta? —preguntó en un susurro, incierto en qué podía estar causando el comportamiento de su compañero.
El lobo no hizo ningún gesto; siguió mirando hacia la misma dirección sin apartar sus ojos. Remir podía ver como se le iba erizando cada vez más el pelo de su lomo.
Remir dirigió la mirada hacia donde Sideris había puesto la suya. Al principio no vio nada, pero pronto vislumbró varias sombras. A lo lejos había cinco figuras de estatura más pequeña, y dos de altura mayor.
Cuando la vista aún dormida de Remir se ajustó, distinguió que las sombras estaban moviéndose entre ellas. Las pequeñas se agrupaban alrededor de las otras dos, aunque estaban en constante movimiento. A veces una sombra pequeña se elevaba del suelo en dirección a una de las de mayor estatura.
—¿Podrían ser los mercenarios? ¿Nos habrán descubierto? —preguntó a Sideris.
Ahora el lobo sí le miraba, y Remir intuyó que pensaba lo mismo.
—Tenemos que asegurarnos. Con cuidado de que no nos detecten, si no lo han hecho ya. No podemos dejar que nos sigan hasta la Corona de Arân.
Sin perder más tiempo, Remir envolvió sus pertenencias (incluyendo el arco y su carcaj lleno de flechas) en la manta donde había dormido y lo ocultó en un resquicio que había en una pequeña grieta de la mano del Gigante. El objetivo era acercarse sigilosamente, evitando cargar con elementos innecesarios para así dar libertad a sus movimientos y eliminar sonidos involuntarios.
Con la espada desenvainada, listo para cualquier contratiempo, Remir siguió a Sideris mientras se dirigía hacia las sombras, las cuales seguían bailando entre ellas. La distancia que los separaba no era tan grande como Remir había calculado. Así que los dos compañeros, en vez de dirigirse directamente hacia su objetivo, dieron un pequeño rodeo hasta situarse en una pequeña duna que los tapaba ligeramente y ofrecía una buena visión de lo que estaba pasando.
Las figuras de más altura eran dos mercenarios, a juzgar por los ropajes. Llevaban unos harapos muy similares a los que vestían los hombres de hacía dos noches. Pero Remir no sabía qué eran las pequeñas criaturas a primera vista: de un metro y medio de estatura aproximadamente, tenían la piel de una tonalidad oscura y verdosa. Sus facciones eran muy afiladas, las orejas eran grandes y puntiagudas, su barbilla se unía en una pronunciada punta, y la nariz era aguileña y aplastada. Algunas tenían un poco de pelo que les caía hasta los hombros, y otras eran completamente calvas. Vestían ropajes de cuero en muy mal estado, y casi todos iban descalzos.
Tanto los mercenarios como las pequeñas criaturas tenían espadas en mano. Los humanos se estaban defendiendo de los constantes ataques que lanzaban sus adversarios.
Remir se quedó parado viendo la situación que tenía enfrente de él, pues había caído en la cuenta de qué eran esas extrañas criaturas. «¡Goblins! ¡Hay cinco goblins en Ediron atacando a humanos!», dijo Remir para sus adentros.
El humano conocía la existencia de las oscuras criaturas. Había oído la historia de cómo los goblins, que habitaban en tierras lejanas, habían intentado llegar a las costas de Ediron. Por suerte, fueron repelidos en la misma playa evitando así su intención de conquista. Entonces, ¿qué hacían cinco de ellos en el desierto de Arân?
Los mercenarios se defendían bien de las criaturas, aunque estas cada vez estaban cerrando más el círculo a su alrededor. Remir y Sideris seguían moviéndose poco a poco en la duna, pues el sol se elevaba sobre de ellos y sus calurosos rayos les deslumbraban. Mientras el hombre se movía a hurtadillas, evitando ser visto, un grito le hizo pararse de golpe:
Читать дальше