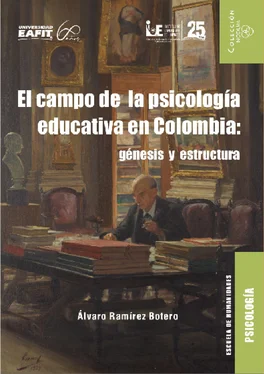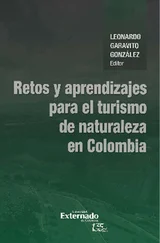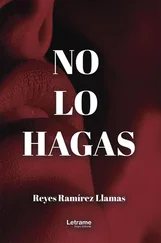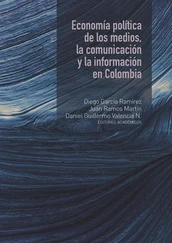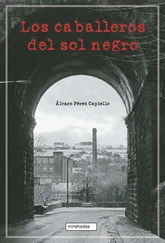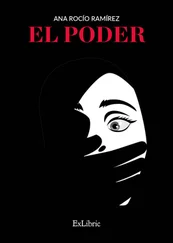Anexo 4. Páginas web de instituciones de educación superior consultadas para información de los planes de estudio de doctorado, con corte al 7 de abril de 2020
Notas al pie

La psicología educativa en Colombia, junto con la psicología clínica, ha sido una de las áreas más tradicionales de esta disciplina. Desde sus inicios en el país, en la primera mitad del siglo XX, la psicología ha mantenido una estrecha relación con la educación. Esta relación se ha hecho indisoluble y sus mutuas trans formaciones las han entramado de tal manera que, en la actualidad, no se podría pensar en la educación sin los aportes de la psicología educativa, ni en esta sin los de la aquella. Sin embargo, plantear la psicología educativa como un ámbito independiente de la psicología clínica y de la psicoterapia, dentro de las posibilidades de trabajo referido a la psicohigiene, con población predominantemente sana, ha implicado que quienes se dediquen a ella logren hacer el tránsito de los enfoques individuales a los sociales (Bleger, 1966, p. 44).
Ahora, hacer el tránsito de la práctica psicológica en educación a los enfoques sociales no ha sido tarea fácil. Y, en muchas ocasiones, las prácticas del psicólogo en la educación han estado más del lado de la intervención clínica que de la educativa. Esto ha generado confusión y muchas veces ha sido usado para diferenciar lo que hace un profesional de la psicología en la educación de lo que hacen otros profesionales en esta área.
Así, de otra manera y en diferentes momentos, se ha abordado la presencia de la psicología educativa en el país, de ella como disciplina y del rol profesional del psicólogo en la educación. Sin embargo, la revisión de la psicología educativa en Colombia se ha hecho desde reflexiones teóricas que acuden, en algunos casos, a referentes foráneos, que si bien revisten importancia teórica y conceptual, no se han ocupado de la revisión del proceso de institucionalización de la psicología educativa en el país.
En el marco de los cincuenta años de la psicología en Colombia, Bernal (1999) se ocupó del tema de la psicología escolar. 1Como dato importante, señala que los primeros trabajos en el campo no fueron realizados por psicólogos. Además, plantea que tuvieron lugar antes de la creación de la Sección de Psicotecnia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en 1939, con la llegada de la psicóloga española Mercedes Rodrigo. De igual forma, no deja pasar algo que da cuenta de la hegemonía de la línea de pensamiento europeo en la naciente psicología colombiana:
Al llegar a este punto surge en mi mente la inquietud: como si por azar o por otra razón, viene precisamente alguien de España y no de otro país a mostrarnos el norte en áreas como la Orientación Profesional, la Selección Profesional, los problemas de rendimiento académico, etc. (Bernal, 1999, p. 106).
También, Bernal (1999, p. 106) se ocupa de hacer un recorrido por las actividades que en el Programa de Psicología de la Universidad Nacional, en cincuenta años, estuvieron referidas a la psicología escolar.
Y cierra con algunas anotaciones sobre el deber ser de la psicología escolar y de los psicólogos escolares:
El papel del psicólogo escolar debe irradiarse desde su cotidianidad contrastando el metro cuadrado en el que se le permite actuar con las teorizaciones pertinentes. Su conducta debe confluir en la construcción de un mundo armónico en donde el otro sea respetado y reconocido como tal, donde se valore a cada uno de los actores en su propio proceso, todo dentro de un clima que motive y facilite siempre la evolución [del psicólogo escolar] (Bernal, 1999, p. 111).
Otros trabajos también han buscado responder a lo que implica la categoría “psicología educativa” y apuntan a la discusión de esta como ciencia y profesión. Pero dichos trabajos se han centrado en la revisión de aspectos teóricos que son usados para proponer un “deber ser” de la psicología educativa o del psicólogo educativo. Es el caso de Giraldo (2006), Martínez (2008) y Rengifo y Castells (2003), quienes, a partir de un enfoque crítico, proponen un deber ser de la psicología educativa y del psicólogo educativo en el contexto colombiano. Para ello, dichos autores usan algunos referentes teóricos que, como se indicó antes con Bernal (1999, p. 106), también incluyen a los denominados “discursos hegemónicos europeos”, con un tema común y prácticamente obligatorio, presente en la gran mayoría de los trabajos cuando se habla de psicología educativa en la actualidad: los trabajos del psicólogo español César Coll, profesor de psicología de la educación en la Universidad de Barcelona, con más de tres décadas publicando sobre el tema.
Asimismo, en otros trabajos se encuentra un marcado interés por el rol del psicólogo educativo, donde lo proponen como un favorecedor del desarrollo humano (Gravini et al. , 2010). Trabajos similares (Martínez, 2008) aportan insumos para pensar lo instituido, la forma establecida, del lugar del profesional de la psicología educativa. De esta manera, el rol del psicólogo educativo, que es un asunto propio de su institucionalización, queda establecido, sin revisar puntualmente las implicaciones del proceso de institucionalización de la profesión y del profesional en Colombia.
Por esto, este trabajo se desarrolla en torno a la revisión del proceso de institucionalización de la psicología educativa en Colombia. Dicha perspectiva se perfila como un asunto de interés, en tanto posibilita comprender la forma en que se presenta la emergencia y la consolidación de la psicología educativa como campo disciplinar y profesional.
El abordaje de la institución del campo permite la revisión de su proceso de inscripción en la estructura social (Dubois, 2014), de su proceso de recepción, aceptación social e instalación, 2a partir de la revisión de las condiciones históricas de su génesis como campo científico y profesional en Colombia, y de la identificación de las relaciones conflictivas de intercambio social entre los agentes, que han producido las tensiones que generan la energía para su emergencia, ordenamiento y autonomía. Además, se revisan sus modos de organización y la estructura que contiene las instancias de consagración y legitimación de sus formas y productos.
Pero iniciar esta empresa en los términos propuestos de la institución de un campo académico implica tener presente el constante flujo de fuerzas que se produce en los intercambios entre los agentes, las prácticas, los saberes, las disciplinas, las ciencias y, por supuesto, otros campos. Estas fuerzas producen una suerte de estructuras y regularidades que funcionan como hilos invisibles. Para poder dar cuenta de estos últimos, de sus tensiones, de su fuerza, y de su red, hay que mantener en el objetivo dos planos que se encuentran en interacción en este tipo de procesos: la institucionalización social y la cognoscitiva (Fuentes, 1994, p. 17).
Esto obliga a pensar la psicología educativa no solo en su relación con el contexto, pues esto sería una visión limitada que conduce a la reducción de las estructuras a las interacciones sociales. Este riesgo se puede mitigar mediante el abordaje desde las implicaciones de pensar en términos de campo , en la línea de lo que propone Bourdieu (2007) para la producción cultural.
En esta propuesta de análisis y comprensión de la realidad social, se encuentra que los campos son
[...] juegos en sí y no para sí, no se entra en el juego por un acto consciente, se nace en el juego, con el juego, y la relación de creencia, de illusio , de inversión es tanto más total, incondicional, cuanto se ignora como tal (Bourdieu, 2007, p. 108).
Читать дальше