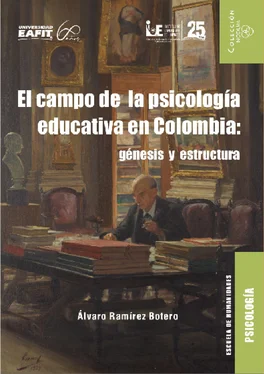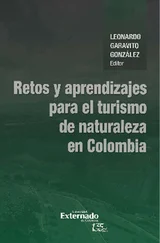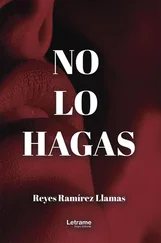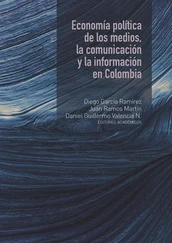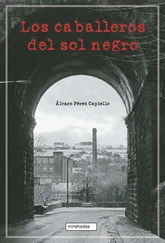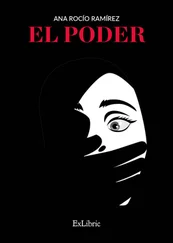Cuando pasamos del análisis de una conducta estratégica a un reconocimiento de la dualidad de estructura, tenemos que empezar a ‘tejer hacia afuera’ en un tiempo y en un espacio. Es decir: tenemos que tratar de ver el modo en que las prácticas que se ejercen en cierto espectro de contextos se insertan en tramos más amplios de tiempo y espacio; en suma, tenemos que intentar descubrir su relación con prácticas institucionalizadas (Giddens, 1998, pp. 322-323).
Esta claridad de que la estructura no solo aporta elementos coercitivos tiene eco en el nuevo institucionalismo, como se anotó con March y Olsen (1989), en tanto es un enfoque amplio en el que el comportamiento de la estructura política y la estructura política en sí, en cuanto a normas, están contenidas históricamente. Esa dimensión histórica considera lo temporal y lo geográfico en la acción del individuo; en palabras de Giddens (1998), es el agente y la agencia, que es la acción humana, lo que hace al individuo.
Sin embargo, el concepto de agencia remite a determinar en qué medida están estructuradas las formas que quedan por fuera del control de los individuos y cómo estos pueden incidir sobre dichas estructuras. En el debate sobre estructura y agencia se han presentado muchas posiciones con grandes divergencias, lo que ha hecho que este problema se vea en la práctica como insoluble y las vías para su solución corresponden, más bien, a optar por las posiciones que proponen la estructura como determinante, las que consideran la agencia prioritaria y las que asumen una posición en la que se define una relación dialéctica entre estructura y agencia (Mc Anulla, 2002).
A pesar de estos abordajes, la institucionalización de los saberes y las prácticas, y su relación con las llamadas “disciplinas”, aparecen como una oportunidad de estudiar los procesos dinámicos entre los mutuos condicionamientos sociohistóricos y psicológicos. Son la posibilidad de reconocer el lugar protagónico que tienen las instituciones formales e informales que permiten al humano constituirse en torno a instituciones imaginarias sociales (Castoriadis, 1997).
Es de cara a esas nuevas significaciones imaginarias sociales que se puede replantear el lugar de las instituciones y de la institucionalización en las sociedades. Ver las instituciones como mediadoras entre esos condicionamientos psicológicos y sociales, que posibilitan la emergencia de los fenómenos sociales, de las ideologías, de los saberes, de las disciplinas, de otras instituciones y del mismo ser humano, permite darles una mirada no solo como costreñidoras, sino también como posibilitadoras del desarrollo de las potencias humanas, al igual que de las ciencias y las disciplinas.
Las instituciones permiten que se realice una abstracción y una formalización de prácticas que funcionan como rutinas y que se convierten en insumos en el trabajo profesional (Owen-Smith, 2011). De esta forma, se puede pensar el trabajo profesional como una práctica institucionalizada que genera el espacio social para la aplicación de acciones tipificadas.
Por su parte, las universidades son las instituciones donde se hacen, por medio de los nexos semióticos presentes en las prácticas educativas, las abstracciones correspondientes a dichas acciones y el lugar social donde ellas se legitiman (Kavanagh, 2009). Las universidades, como instituciones, funcionan como un mecanismo (Tatto, 2011) que se encarga de difundir, mantener y desarrollar las ciencias; en ellas se da el proceso de la institucionalización cognoscitiva de los saberes que podrán ser catalogados como “científicos”.
En el marco del proceso de institucionalización de prácticas (De Magalhaes, 2011), se puede observar que se presenta un proceso de aceptación social del saber y de las prácticas que de él se derivan (Mignerat y Rivard, 2012). Las prácticas sociales son derivadas de saberes, ya sean científicos o no. La manera como se institucionalizan y la forma como de ellas surgen las disciplinas, a través de las prácticas, se pueden problematizar en la investigación de prácticas sociales que se institucionalizan.
Para Álvarez-Uría y Varela (2009), las instituciones vertebran la vida social y conforman las subjetividades, es decir, cumplen una función de sostenimiento de la sociedad tal como está, y otra como formadoras de la subjetividad, en la medida en que no hay una práctica humana que no esté mediada por la vida social y cultural. Estos autores hacen un llamado a integrar la mirada de dos disciplinas que deslindaron sus territorios de trabajo mediante el desmembramiento de lo humano, y que pretenden lograr lo que el mismo Weber intentó: establecer el diálogo entre psicología y sociología (Álvarez-Uría y Varela, 2009), con un objetivo: “comprender las raíces sociales y culturales de nuestras formas de vivir para someterlas al debate” (p. 17), y para buscar la transformación de una realidad en la que las personas encuentran deteriorada su capacidad para ser felices.
En la escuela como institución, afirman Álvarez-Uría y Varela (2009), se validan prácticas sociales; allí no se producen las desigualdades sociales: allí se legitiman. Otra de las instituciones de socialización primaria son los grupos de iguales; en estos grupos, también se legitiman algunas prácticas, que van desde los actos violentos racistas hasta las bandas que están organizadas en territorios.
Álvarez-Uría y Varela (2009) presentan unas instituciones de socialización y de resocialización, las cuales evidencian la manera en que se mantiene la sociedad, inclusive con sus desigualdades sociales, y también perpetúan el orden establecido, mediante la trasmisión a las nuevas generaciones, de las pautas de conducta. Sin embargo, estos análisis permiten dejar en claro que si bien la sociedad tienen unas características que no son deseables, es posible generar preguntas sobre esta sociedad y sus instituciones, sobre la manera como han evolucionado y las conexiones que hacen con los hechos históricos, para encontrar respuestas que permitan pensar en otro tipo de sociedad.
Por otro lado, poner en juego lo que implica la institución en relación con el campo y la estructura invita a considerar dos elementos: lo instituido y lo instituyente. Lo instituido ha permitido hacer referencia a lo establecido, a las normas y las formas vigentes y, en algunas ocasiones, ha terminado manejándose como sinónimo de “institución”. El efecto ha sido la concepción de la institución como un ente represivo, idea presente en algunos teóricos sociales de la segunda mitad del siglo XX (Lourau, 1975). Es claro, entonces, que lo instituido no es lo mismo que la institución. Lo instituido apunta a lo establecido en las normas que rigen en la ley; mientras la institución, a lo que surge entre lo instituido y lo instituyente.
Por su parte, se plantea como lo instituyente aquello que se resiste y que genera resistencia, y que al entrar en relación con lo instituido permite la emergencia de la institución como un producto. En esta línea, lo instituyente surge de la potencia creadora primordial del ser humano: la imaginación (Castoriadis, 1997). El efecto de lo instituyente es lo que hace que las instituciones no sean inmutables. En la institución se ponen en juego capitales simbólicos, en el sentido de Bourdieu (1990), donde están implicados lo instituido y lo instituyente; en ella tiene lugar la interferencia entre diferentes dimensiones. Es por esto también por lo que la institución no se reduce solo al proceso de interiorización de las normas y los comportamientos.
La institución funciona, entonces, como un producto, no como el proceso. El proceso del cual emana este producto –la institución– es el encuentro conflictivo entre lo instituido y lo instituyente. En ese encuentro se suscitan tensiones entre las formas establecidas y las formas propuestas, entre la tradición y la vanguardia. De este modo, la institución permite la inserción de los campos en la estructura social.
Читать дальше