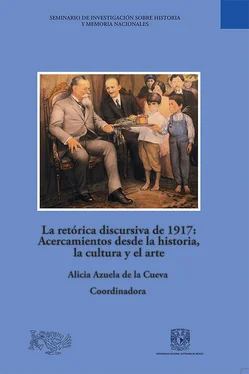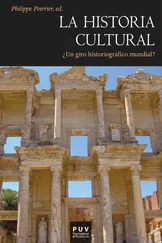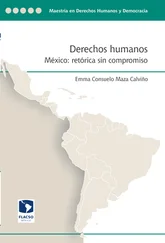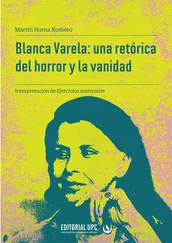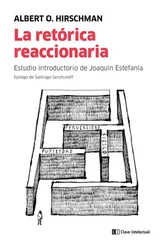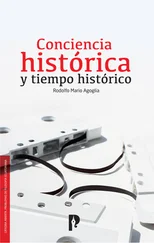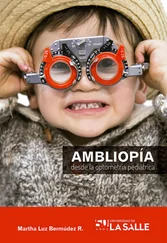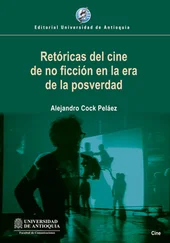Prosigue la autora diciendo que a causa de los enfrentamientos entre los grupos convencionistas y el presidente interino Eulalio Guzmán, Carranza traslada su gobierno al estado de Veracruz, entonces Macías como parte de colaboradores más cercanos, funge como presidente de la Comisión Legislativa donde interviene, entre otras cosas, en la redacción de la ley del 6 de enero de 1915. Esta acción, una vez, reinstaurado el gobierno carrancista, le abre las puertas para sumarse como uno de los autores principales de la redacción de la Constitución reformada que presenta el Presidente Carranza al Congreso, en la ciudad de Querétaro.
La siguiente parte nos da una idea muy clara de lo que sufre la UNAM a lo largo del carrancismo, precisamente durante la doble gestión de Macías en el rectorado de la Universidad (Julio 1915-noviembre 1916 con un interludio, por su participación en el Congreso Constituyente, y su regreso a la rectoría de 1917 a 1920). Alvarado analiza las graves decisiones que tiene que enfrentar Macías como autoridad universitaria, a raíz de la aplicación de las medidas referentes a la autonomía universitaria que el mismo aprobó siendo miembro del Consejo Universitario; la polémica que provoca en su primer período, el cobro de colegiaturas en las facultades y escuelas de la UNAM son temas abordados por la autora para la primera rectoría de Macías.
En su segundo ciclo, ante los lineamientos marcados en el artículo 14 transitorio de la constitución de 1917, que señalan la supresión de la Secretaría de Instrucción y Bellas Artes, y el establecimiento del Departamento Universitario de Bellas Artes, Macías tiene que enfrentar el descontento de los universitarios por la separación de la Preparatoria y su incorporación al Ayuntamiento de la Capital; le toca también llevar ante el Congreso la propuesta de la Autonomía Universitaria, aprobada en 1914, argumentando la importancia de su independencia del poder público, para protegerla de la “ fluctuaciones políticas” y de toda intervención de la burocracia oficial. Finalmente, señala Alvarado, no obstante su pertinencia, la Cámara de Diputados rechaza esta propuesta, arguyendo que al faltar presupuesto para la educación primaria no hay que favorecer a la universitaria. Además, se critica su falta de calidad y estar sujeta para sus contrataciones al favoritismo de Macías por parte de Carranza.
Alvarado concluye que a pesar de los múltiples conflictos y críticas que tuvo que enfrentar Macías por su cercanía con las políticas carrancistas, defendió sus creencias en el papel de la universidad respecto a la formación de individuos útiles a la sociedad, capaces de poner sus conocimientos al servicio del país, ciudadanos capaces de sacrificarse por la patria y políticos aptos, consientes de “la misión del Estado y sus funciones” y, capaces de sacrificarse por el bien público.
La última parte de este capítulo se dedica a la participación de Macías en el Constituyente, primero junto con Luis Manuel Rojas en la concepción del proyecto de Constitución reformada que Carranza presenta al Congreso constituyente en Querétaro, y luego, como parte del grupo de asesores voluntarios, encargados de revisar las enmiendas a la misma presentadas por la propia Cámara de Diputados. Si bien hubo oposición a su integración al Constitucionalista, por su coautoría en el proyecto, Macías participó activamente en el proceso de revisión de las propuestas más álgidas presentadas por los diputados Constitucionalistas, tal fue el caso, nos dice Alvarado, de “el artículo 5º y del título sobre trabajo y previsión social que se convirtió en el artículo 123°, el artículo 27° y, sobre todo, el 3º constitucional.
Con respecto a éste último, Macías formó parte del equipo en el que participaron Palavicini, Cravioto y Rojas, quienes se oponían a impedir la participación en la educación primaria de los ministros de culto en general y especialmente católicos, bajo la argumentación de que la educación religiosa impedía el desarrollo psicológico del niño. El ex diputado y ex rector atacó esas demandas las cuales consideraba dictatoriales, argumentando a favor de la libertad de enseñanza, contra la violación de las garantías individuales y a favor de restringir las acciones del clero pero no limitar la libertad de enseñanza para “que no desaparezca la libertad de la conciencia humana”.10
Alvarado atribuye también el triunfo de las propuestas “radicales a un revanchismo político“, contra el catolicismo que había apoyado el golpe contra Madero. Tales fueron los ataques que especialmente le dirigen a Macías y a Rojas, por su supuesto conservadurismo, que presentan una carta de renuncia a participar en cualquier actividad política. Sin embargo, Macías retoma sus funciones de rector, con todo y que se le acusa de ser “el incondicional” del presidente Carranza, conservador y reaccionario. Finalmente, el 6 de mayo de 1920, con el asesinato del Primer Jefe, Macías pidió una licencia de su cargo de rector, salió del país por exilio voluntario y, a su regreso, decidió apartarse de la actividad política aunque continuó con el ejercicio de su profesión como abogado de forma activa y exitosa. Como lo demuestra Alvarado, Macías fue una figura controvertida, hasta el final de sus días, mientras un sector lo tachaba de conservador y acomodaticio otros reconocieron su “profesionalismo como rector y como abogado” y sus profundos conocimientos constitucionalistas.
El ensayo de este libro a cargo de Fernando Curiel Deffosé se titula “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”, contiene una recapitulación de los acontecimientos más notables en el espacio de la producción literaria alrededor del año de 1917; además de señalar algunas referencias a los antecedentes y huellas que dejó a través del tiempo. La primera tesis que rebate en su escrito tiene que ver con el supuesto agotamiento, en 1911, de las tendencias positivista y modernista en el campo de la creación literaria. A lo largo del trabajo queda claro que “si bien la Revolución no cancela, complica sí, perturba sí, pero no cancela las poderosas fuerzas culturales”.11
Curiel nos da prueba de ello en su repaso de las tres generaciones literarias que dan sus primeros pasos, mientras tenía lugar la sangrienta “Decena Trágica”: los Siete Sabios, los Estridentistas y los Contemporáneos quienes, como ya se mencionó, marcarán los rumbos literarios de su tiempo y dejarán una huella imborrable en el futuro. Otra prueba más de la vitalidad cultural durante la lucha armada y, a pesar de las pugnas por el poder, son las revistas y periódicos que como el Excélsior en su sección cultural, difunden la prolija obra literaria que se produce entonces en México, distintiva por su “audacia creativa” y el compromiso social de sus autores.
El autor contra argumenta un segundo presupuesto que “reza que no es sino hasta el destierro republicano español de 1939, que nuestra cultura ingresa en la modernidad filosófica y literaria”.12 Al respecto, enumera Curiel en el México independiente, las migraciones a España de personajes tan notables como Antonio Riva Palacios o Amado Nervo; durante la Revolución a Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y Diego Rivera, que si bien estaba ya fuera al estallido de la lucha armada ésta le impide volver hasta 1921. También señala como parte de la transculturalidad previa al exilio republicano, la fuerte influencia de la Segunda República en los ámbitos educativos vasconcelianos. Todos estos ejemplos, dice el autor, muestran que existía una brecha abierta entre México y España previa a la migración republicana de los años treinta, que le abrió paso a su fructífero impacto e interacción con México.
Un elemento más que prueba la vitalidad de la actividad literaria en 1917, es la subsistencia y apertura de casas editoriales como Porrúa y Robredo y el impulso de revistas literarias como La Nave. Prosigue Curiel diciendo que a pesar de la situación de violencia armada en México y en Europa, los intelectuales se mantenían en contacto, se leían y se comentaban entre ellos, ejemplo de ello es Julio Torri, Reyes, Enríquez Ureña. Además, Curiel incluye fragmentos de obras literarias escritas, a pesar de los acontecimientos de la Decena trágica o “el año del hambre (1915), dice el autor“, que “la cultura, la literatura, resisten”.
Читать дальше