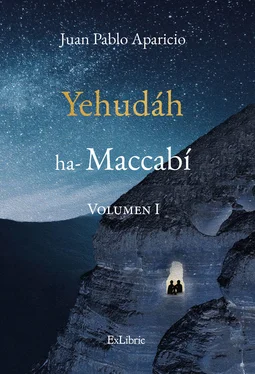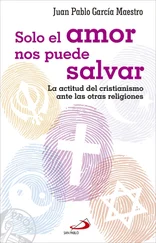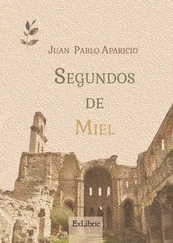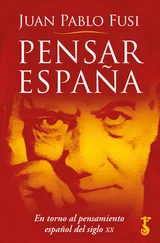Se obligaba al Pueblo a denunciar el paradero de Matityáhu bajo la imposición de penas o castigos que serían ejecutadas contra comunidades enteras. Por todo el territorio, había proclamas de funcionarios del rey y desde el propio beit–ha–Mikdásh, exigiendo información a todo el que pudiera saber sobre los insurgentes. Se infiltraron espías entre la población para indagar. Atrapar a Matityáhu se había convertido en una prioridad para Menelao. Quería presentar este trofeo ante el rey Antíoco para conservar sus privilegios.
También se ofrecieron recompensas por delatar su refugio, pero nada obtuvieron a pesar de las intimidaciones, las amenazas y los métodos violentos utilizados.
Matityáhu añoraba la paz interior que había preservado siempre como su mayor bien. Él estaba dispuesto para luchar, pero rogaba a ha–Shem que le mostrara el camino y el momento. Sabía que actuar de forma imprudente solo conseguiría que él, sus hijos y los hermanos de fe que les seguían, terminaran muertos, así como el Pueblo más castigado. Había rezado por aquellos a los que mató. Pero no podía arrepentirse de su arrebato. Su sentimiento de defensa de lo Sagrado superaba todo temor a represalias. Nunca sería contemplativo ante la profanación del beit–ha–Mikdásh que, para Matityáhu, también se hallaba en el corazón de un yehudí piadoso. Por este motivo, la vida de un yehudí simbolizaba cada una de las piedras con las que se edificaba día tras día el beit-ha-Mikdásh en el corazón del Pueblo Yehudí. Matityáhu tenía la convicción de que, sin reservarle el mejor altar para Di–s en nuestro interior, no podríamos hacer las oraciones ni los sacrificios con pureza. Por ello era tan importante no acudir al Templo por el mero hecho de mostrarse devoto, sino con el corazón y la mente abiertos a que ha–Shem los iluminara.
Matityáhu estaba decidido a dar la vida por su Pueblo, pero necesitaba preparar tanto a sus hijos como a los que se unían a ellos, para los duros momentos que vendrían. Su destino no podía ser más incierto. Era un yehudí a la fuga arrastrando consigo a sus hijos y a los fieles a la Alianza que creían en su lucha. Había sido declarado enemigo de los seléucidas y del beit–ha–Mikdásh por orden del Cohén–ha–Gadól. La situación de sus hijos le entristecía en no pocas ocasiones, pues siempre había querido que tuvieran sus respectivas familias. Ahora, sin embargo, con el curso que habían tomado sus vidas, se sentía aliviado de que sus hijos estuvieran liberados de responsabilidades familiares.
A pesar de tener que vivir como forajidos, trataban de no perder el contacto con el Pueblo. Ayudaban en las tareas del campo y con los animales, favoreciendo especialmente a las familias que habían perdido a sus hombres. Colaboraban con los asentamientos en la construcción de sus casas y la instalación de las tiendas. A cambio recibían muchas aportaciones como: ganado, ropas e incluso donativos. Las comunidades sabían de la misión a la que Matityáhu y los suyos se habían encomendado. Se sentían en deuda con ellos y los animaban a seguir en su sacrificado cometido.
Estaban consagrados a la defensa del Pueblo y de la Alianza. Pero sus escaramuzas y acciones aisladas, más que debilitar las fuerzas seléucidas o la moral de la guardia del Cohén–ha–Gadól, aumentaban la irritación de unos y otros que terminaban intensificando los ataques contra los yehudím.
Los primeros pasos fueron de gran frustración para Matityáhu. Por un lado, no disponían de equipamiento para la guerra ni de caballos. Tampoco eran soldados. No sabía de tácticas militares ni de organizar un ejército. Por otro, no veía que su elección conllevara una mejor vida para nadie, así que, a menudo, se retiraba a orar y pedir fuerzas. Yehudáh era quien más observaba a su padre y sabía de su angustia.
La única ventaja que obtenían de las arriesgadas escaramuzas y temerarias emboscadas en desfiladeros, bosques y terrenos propicios, era la de conseguir algún que otro caballo y armas sin las cuales estaban en absoluta desventaja frente a sus enemigos.
Un día, tras la larga jornada, decidieron ascender a har–Tavór y descansar cerca de su cima. Matityáhu se había alejado para orar. Yehudáh le había visto marcharse y, adivinando dónde podría estar, decidió acercarse al lugar con intención de hablar con él.
Matityáhu estaba sentado sobre una gran piedra rectangular sobre la que se sentó a orar. La vista del valle de Yizre´él era maravillosa desde esta altura. La brisa contribuía a despejar la pesadez de la mente y del espíritu. Solía encontrar la paz mediante la mera contemplación de las cosas más sencillas. Observaba en calma tan bello paisaje y sentía cómo la suavidad del viento lo envolvía invitándole a cerrar los ojos y entrar en meditación.
Yehudáh no pretendía asustar ni importunar a su padre, solo quería esperar a que terminara y acercarse, pero en el último paso quebró una ramita seca en el suelo que despertó a Matityáhu.
—Slijáh, padre, te pido perdón.
—Yehudáh, acércate no pasa nada. Aún no había comenzado mi comunión con ha–Shem. ¿Te ocurre algo a ti?
—No, es que te veo cuando te retiras y noto que estás triste.
—Lo estoy por muchos motivos. Esta vida no es la que yo quiero para vosotros ni para el Pueblo. No hemos frenado los abusos de los yavaním. Al contrario, los provocamos más. No podéis formar una familia y conocer la experiencia divina de educar a vuestros hijos… ¡Tantas cosas, hijo mío!
—Padre, ¿entonces no eres feliz por tomar la decisión de defender la Alianza?
—Mi deber está antes que mi felicidad. No hay elección porque uno y otro están en un nivel distinto en mi realización como yehudí. No guardo la Ley de Di–s para ser feliz, sino para ganar la paz de espíritu. Es mejor asumir con dulzura que este mundo es para trabajar sin descanso a fin de que la Voluntad de ha–Shem se cumpla en cada uno. Debemos buscar la paz interior pues es la virtud que más nos acerca a Di–s.
—¿Pero nuestros proyectos de vida no importan?
—Importan mucho porque todo lo ofrecemos a Di–s. Son las semillas que presentamos para que Él las riegue con Su lluvia, las nutra con Su luz y así nos hagamos más fuertes y piadosos. Pero sin nuestra ofrenda, Él no intervendrá en nuestras vidas ya que respeta nuestro olvido. Creemos saber qué es lo mejor para cada uno y pasamos por alto que ha–Shem ve nuestro pasado, presente y futuro. Nosotros solo vemos un pequeño paso del largo camino. Todos los senderos esconden pruebas, algunas muy duras, pero cuando nos ponemos en Sus Manos, Él nos conducirá y evitará que caigamos en las trampas mortales. Ha–Shem abre nuestros ojos para que no sucumbamos al peligro que acecha y no caigamos en un abismo del que no podamos salir. Sin Él, la vida sería insoportablemente penosa y vacía. Por eso es muy importante pedir Su bendición antes de mover un pie.
—¿Y si ya lo hemos hecho? ¿Tú diste este paso con Su Bendición?
Matityáhu suspiró y miró al horizonte, luego volvió a los ojos de Yehudáh y le dijo:
—No, actué de forma impulsiva y eso es lo que más daño me hace, porque no veo la luz y zozobro por haber hecho algo que quizás no era Su Voluntad. No temo haberme equivocado en la misión que debo llevar adelante, pero creo que mis pecados nublan mi visión interior y cierran mis oídos ante lo que Di–s quiera decirme para llevarla según Sus Dictados. Siento falta de dirección y no puedo permitirme eso con la responsabilidad que he asumido. Me desconsuela, hijo.
—Te comprendo, padre. ¿Le has fallado?
—Si no le hubiera fallado no estaría desolado y desorientado como estoy, Yehudáh.
—¿Y Le has pedido perdón? Nos has enseñado que ha–Shem es bondadoso. ¿Recuerdas cuando me mostró Su Perdón por lo que, siendo niño, hice en Yerushaláyim?
Читать дальше