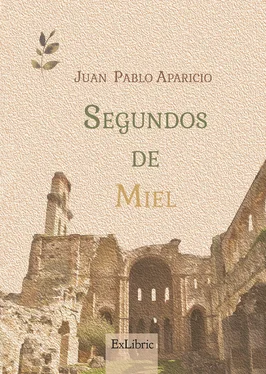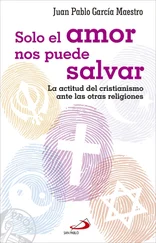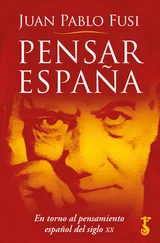SEGUNDOS DE MIEL
© Juan Pablo Aparicio
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric
Iª edición
© ExLibric, 2021.
Editado por: ExLibric
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: exlibric@exlibric.com
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de EXLIBRIC;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.
ISBN: 978-84-18730-23-8
JUAN PABLO APARICIO
SEGUNDOS DE MIEL
Es una tarde lluviosa. He trabajado mucho este último mes. Hace tiempo que no disfruto de unas vacaciones, ni siquiera de un par de días de descanso. Terminan de imprimirse las últimas páginas del informe que me ha tenido ocupado todo el día. Compruebo que las correcciones han salido debidamente reflejadas. Ahora sí está terminado; el lunes lo envío.
Es sábado. Aún son las ocho. Dispongo todavía de tiempo para dar un poco de tranquilidad a mi cabeza. También mi cuerpo se queja. Los músculos de la espalda se me han entumecido, agotados. Hoy siento el cansancio de diez años, de toda mi vida.
Llamo a Pedro, mi sanador. Necesito un masaje relajante y curativo. En estas condiciones de debilidad física y mental no procuro un buen alojamiento para el alma (se fue esta mañana a dar una vuelta por su mundo). Me siento un poco abatido. Parece hacerse realidad la cita de Gerhardi acerca de las dos maneras que existen de sentirse desilusionado: conseguir lo que se quiere y no conseguirlo.
No localizo a Pedro. Llamo a Rosa, mi segunda opción siempre, pero está con gripe. Me ofrezco a llevarle alguna medicina o prestarle compañía. No me necesita; está con su novio, con su padre, con su hermana y con sus dos gatos, así que le envío mis mejores deseos de recuperación, cuelgo y me dejo caer en el sillón de la oficina con una larga espiración.
Decido telefonear a casa esperando hacer algún plan con Elena, pero lo único que escucho allí es jaleo. Digo que todo va bien y que ya llegaré. Qué pena no poder borrar escenas de la vida de uno, dejar el lienzo en blanco de nuevo y representar la que apetezca en ese momento: una vueltecita, mimos, caricias, una cena…
Me marcho. Antes apago el ordenador, la impresora, la fotocopiadora, la calefacción, las luces y salgo escaleras abajo hasta el portal.
¡Llueve bastante más de lo que parecía desde arriba! Y tiene poca pinta de escampar pronto. Me animo a salir dando una carrerita y, en poco más de un minuto, llego al café de Jorge Juan.
En el cajetín de prensa yace el ejemplar de El Pa í s de hoy. Hojeo sus páginas manoseadas durante todo el día mientras tomo un descafeinado de máquina con leche (cortito de café). El local está tranquilo. Invita a sentarse y mirar tras sus cristaleras.
Observo atónito los pies descalzos de una muchacha rumana (bueno, albanesa o kosovar o qué sé yo). Su andar muestra una gran resignación. Bajo una figura de aspecto innoble, cercano a lo andrajoso, se esconde un ser humano como yo, como todos los que estamos al otro lado del gran ventanal. Pasa a la altura de la mesa en la que estoy e instintivamente repico con mis dedos en el vidrio. Ella lo ha advertido y mira, algo sorprendida.
Tiene unos ojos bonitos, pero su gesto resulta frío. No puedo bajar la ventanilla. Por un momento me pareció estar dentro del coche dispuesto a bajar la ventanilla y darle una moneda. Le hago una señal para que entre, pero está indecisa. Creo que le da vergüenza. Pasa de largo, arrastrando agua y suciedad con el bajo de su voluptuosa y colorida falda. En sus pies imagino tantas durezas como momentos amargos quizás viva cada día.
En fin, bajo la cabeza para seguir con la prensa, de la que he pasado varias páginas sin mirar. Escucho un murmullo al otro lado de la barra. El camarero no deja entrar a la muchacha, cuya necesidad ha superado cualquier otro sentimiento y ha entrado en la cafetería. Voy en su ayuda, pues yo la he metido en este problema. Miro alrededor (confieso mi sonrojo) y me acerco a la altura del camarero, pidiéndole con toda educación que me deje invitar a un café y un dulce a esa joven. La cara del trabajador lo dice todo. Sabe que soy cliente a diario y no quiere enfrentarse a mí; no obstante, antes de obtener su negativa se lo pongo más fácil. Le ofrezco quedarnos en una mesa que nadie ve. Está escondida, a la entrada de la puerta del callejón trasero. Es aquella donde suelen almorzar los camareros sin perturbar a la clientela. La chica no tendrá más de dieciséis o diecisiete años. Está ausente de todo esto. Tan solo espera alguna última moneda que llevarse a su poblado. Abro mi mano invitándola a sentarse, entiende mi gesto y lo obedece con visible inseguridad. No sabe hablar español, pero describe bien lo que quiere tomar. A los dos minutos el camarero le trae un vaso de leche y un tortel. También quiere una Coca-Cola. Sirve con una rapidez que ya quisiéramos el resto de los clientes que todas las mañanas soportamos su desidia, pero tiene un motivo claro: la inconveniencia de este cliente circunstancial, del que intenta desprenderse cuanto antes.
Tres más de ellos se han apostado en la ventana, sorprendidos ante la situación de la impensable dignidad que está disfrutando su igual. Han entrado también en la cafetería de forma inesperada. Ya son cuatro y la gente murmura. El camarero adopta un gesto airado y se dirige impaciente a nuestra mesa.
¡Cualquiera invita a estos a tomar algo! En este momento me siento bastante incómodo, pues soy consciente de estar molestando. Saco unas monedas y se las doy. Han comprendido todos. Ella recoge los restos de su improvisada merienda y, junto con el resto de la tropa, se marcha antes de que el camarero llegue a pronunciar palabra.
El camarero, no obstante, sí se dirige a mí, aunque en tono condescendiente. Aprecia, aunque no lo parezca, mi acción, pero me explica que no vale la pena. Dice que son todos unos ladrones y unos cerdos, que si él me contara anécdotas no volvería a mirar a esa gentuza. Mientras esboza su discurso racista, escucho un repiqueteo en mi ventana. La niña me lanza un beso con la mano y, lo mejor, una sonrisa.
Para el camarero es una burla. Para mí, un gesto divino. Vuelvo a mi mesa original. El café está aún templado. Lo apuro y pido una botella de agua mineral sin gas, del tiempo. Mis dedos se han detenido en unas hojas curiosas, cada vez más pobladas en todos los periódicos. Anuncios por palabras, mensajes de todo tipo. Puedes vender o comprar cualquier cosa, adquirir la casa de tus sueños, dar gracias a San Judas Tadeo, comprar sexo.
Leo que se anuncia «masajista profesional muy seria». Son casi las ocho y media. A esta hora y sábado lo tengo difícil; sin embargo, me decido a sacar el móvil y llamo. Lo único que me puede pasar es que me responda un contestador automático que confirme la inadecuación de mi llamada y me diga el horario de atención al público. Del otro lado contesta una voz amable. Le explico que necesitaría un masaje y le pregunto si aún podría recibirme. Con voz suave me pide que aguarde un minuto. Me dice que sí puedo ir. Están en García de Paredes y me pide que vaya antes de las nueve. Le digo que tardaré quince minutos en llegar. Es perfecto para ambos. Pago la ronda hispanorrumana y acelero la salida. Sigo sin conocer la procedencia de los descalzos.
Читать дальше