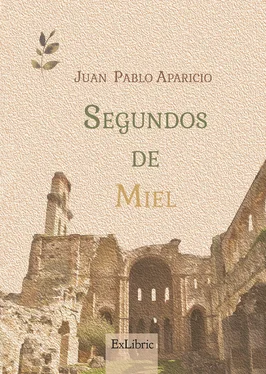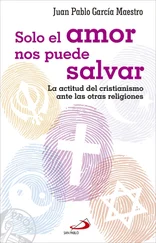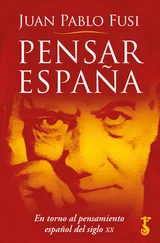A menudo siento el impulso de echar a correr mientras camino por la calle. Me encuentro más natural corriendo que cuando ando. Incluso algunas veces veo extraño que la gente camine. Es como si vivieran más despacio y fuesen por ello a llegar tarde a su destino. Pero mi impulso no tiene nada que ver con la tensión que vivo. Es la fuerza del espíritu la que me empuja. Los saltos, las carreras y demás movimientos rápidos y enérgicos se predican de los estados de euforia. Dejarse caer en el sillón, caminar despacio y de forma pesada se concibe en estados más próximos a la tristeza del alma. Siento que mis ganas de correr, en cualquier circunstancia y lugar, son producto de una fuerza que excede mis limitaciones físicas y muchas veces hasta las disimula. Son producto de las ganas que tiene mi alma de hacer volar este cuerpo tan material.
En verdad, no sé si es mi espíritu quien me llama a ello o es precisamente correr lo que provoca que me conecte con él dondequiera que esté. No he reflexionado mucho sobre tal cuestión. Tampoco he tenido la necesidad. Lo verdaderamente importante para mí es que cuando lo hago siento un inmenso placer interior, me embarco en un viaje fascinante que me gustaría saber compartir.
Nunca he salido a correr enfadado o desanimado. Es fácil comprobar que no se puede. No conozco a nadie que lo haga. Una de las experiencias más parecidas que pueden verse en este sentido es tomar un baño en el mar. Jamás he visto a nadie zambullirse colérico y, menos aún, salir sin un cierto aire de liberación de sus pecados.
Correr es para los alegres de corazón. Un maratón donde se concentran millares de atletas es como una gran misa, una emulable concentración de almas alegres y sanas.
Estaría bien que los sacerdotes y jefes religiosos abanderasen a sus corredores. Seguramente, tendrían más feligreses en los templos y, sin duda, serían todos más felices porque los capaces contagiarían su espíritu a las personas imposibilitadas para hacerlo y todos, de una u otra manera, verían sus vidas menos pesadas y sacrificadas. Hasta para darse a los demás es importante cuidar nuestro físico y estar sanos.
Dicen los escritos que el propio Bodhidharma, ante la situación de debilidad que observó en los monjes del templo de Shaolin, consideró que tenía que escribir un tratado de fortalecimiento del cuerpo y de la salud, condiciones sin las cuales no puede practicarse bien la meditación. Y si esta nos falta resulta imposible soportar la preparación que nos lleva a adquirir una capacidad ilimitada de entrega. Al menos los mahayana piensan de esta forma respecto a su cometido: consagran sus vidas a alcanzar la iluminación para así servir de ayuda a los demás mortales en su camino a la salvación.
Pasan los días sin noticias de Sara. Tampoco he solucionado lo suyo en forma alguna. Si me llama me pondrá en un aprieto, pues creerá que ya me olvidé de todo, que era otro farsante. Me embarga la duda acerca de si seré capaz de hacer algún bien o, por el contrario, nunca debería haber dado rienda suelta a mi corazón y a mis manos. Con Sara o sin ella, mi vida transcurre como siempre, con enormes prisas por llegar a cada compromiso y con una agenda plagada de muchos de ellos que no debería haber aceptado. No pocos me han dicho que el trabajo me va a matar, pues asumo demasiado, pero lo cierto es que no sé vivir sin comprometerme. No me apetece instruirme en el arte de decir «no puedo», aunque reconozco cuánto bien me habría hecho en algunas ocasiones.
Sé que solo es cuestión de ser más sabio y seguro que con ello haría el verdadero bien. Sin duda, tratar de asumir como nuestras las cargas que pertenecen al prójimo es muy difícil de llevar y es un error. La empatía hay que entenderla en términos de utilidad para el beneficiario de nuestra acción. ¿De qué serviría ponerme en el lugar del que se ha caído a un pozo? Debo estar en mi lugar y desde allí ayudarle, pero si me tiro con él mi acción sería inútil y absurda. La empatía define nuestro sentimiento de considerar cercano lo ajeno y esto es bueno, pero lo que hemos de hacer después solo puede venir dictado por la sabiduría, no por el impulso ni por el sentimiento. Yo aún no he conseguido hacer las cosas de esta forma, no logro que la virtud de la sabiduría sea mi práctica continuada y por ello dudo de que haya sido capaz de ofrecer las mejores respuestas a los problemas que he afrontado.
Seguiré en ello hasta conseguirlo aunque persista en mis errores porque quienes no lo intentan viven aislados del mundo, no queriendo ocuparse del prójimo para no participar de lo aparentemente molesto y desagradable que puede resultar, pero se pierden la auténtica grandeza del sentido de su vida. No conocen su espíritu, son incapaces de sentirlo (por eso ni creen en él), viven sin alma y, cuando el cuerpo no aguanta más, se desvanecen como el humo. No quiero sentir esa muerte en mí.
En mi camino encuentro siempre a Dolores, la que pide en la esquina. Suele guardarme una ramita de romero y siempre me bendice. Un «Dios te bendiga» dicho por alguno de los muchos que duermen en la calle siempre me estremece. En esta sentencia tan breve se condensa toda la belleza de la gratitud o el amor que podamos sentir hacia un tercero. Pregunto a Dolores por su hijo. Dice que se quemó una mano la semana pasada. Ella está con bronquitis, pero van tirando. Necesita un jarabe que le cuesta lo que ahora no tiene. Ya verá si entre los pañuelos y la limpieza de los parabrisas logra cubrir el mes. Me despido dándole un billete y mi mano. Sigo a toda prisa.
He descubierto otra manía en mí. Leo todos los cartelitos por diminutos que aparezcan: los que empapelan farolas, árboles y señales de tráfico. Necesidad de trabajo, de vivienda, de encontrar al perro o gatito perdido. Intento pasar de largo, pero no puedo. A menudo me asfixia esta sensación de antena parabólica. Debería ir a un psicólogo o acudir a un ajustador que me oriente hacia canales más adecuados.
Últimamente vamos poco al cine, al teatro o a cenar. Llego tan tarde todos los días que la mayoría de las veces Elena está dormida. Le ofrezco una vida de abandono y aburrimiento (compromisos, trabajo y algo de deporte, una medicina que me administro en dosis demasiado escasas). Hasta que iniciara la progresiva ascensión de mis complicaciones con la vida, ya hace unos años, Elena me esperaba en el salón viendo televisión o leyendo. Incluso solía improvisar algo para cenar (aunque en este aspecto siempre he sido muy autosuficiente y empiezo a ver en ello más un defecto para quien te quiere que una virtud). Más tarde comenzó a aceptar mi ausencia durante ciertas horas del fin de semana. Finalmente, todo se contaminó. Su paciencia conmigo se acabó hace un par de años, aproximadamente. Lo peor es que Elena calla y, de esta forma, no reacciono. Me dejo llevar por la tranquilidad ficticia y el vacío que hay en mi hogar.
Me reprocho no haber empezado a estudiar en serio y aplicar un antídoto para este mal que nos aqueja.
Mi madre está regular. Me ha llamado por teléfono. Debería ir a verla a diario un ratito e intentar llevarle un poco de ánimo, lo cual me resulta fácil. Lo que pasa es que no le dura nada. Su mal espera a que yo haya cerrado la puerta y, apenas hecho, salta sobre ella, la derriba y yo no estoy allí para impedirlo. Si fuese al revés, mi madre haría guardia en mi casa y me protegería. ¡Cómo me duele!
El trabajo en las fundaciones se intensifica por días. Es lo que me tiene arrastrado y me obliga a recuperar en la noche las horas del día que le quito a la oficina. Hay demasiada gente necesitada y muy pocas manos. Me veo impotente.
Es difícil conformarse con dedicar a la compasión y a la solidaridad unas horas más o menos tasadas. El trabajo no se termina nunca; así que cuando una tarea tiene carácter indefinido hay que buscar cortes en la dedicación, bien para descansar, bien para hacer otra cosa. Precisamente, es ahí donde me viene el remordimiento: no sé cuándo dejarlo. Pienso en las necesidades que se pueden cubrir con cada minuto de mi tiempo y desearía no tener necesidad de descanso u otra actividad necesaria para vivir. No le veo solución a esto y sé que he de buscarla.
Читать дальше