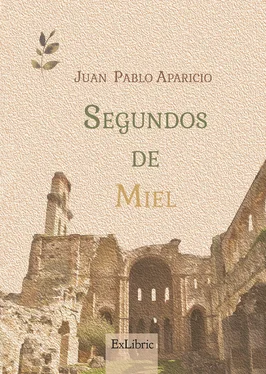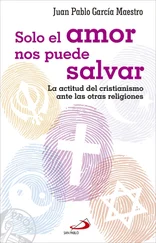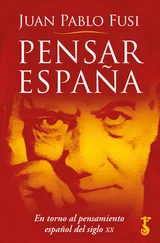Le digo en tono seguro que no voy a hacer el amor con ella, que no he venido con este fin. Ella no suelta el sobrecito, su seguro de enfermedad. Está desconcertada, pero no se fía ni de su sombra. Añado que, en realidad, lo que hacen con ella es una violación, solo que en lugar de ponerle una navaja en el cuello utilizan un arma mucho más dañina, que ataca el interior de las personas: se exprimen las debilidades que provocan las situaciones de necesidad. Le pregunto qué tiempo nos queda. Solo diez minutos.
Es de Ecuador, joven, unos veinte. Su mirada indica tenacidad. Mientras hablamos, no dejo de establecer contacto con mi mano en su espalda. Estamos tumbados de costado. Hay cierta serenidad dentro del rechazo que puede haber entre dos cuerpos desnudos que no quieren desearse. El tiempo pasa; ella asiste a mi extraña actitud, la cual le lleva a preguntarse si acaso soy un cura, pero le aclaro que no soy uno de ellos, que soy una persona corriente a quien le encanta dar y recibir masajes y que mi presencia en esa cama se debe a un accidente que solo ha causado brecha en mis bolsillos.
Me cuenta que su ilusión es abrir una discoteca allá en Calderón, el pueblo donde vivía, pero que antes que todo eso debe arreglar los papeles aquí para traerse a su familia. Después ahorrará durante un par de años todo lo que pueda y regresará a Ecuador, de donde nunca quiso salir. También dice que sus papeles los están arreglando en Barcelona, pues iba a entrar a trabajar en una tienda.
Ahora no sabe qué decirle al señor que inició la legalización de su residencia, ya que no está dispuesta a volver a esa ciudad y trabajar en aquello. En su actual oficio gana tres veces más de lo que allí tenía ofrecido. Con eso no podría mandar ni una moneda a su país. También me ha contado que debe tres mil dólares de una suma que le prestó un hombre para el viaje a España. Cada mes le cobra un alto interés, así que pagar esa deuda se ha convertido en su primer objetivo.
El tiempo se consume. Me fijo en un reloj que hay apoyado en una mesita cubierta por un paño de encaje industrial y que sirve a las chicas para cronometrar el amor que han de dedicar a cada cliente. Apenas quedan dos minutos. Su cara se ha humedecido sensiblemente. Algunas lágrimas se deslizan por la nariz y sus mejillas, desembocando en las sábanas desechables. Le pido perdón. No tenía derecho a llamar a la puerta de sus sentimientos; estas chicas han de mantenerla bien cerrada para soportar día tras día, durante tantas horas, el indeseable frío comercio carnal al que se prestan.
Al incorporarme para vestirme observo su cuerpo, el mismo al que tienen acceso a diario, y por un módico precio, enfermos de la mente y del espíritu que jamás habrían tenido oportunidad de obtener fuera de este lugar ni una sola mirada de esta chica. Ojalá algún día despierten y busquen su equilibrio.
Me dice si no quiero al menos un relax. No necesito estar muy avezado en este vocabulario para entender qué me ofrece. Vuelvo a darle las gracias y mi negativa. Eso sí, es visible una erección imposible de disimular.
—¡Es muy grande! —dice, rompiendo su comedimiento.
—Bueno, tampoco tengo yo mérito alguno en ello…
Ella baja la mirada y añade que para las españolas sí es importante un pene grande.
Mientras tanto, he terminado de vestirme sin dar rienda a esa posible conversación. He logrado bajar la hinchazón. Hay que reconocer que, cuando estalla de manera inoportuna, no puede ser más inconveniente.
—Oye, tienen que devolverte una parte del dinero porque no hemos hecho el amor.
—No, no. De verdad que me da igual. Ya he pagado y está bien. No es culpa vuestra que yo haya venido aquí. Haz el favor de dejarlo así, ¿eh?
—Pero ¿cómo vas a pagar esto? Además, la casa se queda con dinero que no le corresponde, pues el reparto sería de otra manera.
Le completo ese hipotético reparto de forma que casa y chica queden contentas y, tras un breve juego de entrega y devolución, logro dárselo definitivamente y terminar con la escena, aunque ella no se muestra muy convencida.
Puede que sea señal de honestidad por su parte.
No quiero pensar en el precio que he pagado por mi ingenuidad, pero es cierto que, aunque de forma involuntaria, he tenido una esclava para mí. He comprado la entrega de un ser. Lo fácil, e incluso aconsejable, sería despedirme sin más, pero siento que he de darle algo más que palabras correctas y un dinero que fomenta un negocio miserable.
Me doy la vuelta y le pregunto si puede apuntar mi número de teléfono, pues a lo mejor le resulta de utilidad algún día.
—Lo meteré en el móvil, pero lo tenemos prohibido.
Ella anota los nueve números. Lo ha hecho todo con extrema precaución para no ser sorprendida en una operación castigada con no sé qué pena.
—No dejes de telefonearme para cualquier cosa que necesites, ¿vale?
Se llama Sara y me ha despedido con un beso. Es el segundo beso que recibo de una extraña esta tarde. En ambos ha mediado el dinero, pero he percibido sinceridad en ellos y esta, de momento, no he visto que se pueda comprar.
Me marcho. Bajo las escaleras y salgo. No llueve y me permito un paseo calle abajo hasta el Intercontinental. Conecto con premura el móvil. Cuando te haces con un aparato de estos tienes la obligación de estar localizado a cada minuto. Seguro que alguien habrá llamado. No tengo mensajes. Tranquilidad.
Ahora soy más consciente de lo vivido. Siento que mis pensamientos quieren detenerse en algunos instantes de ese momento. Mis latidos aumentan de frecuencia. Me gustaría recibir la llamada de Sara.
Llamo de nuevo a casa. No vamos a salir. Aún hay movimiento de visitas, en su mayoría familiares que ni llaman para preguntar si pueden venir a casa, pero Elena nunca protege nuestra intimidad. Tengo tiempo de pasear un poco más, oxigenando mis pensamientos. La noche es fría, pero me encuentro a gusto.
Al llegar a casa me ducho, cenamos, charlamos acerca de la visita con la que no he compartido un minuto, vemos también algo de televisión y nos dormimos.
Transcurre el domingo sin noticia de la muchacha. Por la mañana pude realizar algunos estiramientos que me ayudan a aliviar el cansancio de los músculos de mi espalda. Justo al concluirlos han llamado del centro de alarmas para indicar que ha saltado la de la oficina. Tienen mi número como el segundo al que llamar en caso de incidencia. Salgo deprisa hacia allí. No ha ocurrido nada.
Desconecto, llamo a la compañía de seguridad y dejo todo tranquilo. Aprovecho para ultimar unas cartas de trámite que llevo unos días sin hacer y me lo quito de la cabeza. La imagen de la esclava ha sido recurrente durante toda la noche y esta mañana.
Me entretengo demasiado. Elena no me ha llamado para comer juntos y se me pasó la hora. Voy a casa a descansar. Me tumbaré en el sofá a leer.
Suena el móvil. Es Jero, un amigo con el que a veces salgo a correr. Su padre está con una tortícolis que le impide el mínimo giro del cuello. Me pide que le dé un masaje. Vive en Collado Villalba.
Regreso de mis servicios de urgencia. Son las nueve. Preparo algo de cenar y vemos la tele. Elena no tiene el mínimo interés por lo que haya hecho hoy. Empieza a estar cansada de vivir conmigo.
Otra vez el móvil. Es tarde y aparece un número que no conozco. Elena apaga el televisor y se marcha al cuarto.
—Hola, ¿quién es? —Mi tono no es muy amable.
—Soy Sara. ¿Me recuerdas?
—¡Claro! ¿Cómo estás?
—Pensando en ti.
—Mal asunto. ¡Vaya…! ¿Puedo llamarte yo?
Nos despedimos. Creo que quería escuchar mi voz, pero no puedo mantener esta conversación desde casa. Me muestro bastante seco con ella por la situación. Realmente, prefiero despedirme. Me llamará el lunes.
Читать дальше