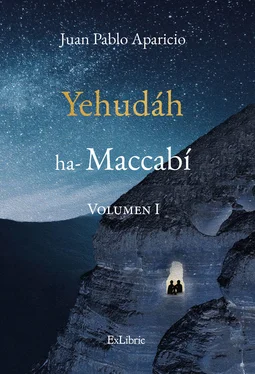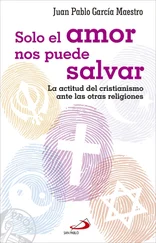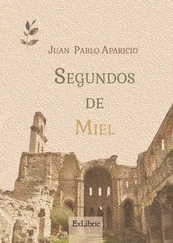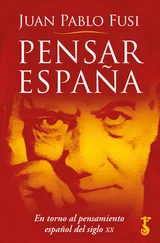Mientras tanto, en el palco de autoridades, Jasón no se olvidaba de lo ocurrido. Mandó que sus guardias se enterasen de quién era ese niño. Lo quería ante sí. ¡Podría convertirle en alguien invencible! Sin entrenamiento ninguno, vestido, y de tan corta edad, ¡había competido con quienes la élite de entre los cuarenta mejores atletas del Imperio presentados a esa prueba! Este niño sería el gran estandarte del Pueblo si lograba educarle a su lado.
Así pues, los guardias del Cohén–ha–Gadól, al servicio de Jasón, siguieron con la vista el recorrido de Matityáhu con sus hijos según bajaban por el valle y llegaron hasta ellos.
—¡Detente! —le gritaron—. ¿Es tu hijo? —preguntaron.
—Son mis hijos —contestó Matityáhu.
—Ha–Cohén–ha–Gadól quiere conocer a ése —dijeron, señalando a Yehudáh.
—Jasón no es ha–Cohén–ha–Gadól. ¿Acaso traicionáis a Joniyó III? —Era una pregunta retórica—. Decid a vuestro Cohén que no apruebo lo que ha hecho mi hijo y que tan solo queremos regresar a casa para lavarle, curarle y pedir a ha–Shem que nos perdone.
Ante esta negativa, los guardias intentaron cerrar el paso a Matityáhu, pero él, que conocía bien cómo eran y no les temía, los miró con firmeza y les dijo:
—No oséis detener a un siervo de Di–s que va a ofrecer su sacrificio o Él hará que las víctimas seáis vosotros mismos.
Esta amenaza surtió efecto. Los guardias le abrieron paso, aunque lo miraban como si fueran perros a punto de estallar porque debido a esto irían con una negativa a Jasón que no le iba a gustar.
Percibiendo Matityáhu esa preocupación, les dijo:
—Decid a Jasón que soy Matityáhu de Mod’ín, él me conoce y no arremeterá contra vosotros.
Con esta información, los soldados parecieron quedarse más conformes y, dejando el camino expedito para los interrogados, regresaron a informar a Jasón acerca de la identidad del niño y de su padre. Cuando llegaron a la tribuna esperaron a que Jasón entregara los laureles a los primeros y una vez concluida la ceremonia con trompetas y música, se le acercaron para informarle de lo que Matityáhu les había dicho.
—¿Mod’ín? Sí, creo que sé quién es ese Matityáhu… Es cohén, claro, claro… ¡Cuánto tiempo…! ¡Y precisamente su hijo! —exclamó mientras se dibujaba en su rostro una sonrisa malvada.
Entonces, los soldados, viéndole conforme, recuperaron su tranquilidad. Parecía que habían cumplido con su misión y se retiraron sin mayor amonestación.
Jasón sabía quién era Matityáhu, porque habían compartido muchos años de formación y servicio en el beit–ha–Mikdásh, aunque nunca fueron buenos amigos. De hecho, Jasón codició siempre el poder y le gustaba sentirse importante en la organización del Templo. Fue él quien conspiró hasta conseguir que Matityáhu, a quien consideraba un contrincante a temer, fuera enviado a Mod’ín lejos de Yerushaláyim y del beit–ha–Mikdásh. Sin duda, conocía su firmeza y rectitud, por lo que no podría haber imaginado que un hijo suyo tuviera esos arrebatos de rebeldía. Pero esta posibilidad le llenaba de satisfacción y en su interior se mofaba de él imaginando la reacción de Matityáhu con su hijo. Era otro regalo para su espíritu siniestro en un gran día.
—¿Hemos llevado el ídolo griego a Mod’ín? —preguntó a los leviím que le acompañaban—. Enteraos de ello y si no se ha hecho, preparadlo —ordenó a su secretario.
Sin quererlo, con su acción irresponsable, el pequeño Yehudáh había precipitado el hecho que acabaría desencadenando la revuelta. Jasón sospechaba que Matityáhu nunca dejaría que su pequeño héroe fuera educado en el helenismo y como atleta. Suspiró y trató de olvidarlo, pero, en el peor de los casos, Mod’ín tendría su altar dedicado al dios griego y quizá aún podría arrebatarle a ese niño prodigio.
Matityáhu y sus hijos llegaron muy tarde a Mod´ín. Gracias a un carretero que regresaba de vacío y los recogió en las proximidades de beit-Iksa, pudieron hacer la mitad del camino sin andar y acortar tiempo. Primero lavaron a Yehudáh y después hicieron la plegaria de Arvít. Luego, Matityáhu dio su bendición de padre a todos, incluido Yehudáh, pero no tuvieron su habitual reunión. Matityáhu estaba muy afectado. Ninguno había abierto la boca. Nadie quería provocar comentarios sobre una situación que era desconocida para todos. Nunca se desobedecía al padre, estaban educados en el seguimiento de la Toráh y ello incluía, sin duda, como un mandamiento, la obediencia a los progenitores. Así pues, sin ganas de cenar, se entregaron al sueño.
A la mañana siguiente, cuando despertaron, nadie encontraba a Yehudáh. Se habían levantado para hacer la oración de Shajarít y el pequeño no estaba. Salieron a buscarle por la ciudad y no lo hallaron, ni tuvieron noticia de que alguien lo viera. Como tenían que regresar a hacer la plegaria y confiaban en que estaría por la ciudad, decidieron que luego continuarían la búsqueda. Avisaron a sus vecinos de la desaparición y les pidieron que estuvieran atentos a cualquier noticia del niño.
A media mañana, el pequeño apareció sonriente y decidido.
—Hijo, ¿dónde estabas? —preguntó Matityáhu, que ya no sabía cómo actuar con él.
—Estaba en ha–guiv’á, padre… —dijo, señalando a la colina a su espalda.
—Pero ¿qué hacías allí? ¡Nos has preocupado a todos, hemos salido a buscarte por todas partes! ¡Has faltado a Shajarít!
—Slijáh, padre, lo siento.
—Que ha–Shem nos perdone, hijo. ¿Qué has ido a hacer allí?
—Me desperté y oí una voz. La seguí y sin darme cuenta estaba en allá arriba.
—¿En la colina? ¿Una voz? Pero ¡tú no eres sonámbulo!
—Yo estaba despierto, abba, sabía lo que hacía. Me hablaba con claridad, aunque era una voz como interior, y decía, «ven y llora en Mis brazos, ven a Mí y te daré consuelo». No tuve miedo en seguirla porque daba mucha confianza y paz.
Mientras repetía las palabras con las que la voz le había guiado, Matityáhu miraba absorto a su hijo. Todas estas experiencias acumuladas en un día eran demasiado costosas de digerir. Sin embargo, las palabras de Yehudáh le daban calma. Se dio cuenta de que él mismo las había oído, pero las había confundido con un sueño. Ahora sabía que ha–Shem les había hablado en su compunción y les mostraba el perdón.
—Hijo… —se quedaba sin palabras—, hijo, ¿qué más te ha dicho?
Viendo la actitud serena de su padre, todos fueron dejando sus labores y rodearon a Yehudáh para escucharle.
—Me dijo que dejara mis ojos cerrados y no temiera. Que le hablara yo. Pero yo solo he llorado. No he hablado, pero Él sabía lo que yo sentía y lo que pensaba porque me dijo que, si quería ofrecerle un sacrificio en forma de mi ayuno durante tres días, Él lo aceptaba siempre que tú, padre, lo aprobases. Me dijo que tenía que obedecerte y que siempre acudiera a ti. También me dijo que volveríamos a hablar cuando yo fuera mayor.
—¿Viste un fuego, una zarza, un ángel…? —preguntaban intrigados los hermanos.
—No, era solo una voz, pero parecía que un padre y una madre me abrazaran en todo momento. También había una esfera muy blanca, cuando intentaba retenerla con mis ojos cerrados, se escapaba por arriba y desapareció de inmediato al abrir los ojos. Era cálida y me daba mucha paz.
Todos continuaron mirándole en silencio. Matityáhu lloraba.
—Padre —dijo Yehudáh—, ¿me perdonas? No volveré a causarte un problema.
—Hijo, si ha–Shem te ha perdonado, yo no soy nadie para no hacerlo, Suyos sois. Yo he recibido el honor y la responsabilidad de cuidar de vosotros en este mundo. Alabado sea Él que en Su Grandeza se ha acordado de nosotros, ha–Shem te ha hablado Yehudáh. También yo oí esa voz, pero mi mente madura no permitió que la siguiera, enseguida pensé que era un sueño o mi imaginación. En cambio, tu inocencia te hace puro y te dejaste llevar hasta Sus Brazos. Haré contigo ese ayuno. Ya te advierto que no va a ser fácil.
Читать дальше