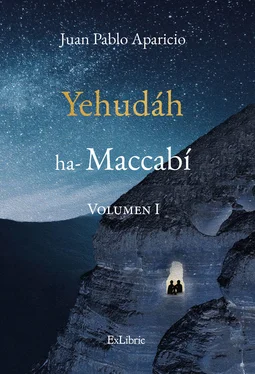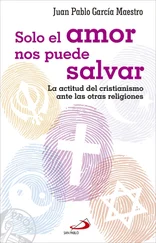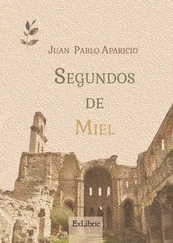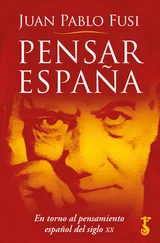—¡Corred más o no llegaremos a ver la última carrera! —dijo alguien de un grupo de jóvenes servidores del beit–ha–Mikdásh, que se apresuraba hacia el recinto.
Yehudáh se quedó mirando cómo desaparecían entre la gente y sintió ganas de seguirlos y ver en qué consistía todo eso. Miró a su padre y le dijo:
—Padre, hemos terminado los encargos y hemos hecho nuestras oraciones, ¿podríamos ir a ver cómo es la olimpiada antes de regresar?
—Yehudáh, ya sabes que son cosas paganas con las que quieren envenenar al Pueblo. No puedo ver que desde el beit–ha–Mikdásh se promuevan estas ofensas a ha–Shem y repruebo que nuestra gente esté cada vez más apartada de la Toráh y más ensimismada en ritos y prácticas sacrílegas.
Mientras tanto, el resto de los hermanos se miraban el uno al otro y se debatían entre apoyar a su hermano para satisfacer la curiosidad que todos sentían, y la obediencia incondicional a su padre.
—¡Pero, padre, solo quiero verlo un poco…! —siguió.
—No, hijo.
—¡Abba, por favor…! —decía desesperado, porque veía alejarse su deseo.
—¡Ya basta, Yehudáh, no insistas!
La discusión había terminado y continuaron calle abajo. Matityáhu, no obstante, se había quedado pensativo. Al poco rato, pensó en la conveniencia de una lección práctica para sus hijos. Irían a ese recinto y así podría explicarles todo cuanto se oponía a las sagradas leyes y a las costumbres basadas en ellas. Prefería educar a sus hijos en la luz de las cosas que en las tinieblas, en el conocer también lo negativo para apreciar mejor lo positivo que ha–Shem nos da cada día.
—Vamos, Yehudáh, hijos, venid, os mostraré dónde no encontraréis nunca a Di–s.
Todos se sorprendieron y dieron media vuelta. Iban raudos y expectantes tanto por la lección que recibirían como por la novedad a la que asistirían.
Llegaron al improvisado estadio. Se trataba de una vaguada sobre la que se había proyectado el recinto olímpico aprovechando el marcado desnivel del terreno circundante a la muralla oeste de Yerushaláyim. Se había terraplenado el fondo del valle donde estaba la pista de competición hasta conseguir una planicie firme y consistente, mientras que, a su alrededor, la inclinación del terreno servía como gradas naturales para que el Pueblo pudiera asistir y seguir cómodamente el evento. Era como un gran día de campo para todos. Durante toda la jornada se compartió diversión e incluso comida.
Los graderíos naturales se levantaban por un lateral de la pista y los dos fondos que la cerraban. En paralelo y a lo largo de la recta principal, había montado un graderío de madera con una gran tribuna para las autoridades y las familias y visitantes más distinguidos. Entre esta grada y las gradas de fondo, había un área de separación que servía como zona de entrenamiento para los atletas y también para los encargados de cuidar la pista que tenían que entrar en ella después de cada prueba para aplanar las zonas levantadas. En los graderíos se arremolinaron más de diez mil personas entre habitantes de Yerushaláyim, viajeros venidos para la ocasión y comerciantes que se habían unido al festejo.
El acceso al circuito se cerraba mediante gruesas sogas dispuestas en tres líneas y tensadas cada diez amót mediante estacas fijadas en el suelo. Un vigilante por cada costado de la pista cuidaba que no hubiese altercados que afectaran al normal desarrollo de las distintas pruebas. El escenario, la música y los bailes con que se entretenía al público entre una y otra competición, unido a la presencia de los atractivos atletas y el alborozo generalizado, dotaban al día del mayor carácter festivo.
Aunque no había sitio en las gradas, Matityáhu y sus hijos se las arreglaron para situarse en la zona exterior de los atletas junto a las sogas que separaban al público de la pista de carrera. Era el final de la jornada y aunque estaban en zona prohibida para ellos, nadie reparó en la llegada de la familia, puesto que solo atendían ya a los preparativos y desarrollo de la última de las pruebas y la clausura de la competición. Se trataba de una carrera muy exigente porque combinaba la resistencia, con un alto ritmo de marcha y la potencia para sortear obstáculos. Por estas razones era la preferida de todos.
Allí estaban los diez mejores atletas clasificados. Con sus cuerpos desnudos y perfectamente entrenados se cuidaban al detalle no solo para exhibirse ante el público sino también para intimidar a los contrincantes con su fortaleza física y buena preparación para el desafío.
Entre ellos había un conocido de la familia. Se trataba de Jagáy, amigo de los hijos mayores de Matityáhu. Era hijo de Zejaryáh, un saduceo de familia muy acaudalada que se había helenizado. Jagáy se había convertido en la gran esperanza para Yerushaláyim y para los yehudím. Era el hijo mayor de Zejaryáh. Podía ya participar en los juegos, lo cual se consideraba un acto de gran estatus social para los amigos de lo helenístico como era este saduceo. Jagáy reunía imponentes condiciones físicas y se había entrenado a conciencia. Otra prueba de amistad a los ideales griegos había sido practicarse la dolorosa epispasmos, para disimular la circuncisión. En sus ejercicios de calentamiento previo, al pasar junto a Matityáhu y su familia no pudo evitar sonreírles y mostrar su alegría al verlos. Sintió el impulso de ir hacia ellos y saludarlos. Pero se le congeló la mirada al cruzarse con la de Matityáhu. Cubrió su vergüenza con las manos y siguió su calentamiento en dirección contraria.
Una campanada alertó a los atletas para que empezaran a disponerse en la línea de partida. Matityáhu señalaba a sus hijos todos los detalles sacrílegos, las actitudes, las palabras que se oían, las formas de unos y de otros, la mezquindad de Jasón, quien detentaba el cargo de ha–Cohén–ha– Gadól que aún ejercía su hermano Joniyó III. En el centro de la tribuna estaba Jasón, ejerciendo como gran autoridad del Pueblo, vestido con ketónet y mitsnéfet en lugar de la migbáat que le era lo propio, pues no era ha–Cohén–ha–Gadól, pero hasta ahí alcanzaba su descaro e irreverencia. (3) En fin, Matityáhu advertía a sus hijos acerca de tantas aberraciones como observaba con profunda tristeza. Estaba consternado por el espectáculo y se afanaba en instruirlos.
El juez anunció la salida y explicó al público que los atletas darían diez vueltas a la pista de dos estadios de cuerda. (4) Se habían dispuesto los preceptivos obstáculos: dos muretes de unos dos amót y medio de altura por casi dos de ancho, construidos con balas de heno. Al final de cada barrera había una pileta de agua de unos dos palmos de profundidad y una longitud de aproximadamente ocho amót de largo y el mismo ancho de la empalizada. Podían apoyar los pies en el obstáculo para saltarlo, lo importante era superarlos.
Yehudáh había perdido un poco el hilo de la instrucción de su padre, ensimismado en la explicación del juez y ante el reto que esos jóvenes, bien preparados para estas pruebas, iban a afrontar. Sentía sus corazones palpitantes porque el suyo también lo estaba. Matityáhu y sus hijos habían terminado ocupando un lugar privilegiado, pues estaban a menos de un cuarto de estadio de la salida. Sonó la señal y salieron corriendo los diez atletas clasificados. Dibujan una postura perfecta. Corrían descalzos, levantando el polvo al pisar la ceniza con la que se alfombraba el suelo para las pruebas. Braceaban unos con otros, se empujaban y trataban de hacerse paso para ocupar lo antes posible la cuerda, la parte interna de la pista.
Pasaron por delante de la familia de Matityáhu dejando tras de sí una nube de polvo y ceniza. El propio Matityáhu calló por un momento, porque en ese instante quiso morirse. Su pequeño Yehudáh cerraba el grupo de corredores. Había saltado a la pista para correr con esos atletas al tiempo en que la carrera pasaba por delante de ellos. Iba recogiéndose la ropa para que no impidiera su zancada y su progresión. A mitad de vuelta se le soltaron las sandalias y continuó descalzo como los demás. El público empezó a reír y a señalar al niño, otros comenzaron a increpar a los jueces encargados del orden de la prueba para que lo sacaran de allí y no molestara el curso de esa prueba final. Pero Jasón vio en ello un gesto simpático del que podía obtener ventaja, porque era la viva estampa del yehudí que se rinde al atractivo de la cultura helena ejemplificado en los juegos. En aquellos años, Joniyó III solía ausentarse de Yehudáh y de la Ciudad Santa pues consideraba necesario contar con el apoyo del rey para evitar todo el sufrimiento posible al Pueblo. Pero Jasón aprovechaba cada ausencia de su hermano, el legítimo Cohén-Gadól, para suplantarlo en el cargo y también para llamar la atención de Seléuco sobre su persona como la más indicada para ostentar la distinción de Sumo Sacerdote. Se mostraba, por tanto, servil a la política helenística hasta sus últimas consecuencias. Sin lugar a dudas, organizar algo genuinamente helenístico como estas pruebas, iba a granjearle grandes ventajas para sus planes de usurpar el cargo. La gran participación del Pueblo demostraría que su compromiso con la helenización era verdadero mientras que Joniyó perdía sus días en Antioquía clamando por los derechos de los yehudím. Este inesperado incidente del niño colmaba su alegría.
Читать дальше