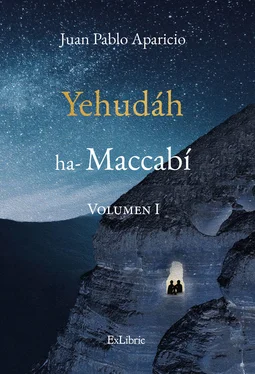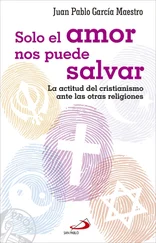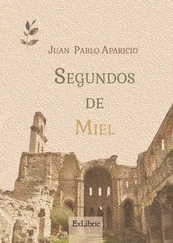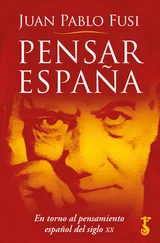Y, mirando al cielo, se dirigió a Di-s y exclamó:
— ¡Oh, Adonay, ruego Tu Bendición para mi hermano, porque es humilde y le duele fallarte. Haz que la paz retorne a su corazón!
Se tomaron por los antebrazos, intercambiaron su mirada de amor y se fundieron en un largo abrazo.
Yehudáh pasó la tarde y la noche recuperándose mientras contaba los espeluznantes sucesos y execrables crímenes de Antíoco de los que fue testigo pero insistía en admirar el valor de sus hermanos de fe. Las quemaduras de su cuerpo no eran de las más graves, aunque sus heridas necesitaron cuatro semanas de curas constantes hasta que empezaron a crear costra y la piel comenzó a renovarse. Otros, sin embargo, vivirían el resto de sus vidas ciegos, mutilados o con dolorosas marcas en recuerdo de aquel drama.
No se cansaba de contar que los hermanos de esa comunidad habían mostrado una insólita. Habían mostrado una dignidad propia de los ángeles. Señalaba una y otra vez hacia ese punto del horizonte hacia el sureste del emplazamiento, y se preguntaba qué verían o qué les insuflaría valor allí.
—No sabemos, Yehudáh, lo que sí es cierto es que el martirio infligido solo puede predicarse de seres inmundos, no de hombres, por crueles que puedan llegar a ser… —dijo Shim’ón.
—Fijaos, los supervivientes están reunidos en silencio mirando hacia donde dice Yehudáh. ¡Preguntémosles! —dijo su hermano El´azár.
—No, hijos —se adelantó Matityáhu—, sea lo que sea, es su paz y su recogimiento. Hemos de respetarlo. Han pasado por un trance horrible. Barúj ha–Shem porque les da sosiego y consuelo en este día de oscuridad para todos. Después, me acercaré a interesarme por su estado y a conocer sus disposiciones para el entierro de sus hermanos de comunidad.
—Tienes razón, padre —dijo Yehudáh.
—Sí —añadieron todos—, unámonos en oración y descansemos.
Matityáhu levantaba su mirada al cielo una y otra vez buscando su propio consuelo para el desgarro que sentía en su interior por no haber llegado a tiempo de socorrerlos. Pero, en verdad, pedía una señal que le hiciera saber si sus actos podían ser bendecidos por Di–s o si, por el contrario, estaba liderando una causa contraria a Su Voluntad. Esta duda le perseguía y atormentaba sin cesar y cuantas más desgracias ocurrían, más hería su corazón. Necesitaba un retiro, pero no podía permitírselo porque los días eran frenéticos y violentos, ora luchando, ora huyendo, ora cambiando de campamento o trabajando con las familias. Cuánto añoraba la sinagoga de Mod’ín y cuánto le dolía no ser bienvenido en el beit–ha–Mikdásh, su casa y la Casa de Di–s.
Una vez logró apaciguar su mente, observó de nuevo a los supervivientes en la lejanía. Estaban a unos dos estadios de su posición. No se los oía. La noche empezaba a caer y el calor era algo menos sofocante. Decidió acercarse para interesarse por sus heridas y por el dolor de corazón que, con seguridad, sentían. Y entonces vio a alguien.
—¡Eres tú! ¿También estabas en las casas quemadas?
—Shalóm, Matityáhu. Gracias por vuestra ayuda. Estamos unidos con el espíritu de los hermanos que pronto iniciarán su camino hasta unirse a la luz de ha–Shem. Los ángeles del Eterno ya están aquí para llevarlos. Puedes sentarte con nosotros si lo deseas — dijo aquel hombre, cuyo rostro no se veía en la oscuridad de la noche.
Los demás continuaban en su silencio, con los ojos cerrados y su alma dirigida a Di–s que, verdaderamente, los estaba consolando.
—Estoy impuro, necesito un baño ritual y un retiro. Mi alma está compungida y mis manos manchadas de sangre. Te lo agradezco y lo haría con devoción, pero no puedo entrar en oración a vuestro lado. Ruega por mí, iré a hacer mis oraciones en soledad.
—En este mundo no podemos estar puros pero si vieras la luz como, en este momento, tengo el privilegio de verla, serías limpio al instante. Pero comprendo tu sentimiento —dijo aquel viejo conocido que lideraba a esa comunidad.
Matityáhu hizo un silencio que aquel hombre percibió y les recordó a ambos las muchas conversaciones que habían mantenido al respecto cuando los dos eran cohaním en el beit–ha–Mikdásh. Matityáhu seguía fiel a su creencia de que, tras la muerte, seguíamos unidos a la tierra durante un período de once meses y que luego ascendíamos al Cielo. Él sabía que aquel hombre no mentía, ni era un loco, por eso mismo le causaba inquietud. Él hablaba en un lenguaje que a Matityáhu le provocaba distanciamiento al tiempo que deseaba comprenderlo. Pero Matityáhu nunca había dudado de la rectitud de su judaísmo y de que el camino que agradaba a ha–Shem era el de perfeccionarse en el conocimiento de la Toráh. También esmerarse en controlar sus pasiones y abrillantar sus virtudes para ponerlas al servicio del Pueblo. Todo ello significaba la verdadera alabanza a Di–s. No era el momento para entrar en disquisiciones de fe con su viejo amigo. Así pues, por respeto, prefirió desviar la conversación.
—¿Os quedaréis aquí tú y los tuyos?
—Nos marcharemos al amanecer. Los llevaré al norte junto a otros hermanos. Allí tenemos animales y nuestros huertos. Aquí tardará la tierra en recuperarse.
—¿Y los heridos?
—En dos días estarán preparados para su traslado y entonces vendrán hermanos a por ellos.
—Sabes que puedo quedarme a su cuidado cuantos días necesiten y llevarlos donde nos indiques.
—Lo sé, mas debes seguir tu camino.
—No interrumpo más, Shalóm, barúj atáh, y bendita tu comunidad.
—Barúj atáh, y bendita tu misión —le contestó, conociendo la naturaleza del pesar que Matityáhu llevaba en su interior.
Las palabras de aquel extraño compañero de juventud habían desvanecido la oscuridad espiritual en la que vivía Matityáhu desde el día en que mató a aquellos dos hombres. El sacerdote y amigo, con el que antaño había tenido tantas conversaciones encontradas sobre el camino para agradar a Di–s, acababa de darle la paz que necesitaba. Se giró una vez más hacia aquella humilde y ejemplar comunidad de hermanos y percibió su gran espiritualidad. Apenas había sollozos. Pero las lágrimas caían por sus mejillas y la poca luz de la luna reflejada en ellas las hacía brillar. En muchos rostros solo había piedad y silencio. Una estrella fugaz cruzó el firmamento durante largo rato y se perdió en la dirección que Yehudáh indicaba una y otra vez. Ahora entendía Matityáhu adónde dirigían su mirada esos mártires.
La madrugada seguía siendo calurosa en el recinto calcinado, pero en esa trágica jornada en la que muchos hermanos habían sido asesinados y casi pierde a su hijo, unas pocas palabras de aquel viejo amigo bastaron para sanar a Matityáhu y ayudarle a recuperar la paz perdida.
A la mañana siguiente la comunidad había partido en silencio antes de que todos despertaran. Después de dar las gracias a los que estaban de guardia, se habían dirigido hacia el norte con las manos vacías una vez más. Pero poco importaba a quienes, como ellos, consideraban que esta vida era un mero tránsito de su existencia infinita, aunque habían comprobado que también estaba llena de dolor. Estos grupos de yehudím purificaban su espíritu en el sufrimiento. Aprendían día a día que el mal puede corromper la carne, pero no puede tocar el alma, que es la esencia de la persona. Por eso, a pesar de la gran tragedia vivida, de la pérdida de sus seres queridos y hermanos de comunidad, y de haberlo perdido todo, en sus ojos había paz.
Matityáhu dispuso que el grupo permaneciera allí hasta dar completa sepultura a los muertos y los heridos pudiesen caminar. Tenía la confianza de ha–Shem les protegería hasta culminar su santo trabajo. Sentados en shiv´áh, purificarían los campos con sus oraciones y rogarían el perdón del Cielo.
Читать дальше